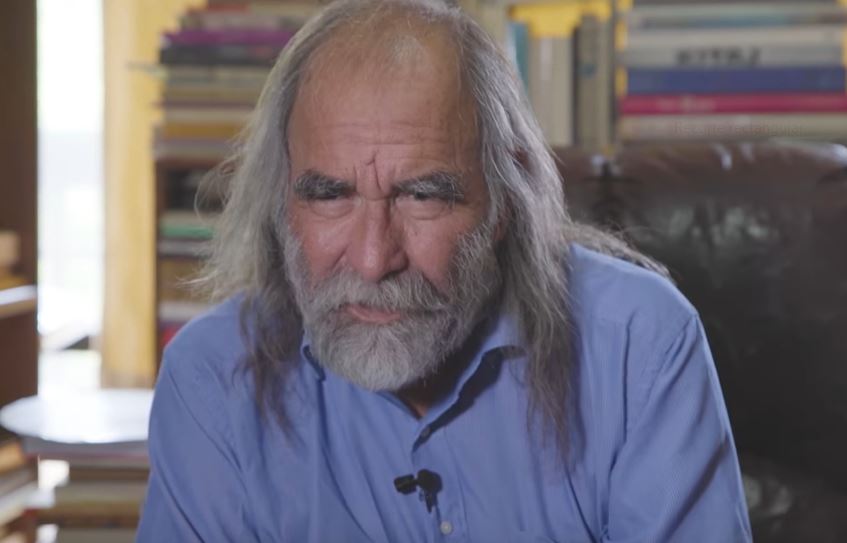Opinión
17 de Junio de 2013Parrilla programática: Noticias che

Veo, sin inquietud, cómo se me apilan en un mesón una veintena de libros recién publicados que me han enviado y muchos de los cuales me gustaría comentar en estas páginas. Los miro y de repente caigo en la cuenta de que la mitad son de autores argentinos –y ya la semana pasada comenté uno […]
Vicente Undurraga

Veo, sin inquietud, cómo se me apilan en un mesón una veintena de libros recién publicados que me han enviado y muchos de los cuales me gustaría comentar en estas páginas. Los miro y de repente caigo en la cuenta de que la mitad son de autores argentinos –y ya la semana pasada comenté uno muy bueno de Edgardo Cozarinsky, y hace un mes la culminación del arribo (por la popa) de la obra completa, en cuatro volúmenes, de Osvaldo Lamborghini, el más raro entre los raros y el más extremado entre los extremados del otro lado de la cordillera, y hace dos meses la llegada de la biblioteca Roberto Fontanarrosa–.
Con la siguiente instantánea de libros argentinos recientes pretendo simplemente dar cuenta de un hecho puntual, tan indesmentible como feliz: cuán permeables están, desde hace un cierto tiempo (cinco años, digamos), las fronteras con Argentina en materia de libros –radicado allá, Gonzalo León escribió hace no mucho, para el suplemento Cultura del diario Perfil, un texto en el que daba buena cuenta justamente de este fenómeno y su revés: cómo están llegando a Buenos Aires, vía importación o derechamente por estar siendo editados allá, libros de chilenos como Diamela Eltit, Roberto Merino, Alejandro Zambra o Víctor López, o sea de distintas generaciones, al tiempo que acá se editan e importan crecientemente las ediciones y obras allá producidas. Pasearse por librerías chilenas y dar, a precios razonables, con libros de sellos como Interzona, Eterna Cadencia, Mardulce, La Bestia Equilátera, Mansalva y otros, o de autores como Fabián Casas, Sergio Bizzio o Sergio Chejfec, ya no es impensabler como lo era hace poco tiempo.
Hasta Copi entra y sale de librerías con frecuencia, y Borges cuelga en los kioscos chilenos en ejemplares sobrantes de ediciones populares argentinas.
De entre los libros argentinos recientemente llegados destaco Los rieles de Aurora Venturini, un librito febril, escrito a lo Joao Guimaraes Rosa o a lo César Vallejo (poeta al que Venturini parafrasea más de una vez), en una prosa sugerente y dislocada donde la autora es pródiga en neologismos al tiempo que suele esconder los artículos y pronombres, cuando no el verbo o el predicado entero, además de hacer harto hipérbaton (o sea, alteraciones del orden “lógico” de las frases), produciendo una feliz incertidumbre o bruma o zona oscura, la que se complementa y amplifica con la sensación también brumosa que el mero asunto del libro ya propicia: es el relato de su descenso al inframundo, al Hades, al límite de la muerte, de la inconsciencia, a causa de un coma en el que estuvo sumida cuando, hace poco, se cayó en su departamento y se quebró (se astilló) los huesos y fue, luego, aparentemente drogada/envenenada por un personaje indeseable que añoraba su muerte: una empleada ruin que durante el coma le robó los ahorros de su departamento para luego desaparecer tras el intento de envenenamiento. La recuperación del cuerpo y la conciencia va en esta novela aparejada con la recuperación del miedo y de ciertos monstruos de la infancia (como el ser de arena que la atemorizaba en su niñez).
Alucinaciones y pesadillas, diálogos de tú a tú con el Diablo, burlas a Dante Alighieri, hospitales inhóspitos, oscuros amores de infancia y algunas lecturas y mareos, sumados a esa prosa sinigual, hacen de estos rieles, instalados en la página por una mujer al filo de la muerte y la locura, una vía absolutamente novedosa.
También acabo de recibir Historia del dinero de Alan Pauls, que empiezo a leer justo cuando recibe una terrible crítica de Camilo Marks, que señaló que “si el relato no estuviese compuesto en una sintaxis enrevesada, dislocada e incoherente y si los personajes hubieran sido seres de carne y hueso y no entes abstractos que se debaten entre frases que deben seguirse de atrás para adelante, o sobre las que hay que volver muchas veces para entender el sentido, tal vez estaríamos frente a una metáfora de lo que es el caos que prevalece en el país vecino”.
Lo que me llama la atención a esta altura no es su postura –Marks ha desdeñado la obra de Pauls desde la publicación de El pasado– sino el hecho de que indique automáticamente con signo negativo el que la prosa de un autor, Pauls en este caso, tenga una “sintaxis dislocada” que obliga a parar y retroceder en la lectura. Siempre he tenido como uno de los efectos valiosos de la buena prosa, y de la buena poesía, el que muevan justamente a abandonar la linealidad lectora en pro de retrocesos y detenciones, de saltos, esfuerzos y cavilaciones. A Pauls demás que se le pueden impugnar excesos en su prosa, pero habría que tener presente que objetar eso es, guardando las proporciones, como objetar que las novelas de Kafka no terminen, lo que según otro argentino –Borges– equivaldría a no entenderlo. Pauls en Historia del dinero sigue trabajando una prosa pesada, que se juega en la densidad, la intercalación a lo Bernhard y el recoveco, y que está llena de reflexiones que, espigadas, funcionan como verdaderos ensayos en miniatura: “Quizás el tiempo no sea en absoluto universal sino el colmo de lo específico, una suerte de bien endémico que cada familia y cada casa y hasta cada persona producen a su manera, con métodos, criterios e instrumentos propios… como si fuera más una artesanía doméstica que ese transcurrir esquivo que todos repiten que es”.
Volviendo a la inmigración libresca argentina, llegaron hace poco los Relatos reunidos de César Aira –un libro clave del autor de Yo era una mujer casada y de Yo era una niña de siete años–; también recientes son los cuentos que acaba de publicar Patricio Pron, La vida interior de las plantas de interior, que son probablemente los mejores que ha publicado en un género donde se mueve como pez en el agua. Y hablando de pez en el agua, Mario Vargas Llosa se deshizo la semana antepasada en elogios para Plano americano de Leila Guerriero, subrayando atinadamente el excelente perfil que la argentina se despacha sobre Pedro Henríquez Ureña pues en efecto se trata de un sobresaliente y muy agudo (y trepidante) texto sobre el gran ensayista dominicano, especialmente sobre sus años en Argentina. En su libro, Guerriero también tiene un perfil sobre Aurora Venturini, donde da perfecta cuenta de su particularísima voz: “Lo que importa es todo lo que esas frases no dicen. Todo lo que hace que esta mujer de noventa años, que pasa la mayor parte del día sentada, inmóvil, produzca una inquietud inespecífica, calcárea”.
Ni Venturini ni Aira, ni Lamborghini ni Fontanarrosa son, digamos, novedades en sentido estricto como lo es, por ejemplo, el trabajo de Selva Amada. La novedad es que estén disponibles. Y nada indica que este lote de libros trasandinos acumulados sea una mera coyuntura y vaya, pues, a decrecer; al contrario, estoy a la espera de La ventana de los sueños, de Fogwill, y de La novela de la poesía, los poemas reunidos de Tamara Kamenszain, que fue elegido en la reciente Feria del Libro trasandina el mejor libro publicado el 2012 allá. Y, según ha indicado Ricardo Strafacce, en cualquier momento salen nuevos inéditos de Héctor Libertella como el excelente A la santidad del jugador de juegos de azar que apareció hace poco. Y justo por estos días tuve noticia de que Ricardo Piglia terminó una nueva novela, que saldrá en agosto y que se llama El camino de ida. De caminos justamente, de puentes, de celebrarlos, se trataba esta nota.