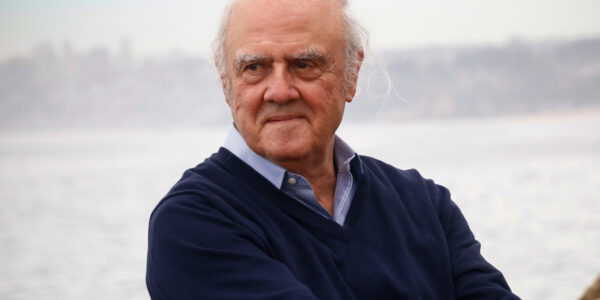Opinión
18 de Agosto de 2015Columna: El sortilegio de las atmósferas

Tendemos a pensar que lo cotidiano es solo aburrimiento, futilidad, rutina, mediocridad, olvidando que también es belleza, una belleza muy particular, la de una repentina densidad de la vida a partir de algo que en sí mismo parece trivial.

Agustín Squella

Todos buscamos el sentido –o, mejor, los sentidos–, partiendo por el de nuestra propia vida. Algunos creen que ese sentido está dado de antemano y que solo hace falta descubrirlo. Son los que piensan que todo puede ser reconducido a un único y universal sentido: Dios, por ejemplo, o algo que pudiera responder a ese equívoco nombre. Otros creemos que el sentido no existe, que es preciso inventárselo, y que en esto consiste buena parte de la experiencia de vivir.
Dar sentido a algo es transformarlo en importante, hacer de él una permanente e indispensable compañía. Disponer de un puñado de sentidos equivale a asegurar el suministro de combustible para el pequeño e invisible motor que nos mueve y permite salir cada mañana de la cama.
Pero a veces nos conformamos con algo menos que el sentido: las atmósferas, y disfrutamos, fugaz e intensamente, de sus encantos y sortilegios. Sucedáneas del sentido, placebos casi, determinadas atmósferas –circunstanciales, inesperadas, breves, venturosas– nos hacen creer por un momento que la felicidad podría consistir en el solo hecho de encontrarnos con vida. Entonces hay que permanecer atentos a ellas, atesorándolas, y, por cierto, celebrar el azar que las produce. Ese “redondo y seguro azar” que festeja María Dolores Pradera en una de sus inolvidables canciones.
La expresión “sortilegio de las atmósferas”, o “el poder de lo fútil”, la debemos a Kundera. Tendemos a pensar que lo cotidiano es solo aburrimiento, futilidad, rutina, mediocridad, olvidando que también es belleza, una belleza muy particular, la de una repentina densidad de la vida a partir de algo que en sí mismo parece trivial. Así, cuando una mujer estira su cuello varias mesas más allá de la nuestra al llevarse la copa de vino a sus labios, puede producir una imagen que embruja la completa atmósfera del lugar. Uno de los personajes femeninos de Canadá, la novela de Richard Ford, enferma de un cáncer terminal y, sin ninguna posibilidad de beber a raíz de la quimioterapia, pide un Martini cuando se encuentra con su hermano después de largos años de separación. Y lo deja simplemente sobre la mesa, sin tocarlo, disfrutando la copa bellamente servida que le recuerda un pasado mejor.
Hay una estética de la existencia que podemos descubrir varias veces durante un mismo día, mientras los filósofos continúan preguntándose por el sentido de la vida sin ponerse de acuerdo. Dubitativos o incluso escépticos frente a la cuestión del sentido, bien podemos refugiarnos, día tras día, en el sortilegio de las atmósferas.
En el verano de 1985, el escritor norteamericano William Styron se vio afectado por una profunda depresión que lo tuvo al borde del suicidio. Una noche especialmente oscura para él, sentado frente al televisor que exhibía una película que se había obligado a ver cuando su esposa se retiró a dormir, se sintió muy cerca de escribir la nota a la que venía dándole vueltas desde hacía bastante tiempo, la nota del adiós. En cierto punto de la película –contó Styron–, los personajes bajaban por el amplio pasillo de un conservatorio de música y desde el otro lado de las paredes, ejecutada por músicos invisibles, llegaba un pasaje de la Rapsodia para contralto de Brahms. La música atravesó el corazón del escritor y lo hizo pensar en todas las alegrías que había cobijado la casa familiar en que se encontraba: los niños correteando por las habitaciones, las fiestas, el amor, el trabajo, el sueño ganado honradamente, las voces, el ajetreo, la tribu de gatos, perros y pájaros… “Todo eso, comprendí, sobrepasaba con mucho lo que jamás podría yo abandonar, más aún cuando lo que con tal deliberación me disponía a hacer excedía en tan gran medida lo que me era lícito infligir a aquellos recuerdos, a aquellos seres, tan entrañables para mí, con quienes los recuerdos se vinculaban. No menos imperiosamente, comprendí entonces que no podía cometer aquel sacrilegio conmigo mismo. Me valí de un postrer destello de cordura para percibir las atroces dimensiones de la dinámica de la muerte en que había caído. Desperté a mi mujer y sin más dilación se efectuaron llamadas telefónicas. Al día siguiente me ingresaron al hospital”.
Es lo que puede leerse en el libro de Styron, Esa visible oscuridad, que editorial Hueders acaba de publicar en nuestro país. Un libro que van a celebrar los que aprecian la literatura de excelencia, los que tienen alguna experiencia del sortilegio de las atmósferas y los que han sido visitados alguna vez por esa lacerante enfermedad que es la depresión.