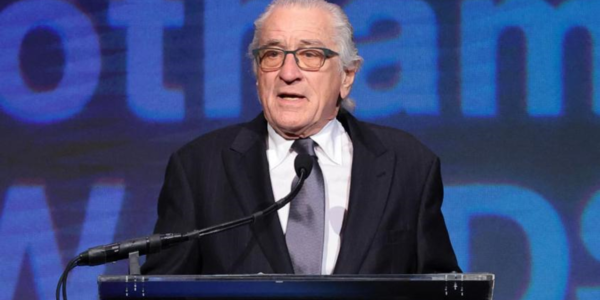Opinión
20 de Febrero de 2017Columna de Rafael Gumucio: El niño rey

"Esa utopía en reverso, de un mundo previo a los límites y los miedos de los adultos, fuera de las leyes, es la que Trump vende con un éxito del que no sabemos aún si nos vamos a reponer".

Rafael Gumucio

Mi hija le tiene miedo a Trump. Tiene seis años ahora, pero tenía cinco cuando le escuchó, al entonces candidato, prometer que su primera medida al ser electo sería tomar presa a Hillary. Una noche en Nueva York soñó con Hillary presa en una jaula, y terminó aterrada en la cama de mi esposa. Desde entonces no se puede nombrar a Trump sin que palidezca y se tape los oídos.
Nada saco con explicarle que tomar preso a su excontendiente es la primera promesa que este chanta universal, este chanta esencial, este original de todas las chanterías posibles, no cumplió. El miedo de mi hija, y de la de tantos niños del mundo, tiene que ver con algo más profundo que el muro en la frontera, la deportación forzada de inmigrantes, el espionaje ruso o el fraude fiscal como sistema de vida. Mi hija no sabe de ninguno de estos temas, pero sabe que Trump le habla a ella directamente cuando dice que CNN “es noticia falsa” en vez de decir que da noticias falsas, o cuando dice: “increíble”, “grandioso”, “gigante” o “desastre” ante cualquier tema. Mi hija sabe que Trump tiene su edad, aunque nació muchos años antes que ella, y que no pretende crecer más, aunque su cuerpo haya adquirido esa torpeza gigantona de los orangutanes.
Trump, en la época del hipismo y rock and roll, se puso una corbata y se convirtió en el heredero de su padre. No se rebeló nunca. Fue el buen hijo de Fred Trump, aunque haya convertido el inescrupuloso y discreto negocio de su padre en un foco infinito de publicidad y ruido. No se le conocen amigos de juventud ni otros intereses a parte de poner su nombre sobre edificios, juegos de salón, programas de televisión y un vodka. Trump nunca salió de su casa, un edificio que se llama como él, y de hecho le resulta imposible dejar su paraíso dorado, su juguetería infinita, por la Casa Blanca.
En cierto sentido, Trump es el tambor de hojalata, ese personaje de Günter Grass, un niño que decidió nunca crecer. Pero si el tambor es el niño demasiado sensible para ser adulto, Trump es el matón del curso, el comilón del quiosco, el copión sin escrúpulos que decidió, demasiado pronto que todas las lecciones sobre colaborar, compartir, cuidar la naturaleza y traer alimentos no perecibles al jardín infantil, eran tonteras. Es el niño problema que sabe, con una lucidez envidiable, que el problema lo tienen los otros niños, los que siguiendo a las profesoras, moderan sus instintos, cuidan su apariencia, aprenden a darle el turno a los otros, llegan temprano y avisan cuando quieren ir al baño en vez de que les limpien la ropa las auxiliares -que para eso están-.
Nada espanta más a los niños que la sensación de un mundo donde no hay adultos para obligarles a ponerse el pijama, dormir, y comer lentejas en vez de papas fritas todos los días. Las obligaciones infernales que los adultos imponen a los niños, son justamente lo que hace la infancia posible. La infancia, como único universo y única ley, termina en la pataleta infinita, los gritos, el llanto y la casa vacía. Ahí no hay horarios ni nadie sirve la comida. No hay castigos, es cierto, pero nadie te salva cuando los más fuertes te quitan los juguetes de las manos, o cuando en manada te patean por venir de otro colegio.
Mi hija tiene seis años y no quiere un mundo que tenga su edad. A muchos adultos que votaron por Trump, eso es lo que les gusta, que los retrotrae a esa infancia, que a pesar de sus cuerpos y su voz, sigue siendo la parte esencial de su identidad. Como dijo la socióloga Paula Recart en este mismo pasquín, Trump no ganó porque mentía sino porque hablaba con “la verdad”, la única innegable, la del deseo, la del impulso, la de las ganas locas y la loca desesperación. No mentía como mienten los adultos. En un país que hace cuarenta años se rige por test y mide todo en media estadísticas, es imposible explicar que hay una diferencia esencial entre ficción y mentira, entre lo que convencionalmente aceptamos como verdad, aunque no lo sea del todo.
Se habla en torno a Trump de la posverdad. Pero su éxito se basa, como el de todos los chantas, a obligarnos a retroceder a la preverdad. Volver al tiempo anterior a que esa ficción llamada realidad se alojara en nuestra mente. El encanto de Trump reside en que nos dice que podemos poner el dedo en el enchufe sin electrocutarnos, y saltar por la ventana y volar. El contraste con Obama e Hillary, que ofrecen esfuerzo, merito y estudio para conseguir lo que el niño de la casa siente que es suyo de nacimiento, es en cierta medida iluminador. Cuando la meritocracia es mentira, cuando ser adulto es fracasar (y lo es en la mayor parte de la clase media americana) entonces queda solo la infancia y la vejez (de ahí el éxito de Bernie Sanders). Esa utopía en reverso, de un mundo previo a los límites y los miedos de los adultos, fuera de las leyes, es la que Trump vende con un éxito del que no sabemos aún si nos vamos a reponer.
P.S: Logré quitarle a mi hija el miedo a Trump. Le conté que había mandado a unas amigas rusas a hacer pipí en la cama donde durmió el expresidente Obama. Le mostré la parte de la conferencia de prensa en que niega, asustado, el rumor de la lluvia dorada en la cama del expresidente. Mi hija lo encontró tan ridículo que dejó de tenerle miedo. Quiere, cada cierto tiempo, que le repita la historia. Trump ya no tiene los seis años que ella acaba de cumplir sino que menos. Lo encuentra ridículo, patético, penoso. Temo que al final esa sea su victoria.