Nacional
20 de Febrero de 2017El Rey Midas en tierras chilenas
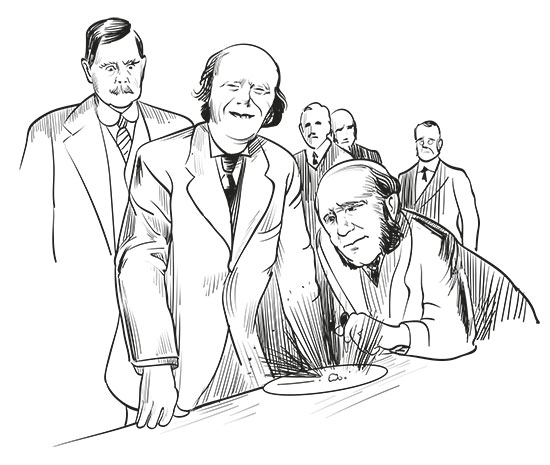
Un químico francés y su imbécil ayudante fueron los protagonistas de uno de los sucesos más célebres de la historia del siglo XIX chileno. Huyendo de un escándalo en Estados Unidos, Alfredo Paraf y Francisco Rogel, su ayudante, se instalaron en la capital. Chile por esos años pasaba por una crisis económica: malas cosechas, una industria famélica y el agotamiento de las minas de plata. A su llegada, Paraf se aboca a un laboratorio mineralógico, en el que logra el milagro que podría salvar la nación de su mal momento: producir oro. La euforia es total. Junto a conspicuos miembros de la clase alta, se crea una sociedad minera que se va a la nubes, el Presidente Aníbal Pinto se rinde a sus pies y hasta una polka se inspira en su nombre “Oro-Paraf”.
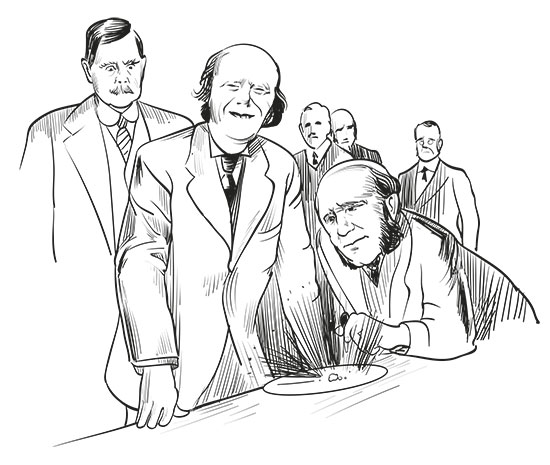
Noviembre de 1876, Casa de Moneda de Santiago. Encorvados sobre hornos y crisoles, Monsieur Paraf, químico francés, y su diligente ayudante Rogel mezclan y precipitan misteriosas fórmulas químicas sobre un montón de escoria mineral. Atentos a la prueba, el Ensayador General de la Casa de Moneda y un grupo de conspicuos empresarios mineros son testigos del milagro. Del metal en pasta surge el oro, brillante y esplendoroso; hasta un cuarenta por ciento de oro puro. Es un milagro. Avalado por respetables ciudadanos, por el ministro de Hacienda y por el mismísimo Presidente de la República don Aníbal Pinto, la inversión parece más sólida que los contrafuertes cordilleranos de donde manará el oro a raudales. El Rey Midas ha resucitado en Chile y de las miserables rocas de relave saldrá la fortuna y el progreso de la Nación.
Alfredo Paraf nació en Mulhousse, Francia, el 10 de junio de 1844. Hijo y nieto de tintoreros, desde muy joven demostró grandes aptitudes para la química. En una época fértil en inventos, Paraf patentó hasta 16 productos de su cosecha. Sintiendo que Francia le quedaba chica, emigró a los Estados Unidos. En 1873 lo encontramos instalado en la ciudad de San Francisco, popularizando nuevos inventos entre los rudos pioneros del Far West. El más célebre de estos fue uno al que denominó óleo – margarina. Fuera por envidia o por justicia, sus detractores le entablaron juicio por estafador y envenenador. La controversia se zanjó con el incendio de la fábrica del dudoso producto. Arruinado y enfermo, buscando el auxilio de amigos que declararan a su favor, asomó el cónsul chileno en San Francisco, don Francisco Casanueva, quien pensó que aquel sujeto podía ser uno de esos sabios extranjeros que como Gay o Domeyko, nutrían a la patria con felices descubrimientos. Paraf embarcó para Valparaíso el 18 de abril de 1876. Vino con él, y en carácter de ayudante, don Francisco Rogel, 13 años mayor que su patrón, y catalogado de manera unánime como un imbécil.
Llegados a Santiago, Paraf y Rogel se dedicaron a presentar las cartas credenciales que traían desde San Francisco. Chile en aquellos años no era precisamente la tierra de promisión. El país languidecía entre las malas cosechas, la decadencia de las industrias y el agotamiento de los minerales de plata. Paraf vio una oportunidad en la crisis de la minería e instaló un laboratorio mineralógico en la calle de Las Hornillas, en el sector de Plaza Yungay. El recinto, herméticamente cerrado, era el epicentro de misteriosas experiencias químicas. Cada cierto tiempo emergían súbitas nubes de vapores y sulfuros que anegaban al barrio. El vecindario conjeturaba la ejecución de maravillosas mixturas y los más enterados aseguraban que la búsqueda de la piedra filosofal estaba convirtiéndose en proceso rigurosamente científico. El relato de estos afanes sedujo a tres respetables ciudadanos; Miguel Cruchaga, Francisco Puelma y el ingeniero Uldaricio Prado, quienes se reservaron la candente noticia de que: “…un químico francés, apellidado Paraf, había descubierto una especie mineral de oro, absolutamente nuevo en la mineralogía chilena”. Deseosos de comprobar tamaño portento, el ingeniero Prado, junto con Paraf, y siempre con la presencia del retardado Rogel, se encerraron a ejecutar el dichoso procedimiento en el laboratorio del Instituto Nacional. Para asombro del testigo, los análisis arrojaron espléndidos resultados.
Según Ramón Subercaseaux, Paraf y Rogel, cuales Don Quijote y Sancho Panza, siempre conversaban en un idioma ininteligible, pues la evidente imbecilidad del socio le impedía manejarse en un francés cabal. Según Uldaricio Prado, Rogel “aparece como un bonachón, que ignoraba hasta el manejo de una balanza, aunque su pulso era siempre muy firme y su mano muy ligera. Es un diestro grabador, que a todo dice la misma cosa; pero hay que confesarlo, es un hombre incansable para el trabajo, reservado hasta el mutismo y honrado a toda prueba”.
Ya comprobada la veracidad del proceso, el 16 de mayo se firmó la escritura de una sociedad minera con el objeto de aplicar “El sistema Paraf de fundición, inventado en Chile”. Paraf sería el presidente, el ingeniero Prado sería el director de una fundición en Las Higueras de Zapata y el abogado Cruchaga atendería la parte administrativa y jurídica del negocio. Zanjadas dudas y disputas, terminado el establecimiento metalúrgico de Las Higueras, los socios invitaron al ministro de Hacienda Rafael Sotomayor, quien ya había manifestado su admiración por el invento Paraf y que imaginaba la esplendorosa riqueza que podía regalar al erario público. Don Rafael quedó tan encantado con lo que vio que al llegar a La Moneda le anunció al Presidente Pinto que el país estaba en camino a un resurgimiento minero digno de la más feliz de las bonanzas. Días más tarde Paraf, a instancias del entusiasmado ministro, visitó al Presidente de la República, llevándole el fruto inaugural de sus fórmulas; una plancha de oro de ocho onzas de peso, y que era sólo el comienzo de la venidera abundancia. La entrevista fue un éxito, y a la salida de Palacio el químico fue reporteado por la prensa local: “He ofrecido a S. E. el Presidente de la República entregarle el oro que produzcamos para que sea amonedado en la Casa de Gobierno… ya que así se logrará desvanecer hasta las últimas dudas de los que aún se resisten a creer en mi invento”.
El 7 de junio la Sociedad hizo su primera entrega al Banco Nacional, consistente en dos barras de oro con 14 kilos de peso, y que fue ampliamente celebrada y comentada por la prensa local. Tres días más tarde Paraf festejó el día de su santo ofreciendo un gran banquete en el cerro Santa Lucía, y ante sus ya numerosos amigos, anunció nuevas y voluminosas entregas de oro. Días después, el 20 de junio, se hizo una nueva entrega a la Casa de Moneda, de la que Paraf envió al Presidente de la República cien relucientes cóndores de oro, “suplicándole que los hiciera repartir entre los pobres de Santiago” distribuyendo el resto entre amigos y juntas de beneficencia a lo largo del país. En Concepción fueron rematados varios de esos cóndores a un sobre precio del 20%, todo a beneficio del hospital local.
Fue tanta la euforia provocada por estos deslumbrantes regalos, que en Chile todo lo bueno era Paraf. El mejor plato en los restoranes de categoría se le llamaba Paraf, el sombrero más elegante y hasta la última polka de moda fue presentada como de “Oro-Paraf.”. Obligado comensal en mesas y fiestas, era un perseguido por la vida social. La permanencia en su hotel se le hizo imposible. Las visitas inoportunas no le dejaban tiempo para trabajar y hasta se le espiaba por los hoyos de las chapas.
Las periódicas entregas de oro y la enorme popularidad de aquel genio benefactor elevaron las acciones de la compañía hasta el firmamento. Los benditos papeles eran tan requeridas, que ya no se vendían completos, sino que una mitad de acción e incluso hasta una veinteava parte, dándose por muy feliz el poseedor de esta verdadera mina de oro. Miguel Cruchaga no podía caminar tranquilo por la calle; lo importunaban con incesantes solicitaciones que ante sus negativas llegaban a la oferta de mansiones alhajadas y de fundos dotados a cambio de alguna acción de la fabulosa compañía. Tampoco Paraf se quedó corto en los entusiasmos. Le escribió una insólita carta al Secretario de la Academia de Ciencias de París, afirmando de que estaba en camino de acumular tantos millones, que lo autorizaba para dar a conocer su propósito de rescatar las regiones de Alsacia y Lorena, entonces en poder de Alemania tras la derrota de Sedán, todo pagado a los alemanes por su propio bolsillo.
El día 30 de agosto el periódico “El Ferrocarril” anunció una próxima y mayor entrega de oro a la Casa de Moneda, la que se encaramaría por los 70 kilos de metal puro y que llevó al máximo del frenesí al espíritu de especulación. Esta fue la cúspide, el cénit de la locura. De aquí no podía ocurrir otra cosa que el desplome. No se sabe de dónde comenzó a correr un airecillo, o más bien un tufillo de desconfianza, que nadie sabía explicar ni definir, y que por tanto era más incómodo y perturbador. Se rumoreaba que la anunciada entrega no era sino un bluff y que entre los socios había comenzado una grave y equívoca controversia.
Efectivamente, los fundadores de la sociedad habían recibido alarmantes informes acerca de la moralidad de los procedimientos de Paraf, por lo cual se reunieron secretamente el 7 de saeptiembre, y tres días más tarde llamaron al inventor. Aquí hubo cierta violencia; el francés fue encarado sobre los ensayos y análisis y de si estos eran fraudulentos, a lo que respondió tajante de que en lo absoluto. A pesar de la convicción y la aspereza de su defensa, Paraf no pudo convencer, y siempre en secreto, se convino dar la alarma al día siguiente. Los especuladores y corredores de bolsa nada sabían de estos naufragios, pero algo sospechaban muy en sus adentros, disimulando la zozobra para no inquietar más la volátil inversión, de la que serían las primeras víctimas en caso de una debacle.
El secreto discurrir de estos temores estalló el 11 de septiembre de 1876 cuando en el periódico “El Ferrocarril” apareció, tímido y en letra menuda, el siguiente aviso: “Sociedad A. Paraf. Esta sociedad va a liquidarse, fundados en que son enteramente falsos los datos sobre la producción e importancia del negocio, que sirvieron de base a la constitución de la sociedad”. No es fácil aquilatar la espeluznante noticia que estalló en el país. Era el “Sálvese quien pueda”. La casa de Paraf fue invadida por desconcertados ciudadanos, ante los cuales el francés se mostraba alelado, absorto e ignorante. Nada sabía de sus socios, pues “no le habían dicho una sola palabra”, lo que en rigor era muy cierto.
Al día siguiente se publicó un nuncio firmado por Paraf donde calificaba a sus ex socios de infames, pidiendo un plazo de tres días para convencerlos de la absoluta veracidad de su invento. Pero estos tres días nunca llegaron. Los socios iniciaron la liquidación del negocio, acusando ante el Juez del Crimen a Paraf y Rogel de “ladrones vulgares”. La justicia se mostró expedita y feroz. A los cinco días la pareja de franceses estaban presos y condenados de forma unánime por un país ultrajado.
La clave de la estafa era el retardado Rogel. Éste no era tal, sino que muy por el contrario, era un experto prestidigitador. Sus hábiles y veloces dedos colocaban oro en polvo sobre los matraces y las mezclas, para así, camuflado en su supuesta imbecilidad, agregar la conveniente dosis del precioso mineral, que ante los atónitos ojos de expertos testigos, emergía desde los recocidos de escoria.
Ante su estrepitosa caída, Paraf se habría mantenido tranquilo y sereno, diciendo filosóficamente “La desgracia no debe jamás quebrantar la convicción. La justicia suele ser tardía, pero siempre llega. La envidia siempre persigue a quienes alcanzan las alturas”.
El juicio tuvo un comienzo de escándalo que al poco tiempo se fue diluyendo: los estafados cayeron uno tras otro en un culposo silencio. Es que la vergonzosa historia de la estafa Paraf – Rogel dolió tanto en los bolsillos como en el orgullo de una apretada serie de linajudas familias criollas. Testimonio de la azorada vergüenza de los timados es una foto donde aparecerían muchas personas prestigiosas que concurrieron a celebrar las proezas del sabio inventor, y que, como en los mejores tiempos del estalinismo, desapareció oportunamente.
Pero entre las familias de rango, lejos la más afectada fue la de Miguel Cruchaga, quien perdió toda su fortuna en este delirio, legando a sus herederos tan sólo apellidos, bochorno y pobreza. Quizás como un inesperado rebote de la ruina familiar, medio siglo más tarde se criaría en la apagada austeridad de los ricos venidos a menos, el nieto de don Miguel Cruchaga, el joven Alberto Hurtado Cruchaga, pródigo en caritativa y ardiente humildad, y quien sería más conocido como “El Padre Hurtado”.






