Cultura
28 de Noviembre de 2017Adelanto del último libro de Rafael Gumucio: Un verano con corbata en Cachagua

Como la continuación de Memorias Prematuras (1999), Rafael Gumucio acaba de publicar el libro “La Edad Media (1988- 1998), bajo el sello Hueders, que narra sus primeros años viviendo en tiempos de la Transición, tras volver a Chile del exilio en París, cuando entraba a la adultez. Son sus inicios en la literatura en los talleres de Antonio Skármeta, sus momentos de fama en el canal Rock & Pop y muestra la trastienda del mundillo cultural noventero que partió siendo under y terminó derivando en personajes que hicieron después teleseries o izquierdistas que se acomodaron al poder en el nuevo siglo. Con una ironía y desvergüenza, como la que acostumbra el escritor, acá presentamos un extracto del capítulo Corbata, en el que perfila a su primo MEO, en el año 93, cuando ambos empezaban a conocer mujeres y veraneaban en Cachagua. Recomendadísimo.

Me puse corbata para bajar a la playa de Cachagua.
–¿No se supone que es elegante esta playa? –le pregunté a mi primo Marco Antonio, al ver que nadie más venía vestido con algo más que polera y traje de baño.
–Mira cómo nos miran –se complacía él, que tenía la facultad única de lograr sentirse siempre más fracasado que yo–, parece que tuviéramos unos neones que dicen imbéciles sobre la cabeza.
Se reía, nos reímos, los dos imaginando el cartel apagándose y prendiéndose sobre nosotros. Era lo que mejor hacíamos juntos. Reírnos de todo el mundo y de nosotros antes que nadie, compartir el cartel de idiota, yo por vestirme como nadie se viste en Cachagua, él por vestirse como todo el mundo se viste, sin lograr tampoco pasar inadvertido. (…)
No sabía, no podía saber que la informalidad sin corbata era una de las señales de identidad de Cachagua, nacida como una especie de rebelión contra la vecina Zapallar, más de derecha, con más mansiones y mejor vista, aunque peor playa. Zapallar, sus cerros en eterna bruma, sus grandes pinos oscuros, sus torreones, sus jardines salvajes, sus helipuertos ocultos, donde tal vez mi corbata hubiese tenido algo de sentido. Aunque ni siquiera. ¿Quién va a la playa con corbata, en cualquier lugar del mundo?
Desnudo o vestido de profeta mapuche, con un mohicano punk amarillo y morado, no habría logrado ser más rebelde, más chocante, más raro. Juro que no buscaba eso, si bien también buscaba rebelarme contra la informalidad de esta playa, protegerme hasta el cuello de cualquier desnudez posible. Tenía 23 años, nada puede borrar ese hecho, que era lo suficientemente joven como para que cualquier gesto de reverencia fuese también un gesto de rebeldía. (…)
Pero me miraban, nos miraban, ese era el objetivo. Seguían como un imán el cartel de neón con la palabra “IMBÉCILES”, las niñas en bikini o polerón blanco, las ex alumnas del Villa María, La Maisonnette, las Monjas Inglesas, Francesas o Argentinas (en el peor de los casos). (…) Sorprendidas por la corbata tanto como por saber qué hacía Marquito, el buenmozo hijastro del ministro de Economía, con este espantapájaros pálido que baja a la playa vestido de funcionario público.
En la noche, las bañistas se acercaban a la calle Diego Sutil donde veraneaba mi primo. La rubia Consuelo, que apenas me distinguía del paisaje cuando trabajaba en EneTV, volvía transfigurada en una de las amigas de la Nessi, la polola de mi primo Marco, que era también su vecina del otro lado de la calle Diego Sutil. Y la Fran, perpetuamente bronceada, con esa sonrisa desconectada como si fuese un amigo más que una amiga, y sin embargo fatalmente linda. Y la Angélica, que me gustaba aún menos y que a pesar de ser sicóloga me despreciaba abiertamente, aparecía y desaparecía sin avisar. Y la Bárbara, a la que obligué a traducir una canción de los Rolling Stones que tocaban en la radio, y la flaca Morgana, que bailaba sobre unos cubos en las fiestas Spandex; los carretes de las hermanas Viera Gallo, poblados por criaturas de sexo indefinido. El universo entero de las compañeras del Saint George de Marco y el Ale Burr, que era nuestro puente con otro universo de gente normal, de jóvenes de verdad con quienes se podía hablar de cualquier tontera.
“Esa mina se culeó a todo su curso”, nos informaba uno.
“Es que le crecieron las tetas demasiado luego”, decía otro.
“Esa chupa el pico de entrada”, agregaba un tercero.
Entrenábamos el brazo y la mano para, sutilmente, guiar la cabeza de las niñas a las que invitábamos a ver ciertos VHS con películas de Hollywood donde la felatio era lo más natural. “Pero mira en la tele. Kim Basinger lo hace. ¿Tú no vas a ser menos que Kim Basinger?”. (…)
Yo, que tenía por entonces la manía de no acostarme nunca después de la una de la mañana, me iba a dormir y los dejaba a todos abajo jugando pool. Al otro día, Marco amanecía agotado y yo, sin corbata ya, vestido más o menos como había que vestir, para mi sorpresa notaba que las bañistas nos seguían con la mirada y empezaban a hablarle a mi primo como si lo conocieran de toda la vida.
No existe otra frustración que la sexual. La pobreza sería no solo aguantable, sino que deseable, si no supiéramos que las niñas más lindas se van con los que ganan más. Es quizás lo que explica por qué la Iglesia une el voto de pobreza con el de castidad. Ser pobre sería cómodo, sería simple, sería deseable si las poblaciones estuvieran llenas de bellezas rubias y morenas, si los cuerpos no decayeran tanto o más que la economía, si no supiera que los millones o la fama o la mezcla de ambos puede comprarte una entrada al único paraíso que conocemos, no solo que esas niñas de las Ursulinas o del Saint George nos miraran, sino que jugaran con nosotros, que tuvieran incluso la deferencia de mirarme a pesar de la corbata playera, o quizás por lo extravagante que esto resultaba.
Yo había buscado la fama de manera ciega, olvidando entre medio la razón profunda que motivaba esa búsqueda. Ese paseo por la playa de Cachagua me lo recordó bruscamente: tener más es un pecado, pero ser más es una necesidad. De todos los pecados el que más rápido perdono es el arribismo, porque en el fondo tiene la sabiduría de entender que esos dos verbos, ser y tener, no solo terminan con la misma letra. La recompensa por saber eso se paga en sexo o en esa cosa que lo reemplaza y se llama glamour. (…)
Ser pobre o anónimo nunca tuvo como entonces menos sentido y menos glamour. Yo no puedo, hasta el día de hoy, quitarme la impresión de que donde hay niñas rubias o de flequillo luminoso, tengo que estar yo. Ergo, debo huir de cualquier proyecto de mujeres esforzadas y mal vestidas con problemas de gotera en sus casas. A las niñas de Cachagua las habían educado para descubrir donde había “onda” –extraña mezcla entre seguridad y locura– y por sobre todo, futuro. Vivía para mostrarles que mi rareza era en el fondo una señal de mi glorioso futuro. No tenía otra arma que escucharlas hablar de la monja sádica de su infancia, del pololo que se fue lejos cuando falló el condón, del viaje por el sudeste asiático de una amiga. (…)
Pude hacer más de lo que hice, pienso ahora. Pude hacer algo, tocar un pezón, agarrar una teta, usar la energía de mi sexo para empujar la frontera de algo. ¿Podía realmente? ¿Qué habría conseguido? Besos viendo Sábado Gigante. Confesiones en el paradero que el ruidoso tráfico se lleva, la fricción de la bragueta de tu blue jeans con el cierre del suyo… Las mejillas rojas, la sonrisa incómoda. “Voy a buscar un chaleco arriba”, se disculpaban para deshacer el atraque y tú agradecías volver al frío, la risa de los amigos fumando, la otra pareja que se besaba de verdad al fondo de la sala. (…)
Marco tenía el sentido común de usar polera gris y short en la playa de Cachagua; podía haberme advertido de mi desatinada. No lo hizo porque en el fondo esa desatinada era la suya también.
Marco había tenido la extraña idea de ir con corbata y traje, los mismos trajes y corbatas de su padrastro-ministro que usaba yo, a estudiar filosofía a la Universidad de Chile. Podía imaginar cuán inadecuado parecía en ese universo de perros abandonados y partidos infinitos de ping pong. Marco, en traje y corbata en el Campus Juan Gómez Millas, paseando como un ejecutivo atrasado entre las molotov, las lacrimógenas, con su padre biológico Miguel Enríquez, mártir inconcluso de la revolución chilena, pintarrajeado en todos los murales.
–A tu papá le daría vergüenza que existieras, huevón traidor. Concha tu madre, huevón vende patria. Vuélvete a París, hijo de puta. No tienes nada que hacer aquí –le lanzaban a la cara sus compañeros de curso–. Ándate a la Católica, traidor concha tu madre. Tu verdadero papá es el traidor de Ominami.
Porque ese era el problema que estos estudiantes de filosofía no podían resolver: ¿de quién era hijo su compañero de curso? Era el hijo de un ministro de la transición –como tantos que estudiaban allí y abjuraban de sus padres y fumaban marihuana en el patio hasta titularse. Pero era también el hijo del héroe del MIR. El punto es que era las dos cosas. No le bastaba con ser la mascota del movimiento. Hay gente que vive para hacerse un nombre. Marco estaba destinado a deshacerse y volver a hacerse de nombres prestados, regalados, fugitivos. Hasta los nueve años fue Marco Gumucio, porque con su padre clandestino resultaba imposible inscribirlo en el registro civil. Por años fue, ante todo, el niño que mis abuelos criaban en su minúsculo departamento de París. Una vez reconocido por su abuelo en México, de un día para otro empezó a ser Marco Enríquez, hasta que a los 30 años, a la misma edad en que murió de un disparo su padre biológico, agregó el Ominami, el apellido del novio de su madre que también lo crió en París. Cuando se hizo diputado y candidato a la presidencia de la República la primera vez (cristalizando la crítica autoflagelante a la transición política chilena), la prensa lo llamó MEO, convirtiendo a sus adherentes en meístas, nombre del que trató de deshacerse en las elecciones siguientes, explicando que MEO era el nombre de su perro, no el suyo. (…)
Cuando niño me abismaba su capacidad de ser un niño normal, que iba a ver La guerra de las galaxias y se compraba botas rojas de Superman. Viajaba a Cuba a inaugurar hospitales con el nombre de su padre o descubría en México que siempre había tenido una hermana, pero se olvidaba luego y volvía a ser el niño que inventaba conspiraciones de los gitanos contra él y que quería jugar con nosotros, porque éramos los primos grandes. En Chile estudió en la Alianza Francesa y en el Saint George, y vivía en un departamento en Augusto Leguía con los vidrios polarizados. Y las minas y los amigos y su cara que se alargó, resultando más llamativo para las mujeres. Estudió economía un año, donde ser el hijo de Miguel Enríquez no era un honor sino un agravio. ¿Quizás en la Universidad de Chile buscaba que alguien lo comprendiera? Los revolucionarios del verde bosque y de la cancha de baby no habían perdido la mitad de sus tíos bajo la tortura o la demencia del exilio. La dictadura, que combatían aunque no existiera ya, no les había cambiado la vida ni la mitad de lo que lo había hecho a Marco.
No eran capaces de comprender esa sutileza. Daba lo mismo, con dictadura o sin ella, con democracia o sin ella, ellos eran los perdedores y Marco, que lo había perdido todo varias veces, era un ganador. ¿Cuánto de eso comprendía el propio Marco Enríquez del año 93? No sé. Le excitaba el temor terrible de pasar de ser extranjero a ser el que anuncia con su nombre el fin de la revolución y el comienzo de la metamorfosis. Iba a clases rodeado de silencio y de los escupos en el suelo. Producía documentales sobre tribus perdidas del fin del mundo y acciones raras de las Yeguas del Apocalipsis, que estaban oficialmente enamorados de él. Se le ocurrió ser candidato a presidente de la FECh, a pesar de la oposición –algo tibia, hay que decirlo– de los militantes de su partido. Iba más rápido que sus reparos. Trabajaba en esas horas que sus compañeros no sabían que existían. Sacaba revistas y programas de televisión, dejando a todos en la sede central de la calle Dieciocho enojados, pero sin respuestas. (…)
Escuchaba a mi primo, con el que empezamos a filmar películas. Entendía su drama mejor de lo que podía entenderlo el 90 por ciento de la población. Sin embargo, había un 10 por ciento que no entendía. Una zona de sombra. Mis amigos vivían en Ñuñoa como si estuvieran en Bloomsbury, Londres. Los había escogido porque no podían juzgarme. A su modo, cada uno tenía una rareza tanto o más complicada que la mía. No teníamos conflictos políticos, pero yo no esperaba de ellos la menor valentía, claridad o lucidez. Me aceptaban y yo aceptaba que estábamos jugando.
Marco no tenía eso. No lo tenía porque la relevancia era un deber visible en su familia. Eso yo también lo sentía, aunque me juntara con Cociña para conseguirla por la retaguardia, donde nadie me esperaba. Marco se fue de frente a perder una elección perdida de antemano, una elección que sin embargo le hizo ver a sus enemigos su irrelevancia, provocando una rabia que, el delicado pariente que hacía todas las latas que el resto de la familia no quería hacer, no podía merecer. ¿Qué lo llevaba a ser complicado y distinto en un lugar, la Universidad de Chile, en que era imposible que lo comprendieran? ¿Pensaba que merecía el castigo o sabía que no podía escapar a él?
En la facultad le advirtieron en todos los tonos, hasta que un día Marco vio cómo se quemaba en el estacionamiento el auto que su madre le prestó.
No renunció a la carrera. Dio su tesis sobre Charles Taylor, el comunitarista inglés, sacó el título sin pensar ni un solo minuto en ejercer la profesión. Estaba ya produciendo cinco películas al mismo tiempo, llenando su agenda de post-its y más post-its con su letra minúscula, para cubrir cada hora con dos o tres actividades simultáneas.
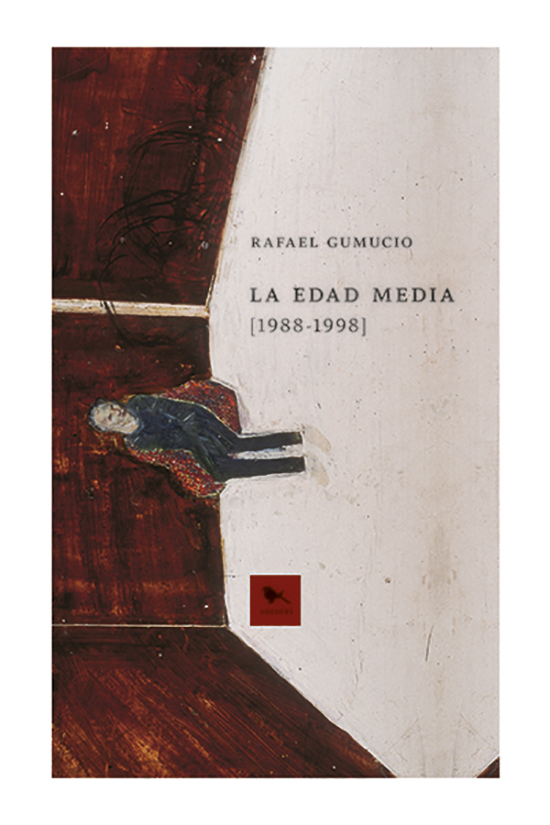 LA EDAD MEDIA (1988- 1998)
LA EDAD MEDIA (1988- 1998)
Rafael Gumucio
Hueders, 2017, 266 páginas.






