Cultura
23 de Mayo de 2018Adelanto del libro de Carolina Brown: “El final del sendero”
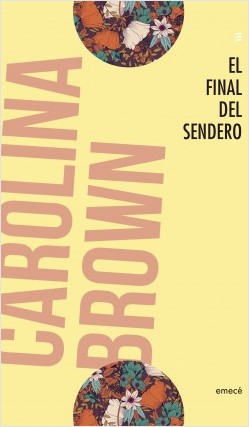
Carolina Brown (1984) inaugura una colección literaria exclusiva de mujeres, llamada Emecé Contemporáneas, del Grupo Planeta. Las autoras que escriben en esta propuesta lo hacen desde la sensibilidad y visión de su propio mundo, conectándose con sus diversas realidades sociales y emocionales a partir de la ficción. Acá un adelanto exclusivo.
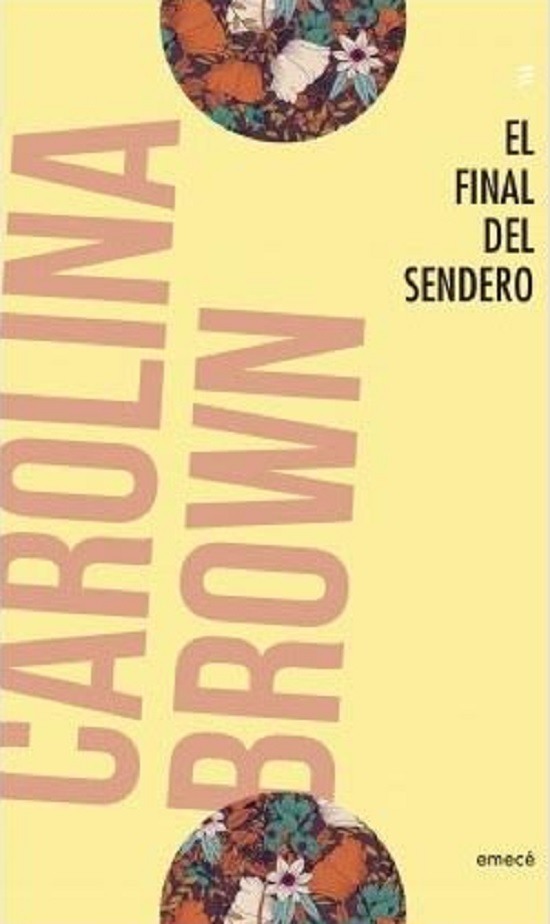
Empezar siempre parece lo más duro. Romper la inercia. El primer impulso constituye una diminuta agonía y el cuerpo se resiente al cambiar de estado. Molesta el impacto sobre los dedos de los pies, el roce de la ropa, la respiración que se acorta y acelera rasguñando el pecho por dentro. Una vez, otro corredor me dijo que eran solo los primeros siete minutos, que después el cuerpo se acostumbra. Tal vez sea cierto. Pongo las yemas de los dedos en la parte de atrás de mi cuello y presiono fuerte sobre los ligamentos para relajarlos. Es necesario sacar con violencia todas esas semanas encerrada en el departamento.
Estoy parada en la rotonda junto a la base del cerro, al comienzo del sendero: una ladera erosionada y seca. Tengo los puños apretados, siento la tierra latir bajo mis pies entumecidos. Mis músculos están tensos y expectantes. Al cuerpo hay que percutirlo y despertarlo, es preciso que recuerde cómo moverse entre las piedras y las caídas de agua, bordeando la pendiente.
Es sábado y hay muchos corredores, incluso algunos vienen en grupo. Yo dejé el auto lejos, al otro lado del río, junto a una casa de ladrillos princesa pintados de blanco. Permito que me adelanten cuatro personas: se conocen y sonríen, son cómplices entre ellos. Visten la misma polera azul con sus nombres estampados en medio de los omóplatos. Los observo alejarse ladera arriba, sus risas se alejan.
Después de algunos pasos vacilantes encuentro mi ritmo, voy subiendo por la pendiente a trancos cortos y apurados. Mi respiración se acelera, la piel de mi cara se calienta. A mis pies, la tierra se desprende.
Mi primer tramo termina junto a unas antenas y me detengo a tomar agua. La luz cálida de la mañana me obliga a pestañear. Desde donde estoy veo la ciudad extenderse. Las manzanas cuadriculadas con sus edificios y sus parques; el río y los autos que corren junto a él avanzando por la autopista; la fortaleza imponente de la cordillera que se asoma atrás.
Los cerros circundantes se levantan del concreto como islas verdes y solitarias. En un momento soñaba con subirlos todos. Es octubre y la hierba junto al camino está alta. Miro las flores temblar con la brisa, como si compartieran mis aprensiones. No puedo dejar de pensar en que tendría que haber sido más cuidadosa.
Desde la antena, el sendero sigue, en una suerte de falso plano, hasta la intersección con un camino de autos que sube por la ladera norte. Hay unos tambores de agua para riego y una pila de basura quemada por el sol. Más allá, una improvisada casucha sin ventanas, tal vez una bodega. Una estructura liviana, construida con materiales de desecho y unas planchas de zinc. Nunca había reparado en ella hasta el día en que tuve que bajar del cerro con Jota en la espalda y los zapatos sueltos a falta de cordones. En un momento le dije a Jota que entráramos en la casucha, que quizás había alguien que podía ayudarnos. No encontramos a nadie. Seguimos de largo y la casucha permaneció lejana, mirándonos mientras avanzábamos a pasos lentos, con el cuerpo entumecido y la vista fija en el pavimento, muchos metros más abajo, donde mi auto ya no estaba.
Pienso en mis pies hundidos en la arena suave y oscura, el reflejo del sol sobre la superficie del agua y el vaivén que lo hace bailar. Me quedo allá, en la playa de arena negra, mientras mi cuerpo vacío sigue en movimiento y atraviesa por el frente de la estructura, la basura y los tambores, hasta retomar el sendero otra vez.
El camino está marcado por unas tiras plásticas de color rojo que cuelgan de los espinos y bailan al antojo del viento. Doblo al oriente, empezando a ascender por la segunda subida. Los otros corredores, manchas de neón entre el follaje, se mueven ladera arriba.
Conozco la ruta de memoria. Puedo anticiparme a cada giro, a cada pendiente o piedra. Sé que justo antes del primer mirador, en el tercer poste de la baranda de madera, alguien escondió el envoltorio de unas galletas Kuky en la tierra y lo dejó cubierto con una piedra triangular.
Conozco dónde el camino se divide en dos y en tres, para juntarse pocos metros más arriba. Puedo enumerar las curvas del sendero con los ojos cerrados; saber dónde este se ensancha o se estrecha; recordar el número de los escalones de madera con sus canaletas de PVC negro incrustadas en el cemento para que el agua corra cuando llueve. Sé que más arriba, en el sector de Guayacán, hay una pirca con una piedra anaranjada, donde alguien rayó: “Marlene te amo 2006”.
En el primer mirador vuelvo a detenerme. Nunca había disfrutado de la vista así, con calma. Más allá del pasamanos el río parece detenido, una pintura. Me imagino el sonido del agua corriendo entre las piedras.
Me da miedo olvidarme de la voz de Jota de la misma manera que olvidé la de papá. Tiene voz de fumadora, aunque me dijo que dejó el cigarro hace años. Cuando canta siempre suena un poco triste. Pienso en su cara angulosa. Las extremidades alargadas y pálidas, la ropa que siempre le quedaba un poco corta. Me pregunto si seré capaz de reconocer el lugar donde nos tendimos ese día junto al peumo, que alto, de hojas tupidas, en mi memoria se yergue misterioso a un lado del camino, como si nos hubiera esperado todo este tiempo. Trato de imaginar nuestros cuerpos y el espacio que ocupaban uno junto al otro. Su trenza castaña inerte sobre la tierra. Seguía esa trenza suya hasta llegar a su nuca, la cabeza apoyada de perfil, la mejilla contra el suelo y, junto a ella, una mano esbelta. Los dedos que se mueven con pequeños espasmos. Mi respiración. Las ganas de tomar esos dedos y correr.
***********
Mi padre pensaba que al miedo había que hacerle frente, sin anestesia. Plantarse frente a él sin pensarlo mucho. Me lo dijo el día que me enseñó a nadar y, aunque al principio no entendí bien de qué se trataba, lo seguí por el muelle: mi mano dentro de su mano pesada y silenciosa.
El muelle de madera vieja retumbaba bajo nuestros pasos. El agua hacía ruido al chocar contra los pilares humedecidos. Mi traje de baño rosado con naranjo, ese que tenía dibujos de flores en la parte de abajo. La argolla estrangulaba su dedo anular y yo jugaba, tratando de hacerla girar. Los dedos de mi padre en mis costillas, la presión que ejercían, y mi cuerpo dejando el piso por sus brazos: la sensación de estar subiendo hasta el cielo, las cosquillas en el estómago. El aire cálido de esa tarde de verano mientras yo atravesaba en caída libre al agua muy azul del lago que se acercaba hasta envolverme como un capullo.
No sabía nadar, pero él me tomó en brazos y me lanzó adentro.
El corazón agitado, los brazos extendidos como queriendo asirme del agua y del frío. El horizonte subiendo y bajando, subiendo y bajando. Después ya había pasado, la confusión y la angustia se habían diluido, yo flotaba entre las escamas de sol que se agitaban en la superficie.
Editorial Emecé






