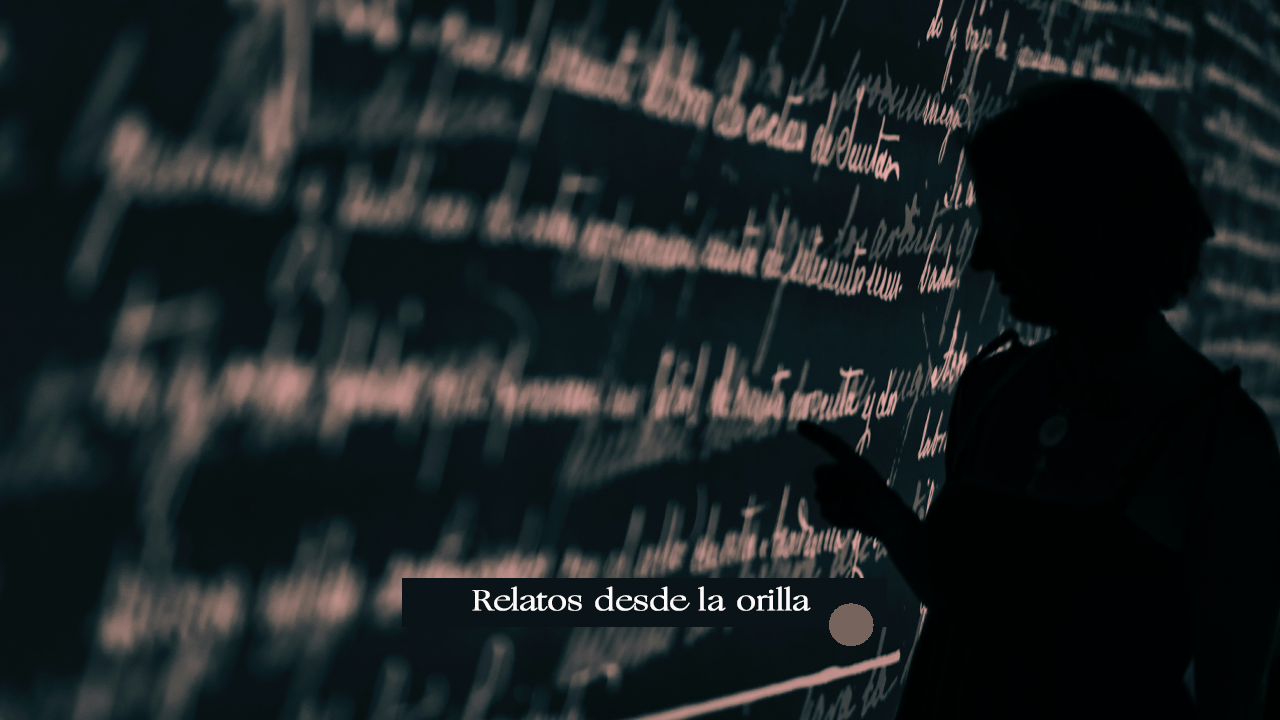Podcasts
27 de Mayo de 2020Cuentos en Cuarentena: “Cuestión de gusto” por Alejandro Neyra
Desde Lima Perú llega una reflexión en torno a los privilegios y cómo mientras unos esperan su delivery, otros esperan poder llenar los platos con algo de comida; en este relato de Alejandro Neyra.
Después de 60 días, desde la terraza de su departamento de Miraflores, se imagina ya saboreando unos makis acebichados, mientras ve el mar bajo el cielo azul de Lima. Cuánto nos habían engañado desde niños con eso del gris panza de burro de la ciudad –piensa–; ahora con el cielo limpio y descontaminado, y hasta delfines y tortugas nadando cerca de la orilla, vale la pena preguntarse si fue así como llegaron los conquistadores a decidirse por hacer de Lima la ciudad de los reyes y la capital de un nuevo virreinato. La cuarentena es propicia para esas reflexiones inútiles; en el fondo para él lo único que importa es que hoy se permiten, después de 60 días, los deliveries de restaurantes, lo que había estado esperando para volver (casi) a la normalidad.
Sabe que tendrá que ponerse una mascarilla para bajar al primer piso y recoger una bolsa plástica desinfectada y que con guantes tendrá que ejecutar una operación de precisión para poder engullirse un bocado decente, pero bien valdrá la pena. Ha puesto a helar un vino blanco así que no hay forma de que esa cena, siempre mirando al mar, no sea inolvidable.
Se lo merece. Manejar sus negocios remotamente es algo complejo. Piensa que fue una buena decisión que su esposa y sus hijos se quedaran en la playa por un par de meses, sufriendo con las clases virtuales del colegio y agenciándose de alguna manera la forma de comer allí; con ellos la cuarentena hubiera sido muy distinta, inmanejable. Ya han sido muchos días sin saborear algo que valga la pena –se dice nuevamente pensando en que será mejor usar sus propios palitos para comer los makis y el moriawase que ha pedido–; ni siquiera ha podido llamar en todo este tiempo a su proveedor de drogas y mujeres. El delivery para esos servicios que deberían ser de primera necesidad seguramente tardará un poco más.
Ya ha sido suficiente –se dice a sí mismo–. Muchas semanas de sermones de un presidente que poco a poco se pone aburrido. Al principio esperaba con interés la aparición del líder provinciano, su hablar lento pero articulado, sus frases hechas como las de un jugador de fútbol que habla en tercera persona y no dice nada concreto, repite frases hechas, pero igual transmite confianza. Hoy, con más de 3 mil muertos –que pronto serán 4, 5 o 6 mil y ni qué decir las desgracias en el norte y el oriente– ya todo le parece innecesario, inmanejable; es francamente absurdo seguir pensando en los muertos y la pandemia –hasta el nombre se le hace ridículo–.
Al principio sí, por algo que tenía que ver hasta con sus negocios, se preocupaba de rescatar algunas noticias positivas, esperanzadoras, que lo ponían de buen humor. E incluso las malas noticias también. Sus inversiones están muy diversificados así que de alguna manera, sabe, es de los que nunca perderán, pues incluso frente a una debacle siempre habrá la posibilidad de negociar por un módico precio, algún salvataje desde la burocracia corrupta que por más buenas intenciones del gobierno, seguirá enquistada en el Perú por sécula seculorum. Siempre habrá además la posibilidad de ver que algún posible competidor caiga para siempre con la crisis económica que se ha desatado y que no vivía desde el primer gobierno de Alan García. Nada como el schadenfreude.
Que no le vengan con cosas esos revolucionarios de las redes sociales que acusan a los ricos de no ayudar en estas circunstancias y que quieren crear nuevos impuestos para ellos. Ha encontrado ya algunas obras de caridad a las que está donando dinero como para sentirse con la conciencia tranquila. Está contento de contribuir a causas nobles: un hospital de provincia, un asilo de ancianos, un comedor popular donde Gastón Acurio y sus amigos cocinan para muchos indigentes. Es lo mejor. Que nadie le pida tampoco ir a ayudar en persona; es mejor mantener el anonimato pero sobre todo la seguridad. Le aburren las mascarillas. Unas órdenes bancarias son la mejor forma de ganar un espacio en el cielo y de sentirse bien consigo mismo. No es de los que se indignan pero sí de los que se molestan por las críticas de aquellos que creen que los grupos de poder solo quieren mantener su posición (como si eso fuera fácil o gratuito).
A estas alturas ya se aburrió también de condolerse con el sufrimiento ajeno. Todo iba dentro de lo normal. De hecho algunos amigos suyos sufrieron para poder retornar al Perú desde alguna parte del mundo; por suerte gracias a un buen lobby había logrado que el estado pague unos cuantos hoteles para que los que llegaran hicieran sus cuarentenas en lugares apropiados, no en cualquier cama. Podía entender eso, pero no la forma lamentable y desordenada en que miles de provincianos salían a caminar por las carreteras para alcanzar sus pueblos. Ese para él fue un punto de quiebre. La visión clara de que el Perú estaba una vez más en el borde del abismo.
Porque uno puede sufrir por los niños y ancianos de los cerros, que no tienen qué comer porque son vendedores ambulantes y ya no pueden salir a vender y solo les queda esperar que alguno de los bonos que ha creado el gobierno los favorezca. Entonces cómo entender que miles quisieran volver a sus pueblos. Haber venido a Lima era ya una mala decisión; y ahora, salir en plena pandemia, eso sí que era verdaderamente inconcebible. Pero allí estaban, los caminantes, que iban con niños en brazos, pasando por encima de cualquier control policial para llegar a pueblos en los que también habría miseria seguramente, pero donde habría algo que quizás él no podía imaginar.
En fin, que ya estaba bueno. Aquellos peruanos, los de los cerros, los que llenaban los caminos, incluso los venezolanos que también tenían que salir y querían volver a sus hogares, eran para él una incógnita. Y ahora, para colmo de males, el gobierno recién se había dado cuenta de que eran los mercados en donde todos se contagiaban. Que él, alguien de bien, con un departamento con vista al mar, ocupado en sus inversiones, no supiera que había una Lima que iba más allá de los supermercados, vaya y pase. Pero que en el estado recién cayeran en cuenta de la desgracia en que vivíamos, eso sí que era terrible.
Es como pedirle a aquellos hombres y mujeres que se quejan en los programas dominicales de no recibir bonos ni ayuda, que conciban la existencia de él, un exitoso hombre de negocios, haciendo ejercicio en su máquina elíptica, o acostado en la comodidad de su habitación, mirándolos en un juego de espejos, en la pantalla de una televisión inteligente de 120 pulgadas. Y así los presidentes y congresistas quieren encima que se paguen más impuestos –a la riqueza, dicen–, para pagar a burócratas ineficientes incapaces de establecer un plan de ayuda y reparto de alimentos y medicinas en medio de una pandemia que, para ser francos, ya ahora que se puede ver hasta fútbol alemán en el cable, ni siquiera le parecía tan mortal.
Cuando sonó el intercomunicador hizo exactamente todo lo que había previsto. Mientras bajaba en el ascensor, seguía meditando sobre el verdadero destino del Perú y de su economía. Al final, 20, 30 % de caída en el PBI no significaban mucho si Chile o Colombia caían igual. Por suerte su cartera está bien diversificada y tendrían que venir un par de pandemias más para realmente desestabilizarlo. Ahora solo le preocupaba que una vez sacado todo de sus recipientes plásticos, el sushi sepa tan bien como había estado imaginando durante toda la semana. ¿De dónde vendrían estos tipos que ya hacen reparto a domicilio? En fin, que su manía hace que luego de bañarse tras desinfectar las bolsas y los recipientes, y con ropa completamente nueva –para eso tenía a María en casa, haciéndose cargo de todas las labores domésticas, pagándole como a ministra– ponga la copa y una botella de un Rias Baixas que tenía siempre listo para acompañar pescados o algo nikkei como este primer plato post cuarentena que ya tenía.
Todo se ve impecable. Por fin podrá comer como se debe. Paladea un poco del vino pero le parece que no sabe a nada; no encuentra esos aromas florales, a arándanos y frutos secos que las notas de cata publicitan –quizás ha estado demasiado tiempo en la refrigeradora, piensa–. Pero el maki con el toque de langostinos arrebozados y la salsa acebichada hace que se activen sus cinco sentidos, o al menos cuatro de ellos. Solo entonces tiene un presentimiento.
Hace el movimiento de tenaza con sus ohashi regalados alguna vez por Dan Moroboshi, el embajador del Japón, lo sumerge ligeramente en la salsa de soya y lo lleva a la boca. No siente nada. La pérdida del gusto o el olfato… –recuerda entonces uno de los tantos artículos que ha leído sobre el coronavirus–. Sonríe. Y sin sentir gusto a nada, va comiendo una a una todo lo que ha pedido. Trata de poner la mente en blanco. Mira nuevamente el mar por su ventana que deja ver todo el litoral limeño y por primera vez siente algo parecido al miedo.