Adelantos
14 de Julio de 2020Adelanto de La Unidad Popular: La refundación 1965 – 1969
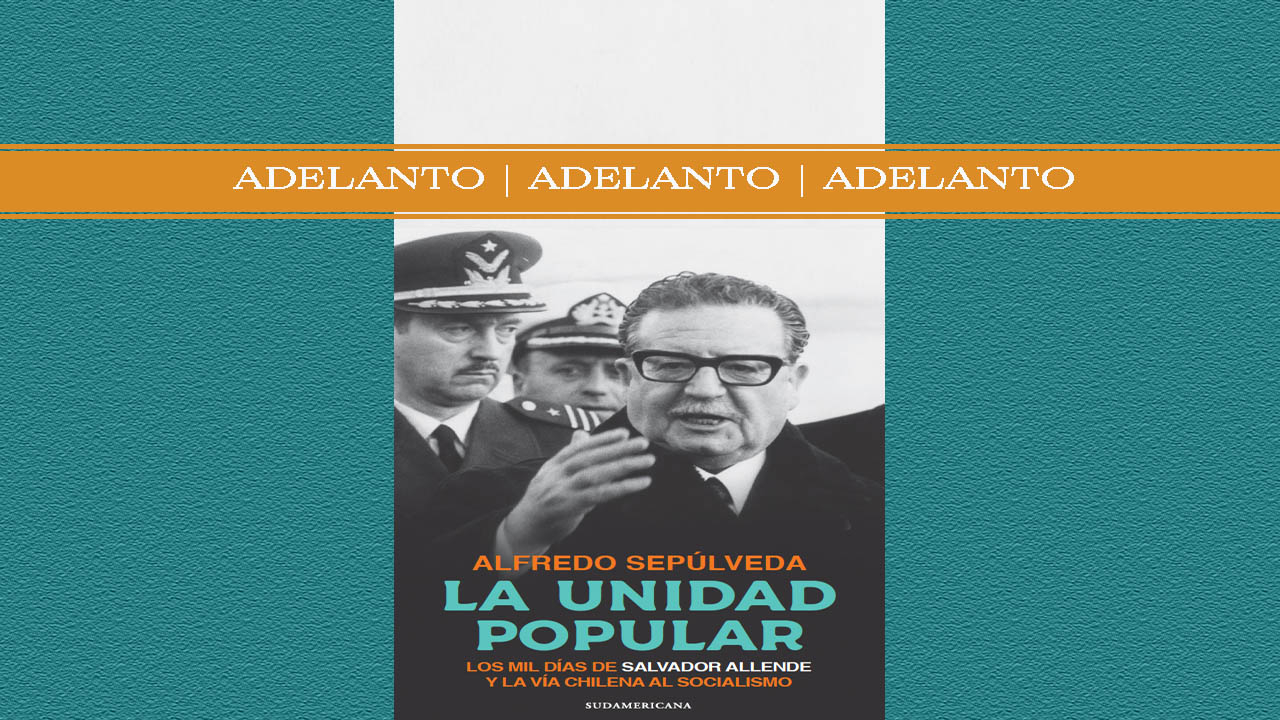
A 50 años del gobierno de la Unidad Popular, el periodista, escritor y académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, Alfredo Sepúlveda, reconstruye los mil días del gobierno que llevó a la presidencia al socialista Salvador Allende. Revisa un adelanto del primer capítulo a continuación.
La elección del candidato fue mucho, muchísimo, menos consensual.
En el PS competían el incombustible senador Salvador Allende —veterano de tres derrotas presidenciales previas— y el entonces jefe del partido, y también senador, Aniceto Rodríguez.
Salvador Allende era una criatura del sistema. Generacionalmente venía después de Marmaduke Grove, el líder de la República Socialista de 1932. Médico de profesión, se relacionó tempranamente con el doctor viñamarino Eduardo Grove, hermano de «don Marma», y pagó con relegación la aventura de 1932. Para el 41 el partido lo puso como ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda.
Desde 1945, Allende nunca había dejado de ser senador. Sorprendentemente, había sobrevivido a todas las peleas internas, que fueron muchas. Salvo un breve periodo como secretario general en 1943, no había ocupado cargos internos en el PS.
Durante un cuarto de siglo había sido, en estricto rigor, un político profesional, y uno con dos almas: acaso una en el s. XIX y otra en el XX. En 1952 se había ¡batido a duelo! con el senador radical Raúl Rettig (sí, el mismo del «Informe Rettig» de 1990), por un lío de faldas que ambos disfrazaron de asunto político. Fuera de lo extemporáneo del caso, el episodio revela que Allende era un socialista distinto: un «pije», como se decía en esa época, un miembro de la clase alta que mantenía las costumbres decimonónicas de su condición: vestuario impecable, trato caballeroso, encantador con las damas —tuvo, durante su matrimonio con Hortensia Bussi, varias amantes— y degustador de whisky, brebaje entonces de muy poca distribución en Chile.
Su marca, como parlamentario, estuvo en los temas sanitarios: buena parte de la legislación que impulsó llevó a la creación del Servicio Nacional de Salud, el antecesor de FONASA. También emergió la idea de que era dueño de una gran «muñeca» política, es decir, que tenía una gran capacidad tanto para la amenaza como para la negociación con sus adversarios. Pero su vida política no había sido un paseo por la pradera. Su gran rival en el partido era el senador Raúl Ampuero, acaso su reverso: un serio abogado chilote que tuvo muchas veces cargos internos. En 1961 Ampuero desplazó a Allende como candidato a senador por el Norte Grande —una zona «fija» para los candidatos de la izquierda—. Allende, que ya venía de las derrotas presidenciales del 52 y el 58, tuvo que ir a competir en serio por un escaño por Valparaíso. Para sorpresa de todos, ganó.
En los sesenta el senador Allende hizo de Cuba una causa. Cuando el Che Guevara murió en Bolivia, en 1968, Allende dio un sentido discurso en el Senado que le granjeó la reputación, entre sus adversarios, de no ser un verdadero demócrata. Luego, movería sus influencias como presidente del Senado para sacar por Chile a los sobrevivientes del grupo guerrillero del Che. En una entrevista televisiva, Allende descartó la violencia para Chile, pero la defendió como respuesta a la «violencia reaccionaria». En mayo del 69 hizo una gira que incluyó la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte (¡en plena guerra!) y, por cuarta vez, Cuba.
Y sin embargo, en el PS Allende no era de los revolucionarios, sino de los moderados.
La jefatura de Rodríguez venía desde 1965. En Chillán había sido reelecto tras una dura votación en la que se enfrentó a los «revolucionarios» del partido, liderados por Carlos Altamirano. La diferencia entre Allende y Rodríguez no era sustantiva. El desacuerdo provenía, en realidad, de una desconfianza ante una ¡cuarta! aventura presidencial de Allende. Pero parece que esta tesis no estaba en consonancia con los militantes socialistas: un sondeo interno arrojó que 33 de los 35 comités provinciales apoyaban a Allende. Rodríguez bajó su candidatura antes de la votación en el Comité Central, pero esta, en agosto de 1969, fue rarísima: aunque corría Allende solo, triunfó por 13 votos a favor y… 14 abstenciones, entre ellas las de los pesos pesados del partido: el propio Rodríguez, Altamirano y Clodomiro Almeyda.
El camino de Allende, ahora en la Unidad Popular, también fue difícil.
La «mesa redonda» de la que saldría el candidato del pacto quedó armada por el poeta universal Pablo Neruda, del Partido Comunista; el senador Alberto Baltra, del Partido Radical; Jacques Chonchol por el MAPU, y el senador Rafael Tarud por la Acción Popular Independiente y el Partido Social Demócrata.
Allende no juntaba una adhesión automática entre los partidos. Su adversario más directo era Baltra, un abogado y economista que venía del centro intelectual de la UP: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El MAPU, que era un partido en general de militantes mucho más jóvenes que el PS, veía en Allende un ejemplo de la «vieja escuela», así que inició de inmediato negociaciones con el ala izquierda del PS para botar a Allende y subir (entre todos los posibles) a Rodríguez, que tampoco era un lirio.
Ese era el panorama. Lo que debía haber sido la expresión de una unidad sin fracturas reflejaba las delgadas líneas de una trizadura en el vidrio. A fines de 1969, Allende decidió retirar su candidatura. Fue la movida que terminó precipitando la decisión. Baltra se retiró de la contienda. El PC bajó a Neruda sin problemas: el poeta realmente tampoco tenía ambiciones presidenciales y Allende siempre había mantenido la más estrecha relación con el PC.
El PS, por último, rechazó la renuncia de su candidato. Así las cosas, los participantes de la «mesa redonda» de postulantes a la presidencia giraron la cabeza en la misma dirección. Salvador Allende sería el hombre de la Unidad Popular.
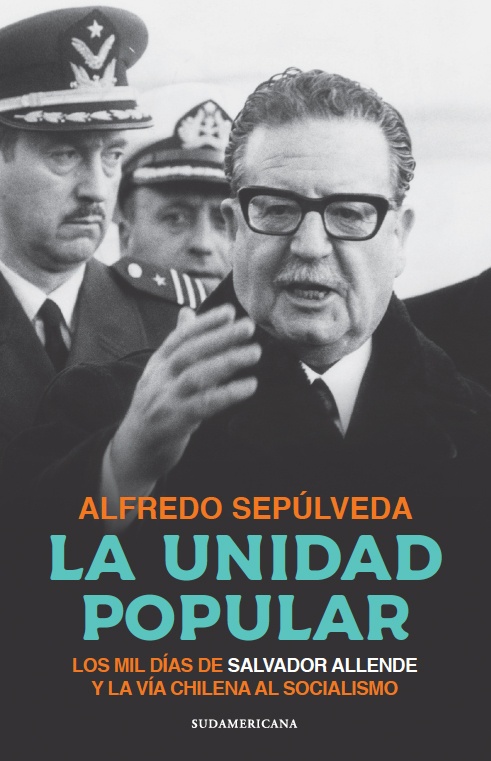
Autor: Alfredo Sepúlveda
Sello: Sudamericana
Págs.: 362
Precio: $15.000
***
Ya en 1962, el Partido Comunista chileno zanjó el tema de su relación con la democracia «burguesa» y el afán revolucionario que soplaba desde Cuba optando por seguir la línea moderada de la Unión Soviética. La estrategia política para el PC local seguiría siendo el entendimiento con los sectores progresistas burgueses, con el fin de alcanzar el poder por la vía electoral.
Aunque golpeado, el PC interpretó la derrota de 1964 como una oportunidad: un trabajo de convencimiento hacia los sectores populares que se identificaron con la Democracia Cristiana. El triunfo vendría si la izquierda era capaz de establecer una alianza con todas las fuerzas progresistas. Así, la DC no era un sector al que despreciar sino al que atraer: las contradicciones internas del gobierno —desde ese punto de vista al mismo tiempo aliado del «imperialismo» y representante de los trabajadores y sectores populares— terminarían jugando para la izquierda.
En el Partido Socialista la lectura del fracaso del FRAP de 1964 fue más dramática. Al contrario de lo que ocurría en el comunismo, en el socialismo las corrientes rupturistas y clasistas —en el sentido marxista de «clase», «clase obrera»— gozaban de buena salud y confirmaron sus diagnósticos previos. Desde 1956 que ellas venían desahuciando el modelo colaborativo. Y tenían un punto: la deriva del PS al ibañismo (es decir, ¡a la derecha!), y la consiguiente pérdida electoral los había hecho casi desaparecer.
Para su congreso de 1965, en Linares, los socialistas comenzaron a mirar la «vía electoral» de una forma nueva. Sostenían que el eje socialista-comunista seguía siendo válido, pero tenía que entrar en una nueva etapa: una no solo de la «unidad por la unidad», sino «unidad para preparar el camino de la revolución y consumarla». La tesis consideraba relativa la vía electoral: «Es un dilema falso plantear si debemos ir por la “vía electoral” o la “vía insurreccional”. El partido tiene un objetivo, y para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios».
El propio Salvador Allende regresó al tema, y lo hizo en el ojo del huracán: Cuba. Para entonces, los cubanos habían pasado de la solidaridad retórica entre gobiernos y movimientos de izquierda, a la militar. Habían intervenido en Panamá, República Dominicana, Argelia y Congo: esta última fue la frustrada aventura africana del guerrillero Ernesto «Che» Guevara. En términos casi personales, Guevara apoyó la guerrilla argentina «Ejército Revolucionario del Pueblo», que operó en la provincia de Salta, en el 63 y 64. En el 66 el gobierno de Cuba organizó una conferencia de «solidaridad revolucionaria» que agrupó a más de quinientos delegados de movimientos, partidos y gobiernos revolucionarios de tres continentes. En chiste, se la llamó la «ONU de los guerrilleros», pero los cubanos la bautizaron como «la Tricontinental». El principal político de la delegación chilena fue Salvador Allende. Pero la vieja tradición socialista de arreglos y pactos dentro del sistema democrático «burgués» era difícil de abandonar. Allende, ante la asamblea en La Habana, dejó abierta la puerta:
«Será el propio pueblo de Chile y las condiciones de nuestro país, los que determinen que hagamos uso de tal o cual método, para derrotar al enemigo imperialista y sus aliados».
La declaración, aunque ambigua, no fue, precisamente, un cheque en blanco para el camino cubano.
Ese mismo 1966, a su definición de marxista, el Partido Socialista añadió la de «leninista». Entró así, a fines de noviembre de 1967, en Chillán, a su vigésimo segundo congreso general. Poco antes, el Partido Radical había hecho su flamante ingreso al FRAP.
La incorporación del PR, bajo el punto de vista comunista, era apropiada. A ojos socialistas, no. «Es la descomposición de los partidos Radical y Demócrata-cristiano, y no su artificial supervivencia, el objetivo que busca la izquierda revolucionaria», sentenciaron los delegados. Buena parte del socialismo chileno veía en esta alianza una «patente de corso» para que falsos revolucionarios alimentasen «en el seno de la izquierda ilusiones reformistas y electoreras».
El congreso en Chillán llevó la idea revolucionaria, al menos en forma retórica, al extremo:
«La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía (cursivas mías) que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista».
Las viejas «formas pacíficas y legales de lucha» no quedaban descartadas, pero estaba claro que «no conducen por sí mismas al poder». «El Partido Socialista las considera elementos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada».
Pese a que estas declaraciones han sido usadas durante décadas como una de las explicaciones sobre la violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1973 y un ejemplo de la responsabilidad en ella de la izquierda, en los hechos los socialistas fueron muchísimo menos decididos que en las palabras. No salieron de su congreso en Chillán blandiendo fusiles, ni enfundados en sudadas ropas verde oliva, sino, en abierta contradicción a sus propios acuerdos, directo a preparar candidatos, pactos, componendas y negocios con sus socios del PC en vista a las elecciones legislativas de marzo de 1969.

*Alfredo Sepúlveda es periodista, escritor y académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales.






