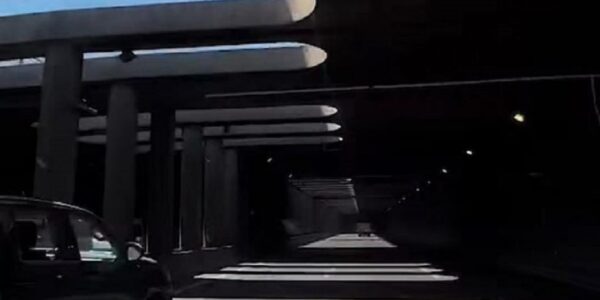Reportajes
21 de Septiembre de 2020Gracias Covid-19 por favor concedido
 Foto de Tomás Errázuriz
Foto de Tomás Errázuriz
No hay duda de que la interrupción de la “normalidad” nos ha obligado a replantear la manera en que nos relacionamos con nuestras cosas. De un día para otro, nuestro espacio físico se contrajo y lo que antes ocurría en la calle, el trabajo, el café o el gimnasio, ahora se incorpora a la casa. En cosa de semanas la casa fue otra, irreconocible, mutante.
Hace poco fuimos a Cuba a presentar los resultados de una investigación sobre objetos domésticos. Antes de volar, mucha gente nos comentó que aterrizar en La Habana era como «volver a 1950», una ciudad aparentemente congelada en el pasado. Al caminar por sus calles, sin embargo, al conversar con la gente y entrar en su casas, nos pareció todo lo contrario. Un lugar con problemas, sin duda, pero que en términos de consumo, nos parece, está en la dirección hacia la que debemos caminar: sin compras suntuarias, donde la basura en las calles es puramente orgánica y donde lo roto o ya usado se reinventa para otros fines.
En Chile, hasta hace no mucho atrás, vivíamos con esa misma lógica. Cuántos de nosotros crecimos escuchando frases como «el que guarda siempre tiene», «la comida no se bota», «para algo puede servir» o el transversal grito diario de «¡Apaguen las luces!». Estos mandamientos respondían a la necesidad de valorar y cuidar recursos escasos. Las personas cambiaban las suelas de los zapatos cuando se estropeaban, reparaban la juguera cuando dejaba de funcionar y zurcían la falda que se descosía. Con enorme ingenio y creatividad popular, se reutilizaba también lo que perdía su función original: la polera vieja se transformaba en pijama, y cuando ya no daba para más, se dejaba como trapero; las botellas plásticas mutaban en maceteros; las llantas en parrillas y los neumáticos en columpios. Los patios de las casas de campo hasta hoy dan cuenta de ese espíritu circular, donde todo puede tener nuevas vidas y la basura es un camino reservado casi exclusivamente para lo que puede volver a la tierra.

Desde los noventa, sin embargo, estas habilidades se fueron olvidando; y peor aún, menospreciando. Llegaron los mall, el retail y las tarjetas de crédito; se firmaron tratados de libre comercio, y el mercado creció y se diversificó a pasos agigantados. El consumismo de grandes tiendas, la creciente importancia del éxito material, la tiranía de las modas y la obsolescencia programada fueron construyendo una sociedad donde se bota sin dudar, y donde cada vez son menos quienes tienen capacidades para reparar sus cosas o interés en hacerlas durar. Como nunca, vivimos obsesionados con lo nuevo y lo joven, y el tiempo parece restarle valor a las cosas. Si antes una plancha, un colchón o una estufa duraban décadas, hoy no es extraño que se descarten a los pocos años. El zapatero dice que se está quedando sin pega, y claro, ¿para qué arreglar los tacones si se puede comprar un par nuevo en 12 cuotas?
Todos sabemos cómo termina esta historia: no con un final feliz. Los ambientalistas y las científicas lo vienen advirtiendo por décadas. Es evidente que las formas de consumo a las que nos hemos acostumbrado no son sostenibles y que se requieren cambios urgentes. Aunque se habla mucho de reciclaje, de economía circular, de consumo sustentable, de ecodiseño y de tantos otros términos que buscan evitar el desastre sin desestabilizar los mercados, el Titanic se sigue hundiendo, y cada vez se hace más evidente que no basta con parchar la grieta del casco sino de cambiar totalmente de barco.
El consumismo de grandes tiendas, la creciente importancia del éxito material, la tiranía de las modas y la obsolescencia programada fueron construyendo una sociedad donde se bota sin dudar, y donde cada vez son menos quienes tienen capacidades para reparar sus cosas o interés en hacerlas durar.
REINVENTANDO EL HOGAR EN CUARENTENA
Entra el Coronavirus. Con él, la pesadilla de la enfermedad, la pobreza y la muerte. A la vez, un atisbo de esperanza; no tanto sobre el presente, sino sobre el futuro, sobre el mundo que podemos construir. No hay duda que la interrupción de la “normalidad” nos ha obligado a replantear la manera en que nos relacionamos con nuestras cosas. De un día para otro, nuestro espacio físico se contrajo y lo que antes ocurría en la calle, el trabajo, el café o el gimnasio, ahora se incorpora a la casa. Se improvisaron mesas de trabajo y se adaptaron sillas para soportar largas jornadas. La mesa del comedor multiplicó sus funciones, zonificando y especializando su cubierta entre comidas, juegos, emprendimientos y estudios. Se inventaron también soportes para llevar el computador o la táblet a la cocina, al baño y a otros lugares impensados; se ordenaron y despejaron muros, muebles y repisas que hacían las veces de fondo de pantalla; y se definieron espacios para el juego y la actividad deportiva, algunos temporales y otros permanentes. En cosa de semanas la casa fue otra, irreconocible, mutante.



Se improvisaron mesas de trabajo y se adaptaron sillas para soportar largas jornadas. La mesa del comedor multiplicó sus funciones, zonificando y especializando su cubierta entre comidas, juegos, emprendimientos y estudios.
La higiene también ha producido una pequeña revolución. Los nuevos rituales de ingreso al hogar requieren transformaciones espaciales porque ya no se trataba solo de llegar y atravesar un umbral, sino de mantener un espacio inmunológicamente seguro ante las amenazas del exterior. Para ello se multiplican las acciones y procedimientos de diálogo entre el adentro y el afuera, y muchas casas asignan espacios de transición para lo que puede venir contaminado, como mascarillas, zapatos, ropa, llaves y carteras. Parece que, algo recortada del mundo, la casa en tiempos del Covid-19 se está transformando en un territorio autoadministrado, que debemos cuidar y resguardar. También en un espacio productivo, que puede proporcionarnos parte de lo necesario para vivir. En las ciudades, las personas han vuelto a armar huertas domésticas y a preparar su propio pan, en parte procurando algo de alimento para tiempos de ingresos mermados, y en parte con el interés de cuidar el planeta ante una crisis climática cada vez más aguda.


Pasar todo el día en casa ha tenido otras consecuencias inesperadas. El uso intensivo de los espacios y artefactos genera desgaste, acelerando procesos de deterioro. Las cosas fallan más que antes, y durante estos meses los llamados de auxilio buscando maestros, gásfiters y electricistas han circulado profusamente por grupos de whatsapp, no siempre con éxito. A falta de ayuda profesional, y a veces para ahorrar unos pesos, muchos han tenido que poner manos a la obra. Sin posibilidad de ir a una ferretería, quienes aplicaron el método minimalista de Marie Kondo se arrepienten de sus casas prístinas, donde es imposible hallar una pitilla, un elástico, partes de cosas o tornillos sueltos que asistan la reparación. La cuarentena ha favorecido el reencuentro con la caja de herramientas, y se ha levantado un monumento al alambrito y al suple. ¿Quién no ha buscado entre los cachureos esa pieza que puede “hacerle”: el perno correcto, algo que haga las veces de golilla o un coso para reemplazar la patita que se quebró? Los más osados incluso se han animado a abrir esas misteriosas cajas blancas que llamamos electrodomésticos para descubrir un mundo de mangueras, filtros y motores que invitan a la experimentación, no siempre exitosa.

En estos procesos de reparación vamos adquiriendo una nueva conciencia sobre la materialidad, los mecanismos de funcionamiento y el estado general en que se encuentra aquello que intentamos intervenir. Esta conciencia reafirma la importancia que tienen los cuidados y las formas de uso para extender la vida de nuestras cosas. Es al zurcir un chaleco cuando nos damos cuenta que debemos sacárnoslo con cuidado para no forzar los tejidos. La reparación de la lavadora nos enseñará, quizás, sobre la necesidad de no sobrecargarla y de limpiar sus filtros periódicamente, y el arreglo a tiempo de esa puerta o mueble que se soltó, evitará un daño irreversible.
A la vez, hemos aprendido —o recordado— que contrario a lo que nos dice el mercado, una misma cosa puede tener muchas funciones, más allá de aquella para la que fue fabricada. Las ollas son útiles para hervir paños sucios, el microondas para matar gérmenes, la tina para lavar frutas y verduras, y las cajas de cartón para construirle un castillo de juegos a los niños. Se requiere algo de imaginación para sobrellevar la pandemia.
La cuarentena ha favorecido el reencuentro con la caja de herramientas, y se ha levantado un monumento al alambrito y al suple. ¿Quién no ha buscado entre los cachureos esa pieza que puede “hacerle”: el perno correcto, algo que haga las veces de golilla o un coso para reemplazar la patita que se quebró?

Son varias las cosas que han quedado en evidencia durante este periodo: la importancia de las labores domésticas, la desigualdad de nuestras ciudades, la necesidad de una salud pública, y también que mucho de lo que creímos indispensables no era tal. Hemos aprendido que existen soluciones alternativas a los problemas que pasan por fuera del mercado; por redes de cuidado y colaboración que nos permiten vivir comprando menos y haciendo más.
El Coronavirus nos ha ayudado a imaginar otros mundos posibles, y está en nosotros traer el mejor de ellos a la mano.