Nacional
11 de Julio de 2017Adelanto del libro “Mi infierno en el Sename”: ¡Toca, Toca, Toca!
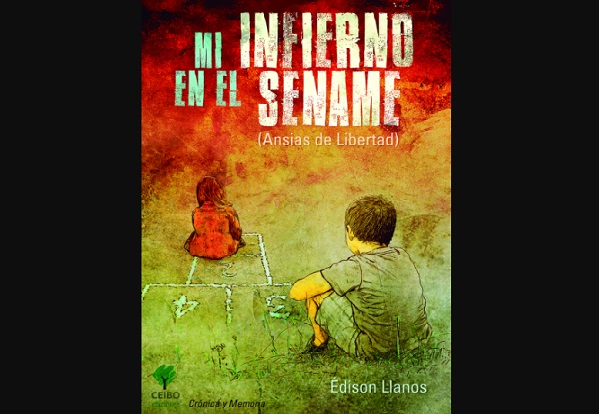
En medio de la batalla política por la crisis del Servicio Nacional de Menores, el autor narra en primera persona su estadía en los centros del Estado para la infancia. Este paso es catalogado como "una vida en el infierno", el que bajo las propias palabras de Édison Llanos "arde ante la vista e indiferencia del Estado, ante el desconocimiento e indolencia de un país entero. Niños y niñas olvidados, que parecen existir solo cuando mueren". El capítulo que viene es sólo una puntada de esa cruda realidad.
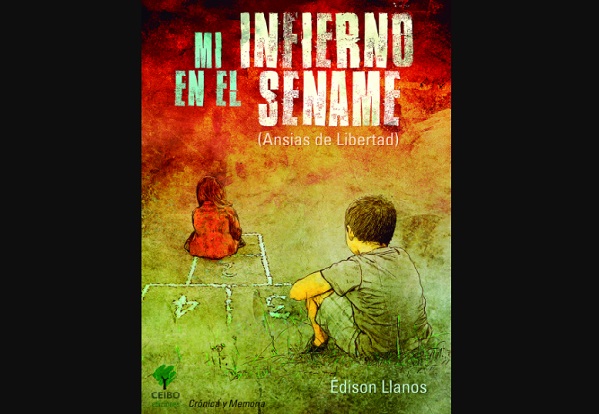
Como era la tónica ineludible de este viaje, mi memoria traicionera ya acostumbrada a la remembranza, comienza a hacerme revocar una vida que jamás hubiese querido fuese la mía, pero tristemente, yo no contaba con un D’elorian (auto mítico en el cine que puede viajar al pasado o al futuro) y de una u otra forma debía vivir en este presente acosado por el pasado. Tenía que, si o si, ser el actor principal que diera el puntapié inicial, acá, no servían los dobles, y el único disponible, era este conductor cicatrizado por los pensamientos.
Y entre los recuerdos apareció una escena en la que estábamos todos los internos, no recuerdo el año. Habíamos practicado la danza del niño Dios, que decía algo así: “A la huachi, huachi, chuachitorito, niñito del portalito”. Nuestra vestimenta era una burda imitación del traje chilote, eso lo supe recién este año, cuando tuve el privilegio de viajar a Puerto Natales con mi familia.
Fue una foto instantánea, un recuerdo inevitable que logró sacarme una sonrisa y ese comentario burlesco de mi yo interno, “¿De dónde sacaron que los chilotes vestían con pantalones negros de seda y chaquetilla?”.
Obviamente me refería a las cuidadoras y monjas, que nos habían vestido así para hacer la gracia del día, bailarle a los trabajadores de la Compañía Minera El Indio.
Todos estaban ansiosos, pero yo estaba ocupado en lo mío. Sí, en lo mío, el piano. Entre todo lo que me enseñaron, desde hablar, modular y música, a mi me interesó este hermoso instrumento. Mientras mis compañeros estudiaban guitarra, otros flauta dulce, yo era el privilegiado que gracias a mi condición pude escoger tan maravillosa obra de arte, un piando de cola. ¿Cómo llegó a ser parte de nosotros este piano? Lo desconozco, pero según la historia, a la madre superiora le gustaba el juego de naipes, Carioca o algo así como el Póker, y durante un juego el piano fue la apuesta que ella ganó. Nunca nadie me ha confirmado esta versión, ni sé de dónde provino el primer comentario, pero desde cuidadoras a novicias, todas comentaban lo mismo, sin un ápice de tergiversación en la historia, y aquí prevalece el dicho: “si el río suena, es porque piedras trae”.
Y dicho de una manera sencilla, el internado era de muy escasos recursos. Nosotros pedíamos verduras a feriantes en parcelas. Vivíamos de la caridad de las personas más adineradas de la Cuarta Región. Algunos de mis compañeros fueron vendidos, perdón, digo dados en adopción; otros sufrimos el flagelo de la discriminación, o sea ayuda a regañadientes para comprar algún sitial en el cielo, creyendo que dándonos un pan, ellos ya compraban a Dios.
¿Cómo me consta lo que diré? Puedo asegurar que, en más de una ocasión, sí compraban el perdón y no por poca plata. Como decía, todos ensayan sus pasos de baile y su salida a escenario. Yo ni siquiera me preocupaba por terminar de vestirme, sentado en el piano intentaba tocar Romeo y Julieta, me la había enseñado un par de meses atrás un profesor de apellido Galloso, un voluntario que peleó por mi tiempo después y se le prohibió la entrada al internado desde ese entonces.
Era un día de locos, para algunos era el día de grandes oportunidades, esperanzados en encontrar una familia, cual perrito abandonado, que quisiera darles hogar o una cobija digna, ya que para muchos el tiempo no transcurría en vano y la madurez hacia lo suyo. Ni siquiera importaba si éramos amados, solo queríamos vivir en libertad, tener amigos, disfrutar lo que el tiempo ya nos había arrebatado, la infancia.
De cierta manera, yo me sentía como una serie animada llamada Marcos, y hasta lo envidiaba, pues él era un poco mayor, pero por lo que captaba, no era más inteligente que yo. A Marcos le pasaban cosas por ser muy crédulo. Yo, estaba seguro, sería más cauto. Mi envidia se sustentaba solamente en que él era libre, viajaba con un mono que yo adoraba. De hecho, con un par de calcetines me fabriqué una especie de mono con el cual poder hablar, o mejor dicho en el cual poder confiar. El mono lo defendía y esa era la única parte que yo detestaba de “monotin”, mi mono calcetín, que cuando éramos golpeados, él nada podía a hacer, pues solo tenía vida en mi mente y yo era el único que lo escuchaba. Él sabía de los deseos profundos de encontrar a papá y a mamá y preguntarles, ¿por qué me habían dejado a merced de gente que nos trataba como cualquier cosa, menos como personas? Así transcurría mi vida, en sueños, encerrado en mí mismo, queriendo ser adoptado pronto; más todos se iban y yo me quedaba. Quizás en este día de la gran fiesta a la Compañía Minera alguien entraría al salón y vería mi talento en el piano, con tan solo 6 años, y se le llenarían los ojos de lágrimas y diría
─¡Yo lo quiero en mi hogar!
Y así, yo me diferenciaría de Marcos y no tendría que recorrer el mundo entero buscando a mamá. Me olvidaría de ella y amaría a los papás nuevos. Pero nada de eso pasó, al contrario, lo que sucedió marcó mi vida, y dejó muchos de mis miedos que hasta el día de hoy se hacen presentes.
Todos me gritaban.
─¡Vamos Ángel, vamos!
Más yo hacía caso omiso. Ya habían salido los niños cantores, los guitarristas. Cuando estaba a punto de terminar el retablo, que era la historia que anualmente repetíamos una y otra vez, con los mismos personajes, en la que me había aprendido hasta el dialogo, algo cambió. A mí me tocaba ser el burrito y por culpa del piano no salí, porque el piano era mi pasión. En eso estaba cuando se acercó una cuidadora en silencio, por detrás, y me agarró del cabello dándome una fuerte cachetada. Yo me afirmé de la patas del piano, ella me dió una fuerte patada más no me zafé; en eso, me agarra fuerte del cabello, me sienta frente al piano y me dice
─¿Quieres tocar?, ¡toca, toca, vamos toca!
Con cada frase de toca, venia un mechoneo. Yo tiritaba y comencé a tocar, en eso el mundo se me cierra y el dolor hace presa de mi, un dolor tan fuerte que mi grito y llanto alertaron a todos los presentes, todos corrieron a verme. Dicen que la imagen era impactante, del piano corría sangre, ¿cómo?, no sé, pues yo no sentía mis dedos.
La auxiliar había cerrado el piano con fuerza descomunal, así es, tal como lees, me cerró el piano en las manos; lo que me provocó quebraduras en mis dedos y me llevó a usar fierros y sesiones de terapia por casi 9 meses después de lo ocurrido. La auxiliar fue trasladada a otra casa de niños, pero siguió trabajando para ellas.
Las visitas quedaron congeladas y esto provocó que nunca más volvieran a hacernos una fiesta, tampoco regalos, obviamente. Para más de una hermana la culpa había sido mía, por mi tozudez de tocar el piano y no participar como todos.
Yo estaba con mis dedos quebrados y el comentario que grabé entre los dolores, fue, ”¡Ángel como siempre dando la nota alta!”.
Desde ese día hasta el día de hoy, jamás he vuelto a tocar una tecla de piano alguno. Una vez, hace un par de años retomé clases con un profesor de La Reina. Mi padre me había enviado desde La Serena un órgano profesional para ensayar y estaba avanzando. Era fantástico, pero cuando me tocó ensayar en el piano de cola, mis manos transpiraron y la imagen de mis dedos atrapados y quebrados fue más fuerte.
Ya habían transcurrido unos 6 meses desde la agresión -que los adultos del lugar decidieron llamar “accidente”-, cuando el Sename se hizo presente. Por la versión que ellos tenían, un compañero me había golpeado con un elemento contundente.Así al menos lo escuché en una de las visitas del personal de Sename, que más que inspección parecía una reunión de amigos. Los atendían con manjares, de esos que estábamos lejos de probar nosotros: chocolate caliente, tortas de diversos sabores y una que otra caminata por el internado ,mostrándonos dientes cínicamente risueños. Eran realmente unos castrados mentales.
Minutos antes de que llegaran a la habitación donde yo estaba -que era inmensa porque más de 50 niños, mezclados entre niños y niñas, dormíamos allí- se me acerca una cuidadora moviendo su mano abierta y con tono amenazante me dice que me cuidara de sacar las manos de debajo de las sabanas, o me iban a llegar unos buenos palmazos. Mi mirada de odio no demoró en llegar respondiendo a la cuidadora, la que sin advertencia me deja caer una cachetada con su pesada mano, vociferando que jamás la volviera a mirar así, adjuntando a ellas palabras como: “desclasado social, huacho, acá tu eres mío”.
Todos en el internado sabíamos que aquel día nada iba a ocurrir, que ninguno de esos asistentes sociales, a los que se le pagaba por nuestro bien superior, haría algo en favor nuestro, pues a esas alturas ya casi toda la Cuarta Región estaba influenciada por la hermana mayor de la congregación.
Así, llegó el instante en que fueron a visitar al enfermo. Obviamente me inventaron un resfriado y supuestas fiebres que jamás padecía. La visitadora se me acerca e inconscientemente la abrazo. En ese abrazo le quería transmitir todo el maltrato de años, toda la angustia de mi estadía, y la de todos mis compañeros. Pero la asistente no comprendió en lo absoluto, miró mis manos enfierradas, las acarició y parafraseó un “pobrecito”; luego se levantó y siguió su rutina de inspección y se retiró del recinto.
Lo que me sucedió después no sé si llamarlo tortura o castigo. Me sacaron de un tirón de la cama, interrumpiendo mi reposo. Con pijama y todo me metieron bajo la ducha. La cuidadora -de la que quiero reservar su nombre- me metió en la ducha con agua helada y comenzó a golpearme con su mano mojada. No recuerdo el total de los golpes, solo sé que fueron bastantes, tantos que terminaron por enrojecerme los glúteos y adormecerlos del dolor. No sé si fueron peor los golpes o el dolor posterior porque cuando trataba de dormir, mis manos enfierradas impedían que me desplazara de lugar en la cama para acomodar mi cuerpo y así disminuir el dolor. Finalmente logró vencerme la noche y así pasaron el día siguiente y muchos otros más. Y cumplí el plazo fatal, me iban a liberar las manos, todo volvería a ser como antes.
2017
Édison Llanos






