Opinión
15 de Mayo de 2014¿Ta aquí o está acá?
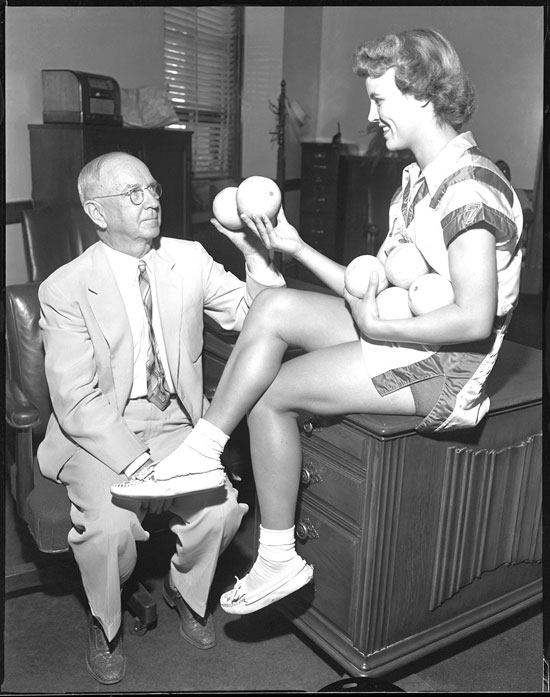
Compadezco al ministro de educación. He visto que anda con un brazo malo, y supongo que se debe al stress. Le escuché decir que estaba a cargo de una reforma inmensa y paradigmática, como esos juegos de palitos chinos, en los que cuando se mueve uno, es alto el riesgo de moverlos todos, y botar […]
Patricio Fernández
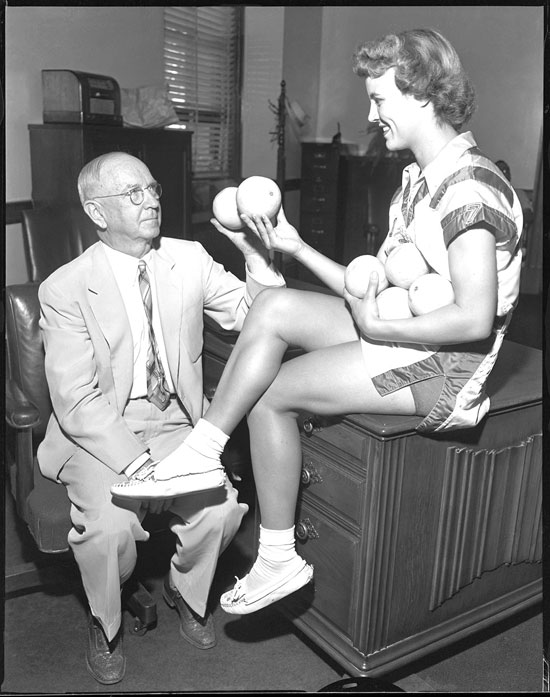
Compadezco al ministro de educación. He visto que anda con un brazo malo, y supongo que se debe al stress. Le escuché decir que estaba a cargo de una reforma inmensa y paradigmática, como esos juegos de palitos chinos, en los que cuando se mueve uno, es alto el riesgo de moverlos todos, y botar el castillo.
Le escuché decir también que su encargo no es cosmético, sino de transformaciones esenciales. No lo decía con ánimo revolucionario, pero sí como un ingeniero al que se le ha encargado construir un puente con las piezas de una discoteque. En las últimas tres décadas, gran parte de la expansión educacional se ha producido por afán de negocio. Recuerdo que cuando salí del colegio, el año 1987, recién comenzaban a surgir las primeras universidades privadas: La Gabriela Mistral, la Diego Portales, la Central. Entonces servían para atender las necesidades de los jóvenes menos aplicados de la clase alta. La Bolsa de Comercio y el corretaje de propiedades ya no alcanzaba para acogerlos a todos.
Con el correr de los años 90, el negocio educacional encontró nuevos nichos de negocio. El sueño del cartón enmarcado, a la velocidad del crédito, entró incluso en la casa de los obreros. No fue por amor al saber ni nada que se le parezca. Algunas universidades, como la De Las Américas, son inversiones de fondos extranjeros en busca de alta rentabilidad, y valga decir que este emprendimiento capturó a buena parte de ese nuevo estudiantado.
Durante meses se especuló en cuántos millones de dólares había vendido Joaquín Lavín su pequeña participación en la Universidad del Desarrollo. El lucro ha sido, en buena parte, el motor del “milagro educativo chileno”, ése que llevó a cantidades antes inimaginables de estudiantes a la universidad, y que como un barco construido en los casinos de Las Vegas, en medio del océano comenzó a hacer aguas. A medida que muchos fueron accediendo a esos títulos insustanciales, por los que se habían hipotecado casas y familias, paralelamente perdieron su valor. Es igual a lo que sucede con la construcción de edificios en ciertos barrios: sus departamentos son vendidos como el acceso a una clase superior, en el mismísimo instante en que la construcción de esos edificios le bajan su valor.
Chile ha sido siempre una sociedad segmentada. No provenimos de un paraíso perdido. Es probable que nunca hallamos estado mejor. En el pasado, nuestro glorioso sistema público rara vez llegaba a los campos. Sus excepciones, sin embargo, son insignes: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, por nombrar unos pocos. Hoy sería largo enumerar a los hijos de la educación neoliberal que han llegado lejos, así sea en áreas harto menos espirituales.
No sé si le genera más riqueza a un país la mentalidad de olimpiada que la de asado de curso, pero sí sé que la adoración a los supuestos “mejores”, ya decididos al momento de nacer, originó una guerra mundial y un holocausto. Pero mejor no entrar en el territorio de los extremos, porque las caricaturas solo sirven para jugar. Por razones políticas, a mí me parece mala idea partir eliminando la selección en el Instituto Nacional y las otras escuelas emblemáticas. Mal que mal, son las que mantienen vivo el prestigio del Estado docente. Ya llegará el momento de demostrar que no es gracias al afán de sus profesores ni a la genialidad de los escogidos que se ganan el respeto.
Por el momento, no puedo sino compartir el dolor de brazo de Eyzaguirre: la exigencia de transformaciones es inmensa, y, si se le cree, él las suscribe; cada cual grita su verdad como si fuera la única, los estudiantes marchan para exigir todo lo que piden, cuando no hay que ser muy habiloso para concluir que las grandes transformaciones son lentas.
El ministro habla de 20 años plazo. En momentos como éste, las fuerzas se perfilan. No es verdad aquí que el alma se juegue en los detalles. No es el tiempo para que cada cual se haga el interesante. Las alternativas son nítidas; las respuestas concretas, por supuesto que no. Para ser bien claros: yo quiero apostar a que le vaya bien. Y supongo que todos esos que no están contentos con la evidente injusticia actual, piensan lo mismo. Críticas aparte, por cierto. La apuesta por las grandes transformaciones hace rato que dejó de ser un indiscutible acto de fe.






