Cultura
22 de Septiembre de 2014Crítica de Libro: Retóricas del desastre
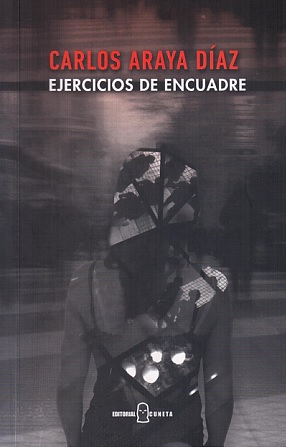
El fragmento y el minimalismo, la mayoría de las veces –sobre todo en los narradores jóvenes chilenos–, parece solo el triste resultado de un inexcusable miedo a narrar. Una brevedad que sirve de excusa para emprender proyectos escriturarios de tono menor, de probada facilidad. Dichos atributos siempre deben justificarse ya que son recursos que se aplican por razones concretas, de acuerdo a la estructura que pide la novela en construcción.
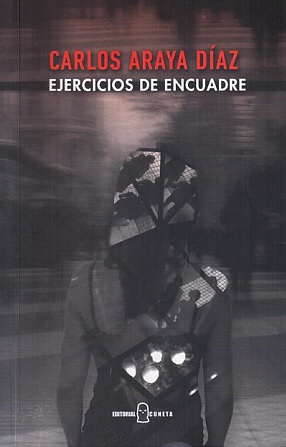
En el lado positivo tenemos a Bisama y Zambra, por ejemplo, donde ambos aspectos son parte de un estilo narrativo, y calzan perfectamente con las obras que elaboran (aunque los maestros en Hispanoamérica son Bellatín y Aira).
“Ejercicios de encuadre”, primera novela de Carlos Araya Díaz (1984), tiene un punto a favor en este respecto: la estructura de la novela necesita un registro fraccionado y fugaz, sumario incluso. Esto por dos motivos: primero, se centra en descripciones de imágenes aisladas y enumeraciones; segundo, por el tono que utiliza el narrador/protagonista, el que se puede rastrear en la tradición de “El obsceno pájaro de la noche” de José Donoso, y que ha sido reelaborado por Diamela Eltit a lo largo de su notable producción novelística. Ese tono vehemente, asfixiante, a veces rayano en el delirio, se mantiene pertinazmente durante todo el texto de Araya Díaz. Solo se le escapan dos o tres fragmentos, pero en general la novela mantiene una voz lograda y estable.
La anécdota del libro describe la historia de un hombre que acaba de salir de la cárcel y ha sido contratado como guardia de seguridad en una galería comercial del centro de Santiago. El título alude a que su misión es mediatizada por pantallas de vigilancia puestas en cada rincón de aquella penumbrosa galería. Este hombre, se nos refiere, violó a Marcia, a quien no deja de hablarle en segunda persona en todo el trascurso de la novela, y ahora –menuda coincidencia– la ve a diario por sus cámaras de circuito cerrado. No obstante, de una observación pasiva, pasa a una activa: comienza a seguirla frecuentemente a su casa, llegando a estar bajo la cama donde ella se acaba de tender. En una de aquellas jornadas descubre que Marcia fue madre y conjetura que ese hijo puede ser suyo.
En el mundo creado por el autor, todo es pavoroso, desolador. Solo hay decadencia a uno y otro lado. Una vieja trafica al interior de la galería, hay un patibulario café con pierna, un vagabundo un día ingresa con su colchón a cuestas, ve a un perro ciego y sangrante que gimotea, atisba la travesura de un niño como si fuera un gesto de violencia extrema, escucha a los predicadores apocalípticos del Paseo Ahumada, un obrero se quema a lo bonzo en las frías instalaciones que él protege, etc. Esta atmósfera macabra atraviesa inclusive las percepciones que tiene sobre sí mismo: “El sonido de las llaves colgadas desde el cinturón de un hombre, se vuelve un silbido que gusanea en las aguas servidas de mi cerebro”.
Ahora bien, aunque la prosa alcanza a dar con un ambiente de esa naturaleza, la profundidad del retrato del protagonista no llega a justificar un sujeto borderline, psicológicamente alterado, de relaciones interpersonales caóticas y sentido de identidad inestable; menos a uno preso de la psicosis por problemas de organicidad o sociales. En su biografía solo existe un padre que bebe –no se entregan datos para pensar en una dependencia severa o repetidos episodios de borracheras patológicas– y luego ausente, que como máxima disrupción quema por accidente un colchón. Tampoco se describe una infancia deprivada, en situación de vulnerabilidad o VIF (violencia intrafamiliar), valiéndonos del lenguaje de las ONGs. Cuando niño o adolescente no padece serias negligencias parentales, maltrato, abuso sexual, un escabroso historial psiquiátrico suyo o de sus progenitores.
En fin, que aunque sus acciones así lo demuestren, no estamos ante un individuo del margen y la heterotopía. Pese a ello, a los 20 años ya tiene firma quincenal y se señala que es un violador compulsivo (él lo describe como “choriar el cuerpo de alguien por dentro”). De este modo, sin una causa social, familiar o psicológica para caer en el desvío de la norma, el personaje termina en la clásica –y facilona– figura del psicópata que sostiene sobre sus hombros una ficción que juega con el mal por la rentabilidad que de costumbre éste ofrece, derivando en el mero efectismo.
Porque “Ejercicios de encuadre” tampoco pretende en ningún momento ser una crítica social, es más bien un juego estético, formal, de retóricas del desastre. Empero, la experimentación que propone es –disculpando la contradicción– conservadora, siendo lo más atrevido tarjar la tipografía del texto. Esto se hace más notorio si advertimos que nunca pierde un eje realista, acentuado al final de la novela.
Como sea, es un buen comienzo el de Araya Díaz, con una novela correcta, sin errores garrafales o fallas en su arquitectura. Quizás solo carente de ambición, pero eso no es algo que podamos atribuir a este autor, es más bien un peligroso síntoma en los escritores chilenos que van de los veinte a los cuarenta años, por lo menos en cuanto a narrativa se refiere.
“Ejercicios de encuadre”
Carlos Araya Díaz
Editorial Cuneta, 2014, 144 páginas






