Opinión
27 de Mayo de 2018Columna de Josefina Araos: Memoria común
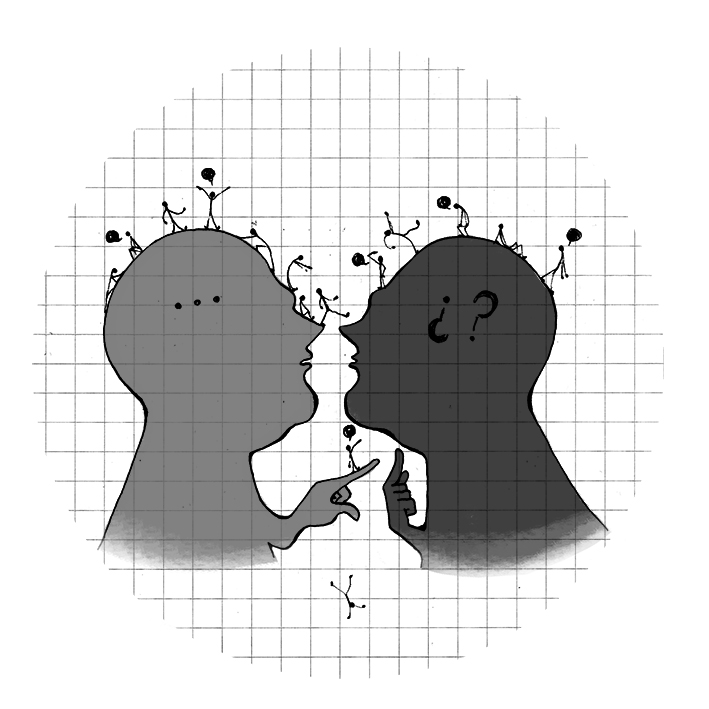
Josefina Araos Bralic
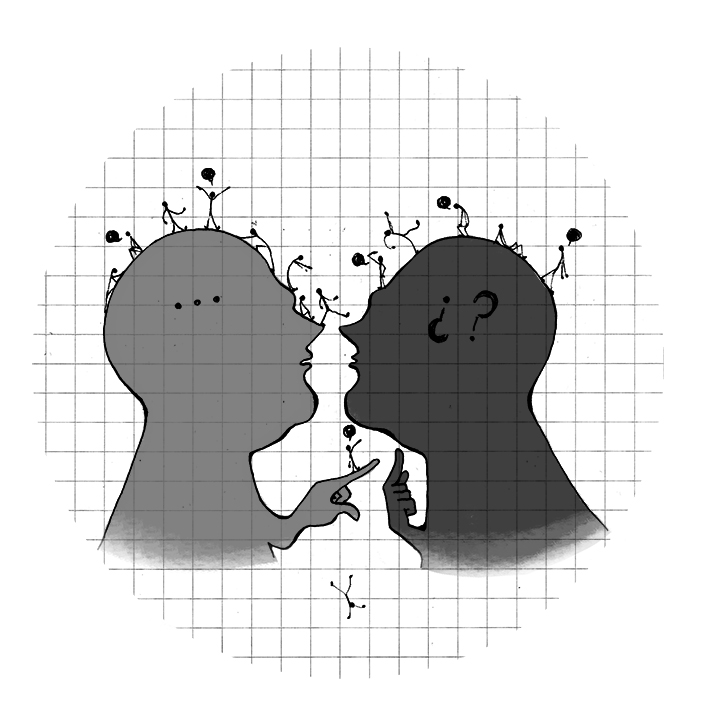
Por Josefina Araos*
ilustración por @benjailustrador
La clausura de la exposición “Hijos de la Libertad: 200 años de Independencia”, junto con la salida del director del Museo Histórico Nacional donde se exhibía, ha generado una interesante discusión en los últimos días. Algo que se agradece luego del espíritu escandalizado que copó las redes sociales una vez que se supo que la figura de Pinochet formaba parte de la muestra, y ante el cual el gobierno se rindió sin demasiada elaboración respecto de las razones que justificarían tal decisión. Como señalaron dos historiadores, la principal acusación versó sobre una supuesta “provocación curatorial malograda por exceso de sofisticación” que corría el riesgo de ofrecer una interpretación equívoca y peligrosa a los espectadores, al ver equiparada la imagen de un dictador con los demás representantes de nuestra (¿excepcional?) trayectoria democrática. A su juicio, el verdadero problema no estaría tanto en la eventual falta de rigurosidad del catálogo de la muestra, como en la disposición generalizada a no querer mirar nuestra historia de frente. Prefiriendo dejar la violencia y el horror como aquello “irrepresentable”, que escapa a toda “lógica comprensiva”.
Frente al escándalo y la indignación, los historiadores citados proponen otra estrategia: la crítica. Esa que Octavio Paz definía como una imaginación “decidida a afrontar la realidad del mundo”, por más que esa realidad nos pese. La sugerencia es especialmente valiosa si consideramos que algunos intelectuales que han apoyado el cierre de la exposición como un “desenlace lógico”, afirman que el escándalo no es una reacción irreflexiva, sino que respondería, más bien, al hecho de que se pasó a llevar “una idea de la historia” sedimentada en “consensos sociales”. En ese sentido, la tarea de los museos históricos no sería otra que la de transmitir tales consensos. Lo más problemático de esta afirmación es que no resuelve lo central de aquello que supone: ¿dónde y cómo se construye ese consenso, sobre todo en el caso de escenarios históricos tan dramáticos y disputados como el del golpe y la dictadura en Chile? ¿No es acaso la censura de la muestra un impedimento para que ese proceso de generación de consenso pueda siquiera comenzar a desarrollarse?
Este tipo de argumentos esconde también una suerte de elitismo intelectual muy extendido en algunos espacios del mundo académico local. Éste asume que los consensos –o las versiones de la historia– las definen los expertos. En este caso, los historiadores. Les asusta profundamente que las personas comunes y corrientes se enfrenten a interpretaciones abiertas, a lecturas no resueltas respecto de los principios que, como la libertad, se supone que sostienen nuestro orden social. No vaya a ser que (ignorantes) crean que Pinochet es igual a Lastarria. Por otro lado, este elitismo considera demasiado a menudo que la evidencia histórica es una suerte de magistra vitae que impediría que los horrores vuelvan a repetirse. Mientras tanto, los historiadores sólo confirman que el hombre vuelve a tropezar una y otra vez con la misma piedra y que, como dice Tzvetan Todorov, el mal “parece salir indemne de esos combates y se perpetúa, incluso acentúa en nuestros días”. De modo que su oficio no consiste mucho más que en el esfuerzo por explicar y hacer inteligible cómo es que las cosas ocurrieron del modo en que ocurrieron. Y cómo es que, entonces, el mal pudo –o podría– volver a aparecer.
Si, como dice también Paz, “no somos nada, excepto una relación” que no “se define sino como parte de una historia”, en nuestra memoria común deben caber tanto las glorias como los horrores. No se trata de normalizar y trivializar el mal, menos aún de justificarlo. Pero sí de atreverse a reconocerlo como constitutivo de la historia y de nosotros mismos. En eso consiste en parte la crítica, y en ella reside justamente una de las condiciones fundamentales para enfrentar el mal: asumir su humanidad. Ella es la única garantía, quizás no para impedir que el mal emerja, pero sí para poder discernirlo y ponerle límites cuando se presenta a nuestros ojos. Si preferimos desconocer ese dato, entonces no nos queda más alternativa que someternos a la furia arbitraria e indeterminable de los dioses.
*Investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad






