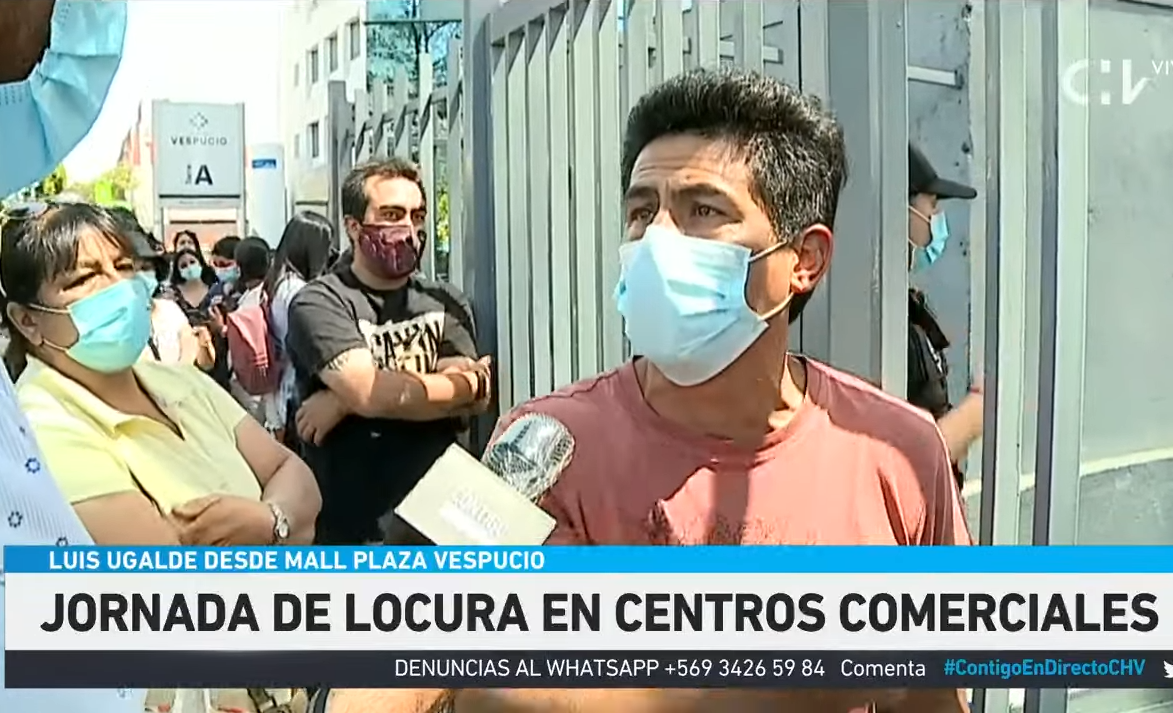Podcasts
24 de Agosto de 2020Cuentos en Cuarentena | Sólo un pucho

Entre los repartos, las direcciones desconocidas, los pedidos, y los colegas de mochilas naranjas, verdes y rojas que se miran cómplices. Este cuento escrito por Martín de Gregorio es uno de los que obtuvo mención honrosa en el ciclo Cuentos en Cuarentena, edición Ciudadano.
—“Colocados en un tránsito histórico…” —La voz de Allende provenía desde el teléfono—. Pagaré con mi vida, la lealtad del pueblo —repitió Tomás—.
—Hijo, por favor, ¿hasta cuándo vas a escuchar esa cuestioncita?
—Mamá, sabes que me inspira.
—Hijo, sabes que se me parte el alma cada vez.
—“Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente”. —Bloqueó el teléfono.
—El metal tranquilo de su voz, ya no llegará a nosotros… —Tomás rio—.
—Ya córtala, cabrito, que desconcentras a tu hermana. La cabra chica hacía sus tareas frente al computador, mientras se reía de la conversación. ¿Estay listo pa’ salir? —Le preguntó la madre al hijo—.
—Todo listo.
—Abrígate harto, mira que hace un frío de mierda.
La madre se encogía agarrándose firme el chaleco. Tomás repasaba una vez más que todo estuviera en orden. —A ver, tengo el pañuelo —se tocó la cabeza para ver si estaba ahí. —Chaleco, polerón, polerón. Doble pañuelo al cuello, guantes, casco, audífonos, la mascarilla que se puso sobre la frondosa barba que no se cortaría hasta que todo esto pasara (claro que el todo esto venía desde octubre), y las antiparras. Cada vez que Tomás las tomaba, las miraba con detención. Las giraba entre las manos: ANZI Z87+ grabado en una esquina. Eran su pequeño octubre entre las manos, su pequeño octubre que se llevaba a la cara. Para la madre ya era costumbre ver a Tomás mirándose al espejo con su máscara robótica 3M para que no respirar el humo de las lacris, las antiparras, probándose diferentes poleras para envolverse la cabeza y taparse la cara. Luego se ponía el casco de la bici —Esta es la hueá que me caga…—Decía. —Parece que tuviera cabeza de callampa. —Y lo reemplazaba con la boina del Che Guevara que su padre le trajo alguna vez desde la mismísima Cuba. —Así me gustaría ser, como el Che, pero ya no hay revolucionarios, y claramente ningún revolucionario ocuparía una máscara 3M…—. Se quitaba el atuendo de día viernes. —Ya no hay revolucionarios… —Se repetía.
Tomás sabía que las antiparras colgadas al cuello no eran más que una decoración para que los clientes lo consideraran un cabro responsable y que tomaba todas las medidas de precaución. —Quizá me den propina. —pensaba.
—Bombín, botella de agua, calugas para pasar el hambre, la luz roja para atrás, la blanca adelante, el tabaco adentro. —Continuó. Se puso la mochila verde de repartidor. Le quedaba gigante. Una tía se la ofreció hace un mes para que se pudiera hacer unos pesos, y antes la ocupaba su primo, a quien sí le correspondía la talla con el cuerpo. Sabía que parecía un desproporcionado, un cabro chico que se había caído al canasto de la ropa sucia, y que salió diciendo que era un astronauta, pero ¿y qué? ¿Quién lo iba a reconocer entre tanta mascarilla?
La gente piensa que esta pega es cualquier hueá. Claro, piden la comidita y aparece como si nada. Pero no cachan que entremedio hay un pobre hueón que se caga de frío, que se le pincha la rueda, que lo mandan a buscar un pedido a la chucha a las diez de la noche, y tiene que volverse a la casa escondiéndose de los milicos… Más encima, si pasa cualquier cosa, al que se lo cagan es a uno: se equivoca la aplicación, cagaste; se equivoca el restorán, cagaste; se equivoca el cliente, ¡y cagaste igual! —se descargaba Tomás con sus amigos. ¡En un solo pedido llevo lo que me gano en una noche! Y suelo llevar seis… Y adivinen quién se puede pegar el bicho culiao…
Verde, verde, naranjo, naranjo, verde. Las mochilas alternadas, chocaban las unas con las otras.
En fin, otra noche más —suspiró Tomás debajo de la mascarilla, debajo del pañuelo, debajo del pañuelo.
Buenas noches, guerrillero chico. —La madre le tiró un beso a dos metros.
Buenas noches, mamá. —Tomás se lo devolvió.
Cruzó la puerta y miró la lata de Lyzol en el suelo. No las puedo contagiar. —Dijo.
Caminó hacia la bicicleta negra: los piñones oxidados, los amortiguadores gastados. La poderosa. —Les decía a sus amigos. Está hecha mierda, pero aguanta todo. Era la bicicleta de su padre, que se la regaló a Tomás cuando al muchacho le robaron la suya. Esa de entonces era la poderosa-poderosa: una Trek 3700 con manubrio y sillín modificados —hermosa cuenta Tomás con la mirada perdida. Se abrió de piernas, las cruzó por el marco y se sentó. Un pedaleo para ajustar los cambios, y partió.
¡Conchatumadre! —Tomás gritó en silencio mientras bajaba la velocidad en su bicicleta. La alerta del pedido retumbaba fuertísima en sus oídos mientras tanteaba agitado su bolsillo para apagar el aviso. Le solía pasar, y la alarma sonaba más fuerte aún cuando Tomás escuchaba música. No vaya a ser que uno pierda el pedido por andar distraído.
—Street Burger, Parque Arauco, perfecto. Después, Presidente Riesco cuatro mil ochocientos, acuérdate —se dijo a sí mismo.
Tomás descruzó las piernas mientras andaba. Apoyó su pie derecho en el pedal izquierdo y se deslizaba de pie como si condujera un monopatín. Había que reconocer que era muy hábil manejando. Se acercaba suavemente al restorán de hamburguesas. Un piño enorme de repartidores se amontonaba afuera del local, buscando con desesperación su pedido. El tiempo es plata, el tiempo es plata, solía repetir la gente.

Verde, verde, naranjo, naranjo, verde. Las mochilas alternadas, chocaban las unas con las otras. Entre el frío y las mascarillas, los repartidores eran irreconocibles: sólo una abertura por la cual se asomaba una mirada cómplice entre colegas.
—Marico, ¿no tienes a Margarita por ahí?
—No.
—Marico, ¿Pablo? ¿José?
—Tampoco. —El trabajo mecánico hacía del empleado de Street Burger parecer un robot. Lo único que variaba en su rutina eran los nombres de los clientes que no paraba de gritar.
—¡Ignacia! ¿Quién tiene a Ignacia?
—¡Aquí! —Tomás se abría paso. Permiso, permiso, compita, vale.
—¿Código?
—T34NY
—Inicia carrera, por favor. —El robot le entregó la bolsa.
—Ahí estamos. —Tomás le mostró la pantalla al hombre máquina para confirmar que comenzaba la entrega.
Abrió y cerró las piernas de nuevo. Comenzó a pedalear, volvió la mirada. ¡Margarita! ¡Pablo! José! —gritaba ahora el robot. El piño se apretujaba, y las motos y la bicicleta partían hacia las casas de Margarita, Pablo y José. No me había fijado —pensó Tomás—, pero parecemos unas ratas amontonadas. Continuó pedaleando.
—Cuatro mil ochocientos, departamento cuatro cinco uno, bien. —Tomás se bajó, tocó el timbre del edificio.
—¿Aló? —respondió una voz por el citófono.
—Buenas noches, vengo a dejar un pedido. La reja emitió un zumbido. Tomás atravesó el patio y bajó la pata de la poderosa, apoyándola afuera. Entró al edificio.
—¡Hola! —saludó efusivo Tomás al conserje.
—¡Buenas noches, joven! —Respondió el conserje.
—Le cuento, traigo un pedido para Ignacia, del cuatro cinco uno.
—Perfecto, yo le aviso, deje las cositas por acá no más. Tomás sacó la bolsa y la dejó en el mesón.
—¿De qué parte eres tú? —preguntó el conserje.
De Las Condes, acá cerquita. —respondió Tomás, evitando la mirada. Vivo de allegado con mi madre y mi hermana chica en la casa de un amigo, no somos de acá. Miró al hombre directamente. Acto-reflejo, el muchacho siempre buscaba excusarse por vivir en Las Condes. Sin vergüenza alguna, recalcaba su condición de allegado, ¡pero no lo vayan a confundir jamás con un cuico! Y material para sospechar había de sobra: el apellido italiano, la piel blanca, la nariz y el “perfil finito” o “griego” como le decían las viejas de arriba, y el florcita de población como le decían las viejas de abajo.
—¿Y dónde vivías antes, joven?
—En Estación Central. —Respondió orgulloso Tomás.
—¡Mira, yo también soy de allá! Vivo cerquita del Metro Ecuador. ¿De qué parte eres tú?
—De la Villa Francia. —Respondió doblemente orgulloso el muchacho.
Por fin, Tomás creía que se había topado con uno de los suyos en una noche gélida y monótona, con un compañero de causa y de comuna. ¡Cuánta casualidad! Esperaba ilusionado la reacción del viejo, el apretón de manos, el alcohol gel para no dejar rastro, y el abrazo a dos metros, ¡todas las historias nuevas que le podía contar de la resistencia y la lucha armada!
—¡No me diga, hijo! ¡Esos son buenos pa’ dejar la cagá y hacer destrozos! El once de septiembre, el día del joven delincuente… Ahí en Las Rejas con Cinco de Abril, ¿no?
—Justamente, Las Rejas con Cinco de Abril. —Respondió secamente Tomás, sin titubeos y con entonación amistosa pese a su desilusión de no haberse topado con un amigo-compañero. —Sólo quiero aclararle, caballero, que la cagá que queda en la Villa es contra los pacos. El viejo le preguntó a Tomás a qué se dedicaba.
—Soy sociólogo, me quedé sin pega.
—¡Pero qué lamentable! ¿Qué hace un sociólogo?
—La verdad es que no sabría…
—Mire, a mí me tienen como rey acá. —Interrumpió el hombre— Tengo mi propia pieza, tengo tele, wifi, una cocinita y una cama, ¡hasta me bajan comida! El viejo le contó a Tomás que hace dos meses que no volvía a su casa, y que los propietarios del edificio le habían preparado todo para que no tuviera que moverse y pudiera seguir trabajando.
—Y en la noche me tomo su cosita. ¿Qué le parece? —sonreía. Incrédulo, Tomás sólo lo miraba. Sonó el teléfono: otro pedido.
—Caballero, ha sido un gustazo conversar con usted. La noche llama y uno debe seguir. ¿Su nombre cuál es?
—Salvador. —Respondió amablemente. También ha sido un gustazo poder conversar con usted.
Qué coincidencia. —Pensó mientras se montaba otra vez en su bicicleta negra y se echó una caluga a la boca.
Cuando llegó al Papa Johns en Vitacura, se sacó la mochila, la apoyó en el mueble improvisado del local para que los repartidores cargaran las pizzas, y abrió el compartimiento frontal del bolso para guardar el pedido. —Voy a quedar pasado a queso. —Se quejó. Quería fumarse un pucho, pero no alcanzó ni a armarlo. Fernando de Arguello 7000 era el próximo destino.
Cuando llegó, Tomás se plantó frente al edificio que ocupaba una cuadra entera. Sin bajarse de la poderosa, serpenteó las inútiles curvas que emergían del pozón de agua que conducían a la puerta del edificio, y que los arquitectos habían ordenado construir para darle un toque único de sinsentido a la construcción.
—Estúpida posmodernidad. —Pensó Tomás mientras reía. Faltan los cocodrilos y el puente retráctil y tenemos un castillo del siglo XXI. Atravesó la puerta de entrada. Al fondo, bien al fondo, otro mesón; detrás de él, un hombre pelado.
—Cuénteme.
—Hola, sí, tengo un pedido para Max del 301.
—¿Está pagado? —Preguntó el caballero.
—Está pagado. —respondió el muchacho.
El hombre de la calvicie llamó al 301.
—Hola, sí, llegó su pedido. Sí, sí, perfecto, yo le digo. —Con el teléfono todavía en la mano, levantó la pelada. Pregunta si se lo puede subir al departamento.
—No tenemos autorización para subir. —Contestó inmediatamente Tomás. El hombre pegó de nuevo su oreja al auricular.
—Dice que no puede subir. Ok, ok. Joven, déjele el pedido acá no más.
Tomás abrió el cierre de su mochila, sacó la pizza y la dejó donde le indicó el pelado, y se despidieron. Serpenteando de vuelta el camino, Tomás pensaba:
—Mira el conchesumadre, quiere que le vayan a dejar el pedido a la cama. ¿Querrá que le ponga el pijamita también?
De repente, Tomás escuchó aplausos que venían de más allá, y que se acercaban cada vez más; ahora el vitoreo, los chiflidos, y la música que parecía sacada de misa que venía de un parlante en alguna parte. La gente asomada en sus balcones celebraba Tomás no sabe qué cosa, ¿será por el gobierno? ¿Por los milicos? ¿Por los trabajadores de la salud? Sí, debe ser por los trabajadores de la salud —Pensó Tomás. Mírenlos, mírenlos alegres, ahí, los que sólo aplauden cuando la selección mete un gol, los que nunca han caceroleado, los que nunca han tenido que gritar, los que… ¿Qué es lo que sí han hecho?
—¡C-H-I! gritó alguien. ¡CHI! Respondió el coro. ¡ELE, E! —LEEE. CHI-CHI-CHI LE-LE-LE, VIVA CHILE.
Miró el teléfono: eran las nueve. Agarró la bici para largarse antes de morir de vergüenza ajena. Luego, silencio otra vez. Miró la hora: nueve y dos. Bastaron sólo dos minutos para que el bullicio callara, dos minutos de patriotismo y a seguir cada uno con su vida. Cuánta dedicación a la causa—se rio Tomás irónico. Estaba listo para retomar el trabajo cuando vio un destello frente a él. Frenó. Se detuvo mirando un Mercedes Benz deportivo, dos puertas. V8 decía a un costado. El destello se transformó en un brillo constante, tan reluciente, tan límpido, que nadie hubiera podido distinguir de qué color era. Tomás y su bicicleta se opacaban frente a la bestia, hasta volverse casi invisibles, atragantados por la bestia. ¿Cómo no había visto semejante error humano al llegar? Acomodando los pedales, tomó vuelo, rodeó a aquella abominación sin saber bien qué hacer. Medio enceguecido, decidió darse la media vuelta, y calculando la distancia y el tiempo preciso, le escupió a la ventana.
Nueva notificación. “Diríjase a Sushi Mai en Paul Harris, dos cero ocho seis.” —Indicó la voz metálica de la mujer sin vida en su teléfono. Pedaleó.
—Ochenta millones. —Pensaba Tomás estimando el valor del auto, mientras andaba por las calles vacías. —Ochenta millones frente mío y uno aquí cagándose de frío. Dejaba atrás los edificios de cuadra entera, y ahora las pequeñas casas se agolpaban unas a otras. Atravesando la población, Tomás llegó a Sushi Mai. El local era la última de entre todas las casas que se extendían indistinguibles a lo largo de Paul Harris hacia el sur. Sólo le seguía un sitio eriazo. Abrió la reja, entró la bicicleta, cerró la reja.
—¡Hola! Tengo un pedido para Juan. —dijo Tomás, mientras acomodaba la bici que seguía disparando las luces blancas, rojas, blancas, rojas.
—¡Hola! Sí, va a tener que esperar un momento. —Le dijo el hombre detrás del mostrador. Tomás se sacó el casco y se fue a sentar a un banquillo. Se tapó la cabeza con la capucha del polerón, y metió las manos en los bolsillos tiritando. ¿Cuándo fue la última vez que abracé a alguien? ¿Y a quién fue? —Se preguntó. Había tres hombres más esperando pedidos, pero ninguno hablaba. El tiempo pasaba, y pasaba lento. Tomás alcanzó su mochila, la abrió y sacó su bolsito con tabaco que estaba al fondo. Lo desabrochó, y tomó el tabaco Pueblo, su favorito, el regalito que siempre se hacía a sí mismo, tiró un papelillo, puso el filtro y comenzó a deshilachar las hebras para estirarlas en el papel. Enroló y le pasó la lengua al pegamento: estaba listo. Levantó el encendedor y se lo llevó a la boca cuando salió el pedido.
—¡Juan! ¡Está listo el pedido de Juan!
Tomás guardó el pucho intacto de nuevo en la bolsa de tabaco, la bolsa en el bolsito, y el bolsito en la mochila. Recogió el pedido y lo ubicó con cuidado adentro para asegurar que no se fuera a caer. “Diríjase a Alejandro Fleming, cuatro seis nueve nueve.” —Otra vez la mujer robótica en sus audífonos. Pedaleó y pedaleó hacia la cordillera por una calle infinita y empinada.
El pantalón vibró y Juan habló a través de la mujer:
“Por fa, deje el pedido en la puerta, afuera hay una bicicleta blanca de Star Wars y una caja de zapatos. No golpee la puerta. Sólo déjelo. Por favor”. —Escuchó Tomás el mensaje. Qué raro.
Llegó al cuatro seis nueve nueve. Era un conjunto de blocks cercados por una reja. Se acercó a la entrada y le preguntó al portero por la torre B, piso tres, que indicaba la aplicación.
—Usted entra, camina por la izquierda, está la primera torre, la segunda, y ahí sube por las escaleras. Tomás agarró la poderosa por el manubrio y camino con ella a un lado hasta la torre B. La escalera del edificio se levantaba al medio y giraba sobre sí para dar a los apartamentos. Estacionó la bicicleta y el pantalón vibró una vez más. —Hágala cortita porque hay un contagio en el block, así que no toque nada para que no corra riesgos. Tomás leyó y se paralizó. —Mierda. La hueá. ¿Qué hago? Ya estaba ahí, no había vuelta atrás, y no podía dejar a esa gente sin comer. Estacionó la bicicleta y subió con cautela, esforzándose por no tocar nada más que sus pies los peldaños de la escalera. Aguantó la respiración mientras subía, y aterrado, no encontraba el apartamento. Tres tres, treintaitrés, ¿¡dónde está!? Respiró. Ya no buscaba los números, buscaba la caja de zapatos y la bicicleta blanca de Star Wars. Desde el segundo piso, en diagonal, alcanzó a ver en la tercera planta a la derecha los objetos que le señaló Juan. Subió en silencio para no despertar a nadie por si es que alguien estaba durmiendo, por si alguien había conseguido dormirse por fin, tras aguantar los síntomas otro día más. Se sacó la mochila y se puso las amarras por delante con el saco sobre el pecho. No podía tocar el suelo. Con cuidado sacó las bolsas de sushi y las dejó suavemente en el tapete, entre la bicicleta blanca y la caja. Se apuró a la escalera para respirar otra vez, aunque no tuviera sentido, y bajó. Rígido, Tomás le escribió a Juan —Listo, compita. Caminó para tomar la bicicleta y largarse, sin darse cuenta que una mujer venía detrás de él. Era una señora de unos sesentitantos con el pelo colorinche amarrado, la mascarilla casi tapándole los ojos. Caminaba apurada.
—Hijo, por favor tenga cuidado, no ve que acá ya tenemos cuarentaiocho contagiados. Yo vengo a ver si mis vecinos están bien porque están todo el día encerrados. No puedo creer que vaya a morir tanta gente joven, ¡yo tengo un cáncer! ¡yo debería morir, no los jóvenes! Y la municipalidad y el alcalde nos instalan ese túnel sanitizador y se van, y por supuesto que acá no llega la tele. Cuídese hijo, por favor. ¡Por la cresta, por la cresta!
—Disculpe, señora, ¿cuál es su nombre?
—Ana, me llamo Ana.
—Ana, cuídese usted también. —La mujer siguió caminando hasta perderse entre los blocks.
Tomás siguió su camino hasta la entrada. En efecto, ahí estaba el túnel sanitizador que no vio a la llegada por andar apurado. Se topó con una joven vecina que venía llegando.
¿Puedo pasar por ese túnel? —preguntó tímido.
Sí, sí. —Le respondió ella rápidamente. Tienes que pedirle al portero que lo prenda.
Tomás entró, cerró los ojos y se quedó bajo los chorros que escupían un rocío helado, ¿seguramente de qué? Desinfectante, cloro, alcohol, jabón, ¡lo que sea! Tomás giraba, abría los brazos y seguía girando. Sacó su teléfono, y ladeó la cabeza para que las gotas alcanzaran hasta sus audífonos. Levantó los pies, empapando las suelas de sus zapatillas rotas, mojándose hasta los calcetines. Pasaban los minutos y el agua seguía corriendo. Salió de la ducha y asomando la cabeza le preguntó al portero si ya tenía que salir.
—Sí, disculpe, se me olvidó que estaba usted.
—Se agradece. —Se le escuchó decir debajo de la mascarilla, mientras la ropa le goteaba.
Salió y caminó a la plaza de enfrente. Se sentó en una orilla de concreto. Abrió su mochila por última vez, y sacó su bolsito donde guardaba el tabaco. Tomó el pucho que no alcanzó a prender antes y se lo llevó a los labios. Las manos le tiritaban, pero ya no de frío. Alzó el fuego, pegó una honda piteada, las pavesas se desprendieron de la punta del cigarro. Botó el humo despacio en medio del silencio y tiró el pucho encendido a la calle.
—Por la cresta… por la cresta. —Dijo en voz baja mirando cómo se apagaba en la oscura noche.