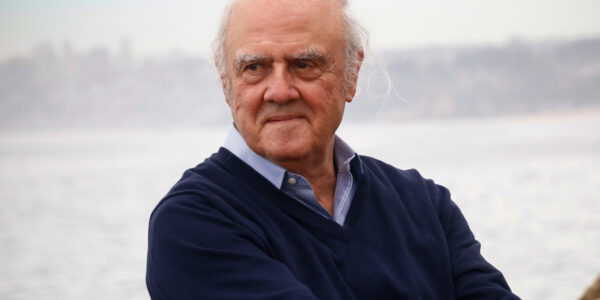Opinión
12 de Mayo de 2018La fría pregunta de Squella: ¿Y si no queremos ser solidarios?

Tras haber publicado los libros “Igualdad” y “Libertad”, Agustín Squella ha completado su tríptico revolucionario con “Fraternidad” (Ediciones UV), la más postergada de esas palabras y tan propensa como las otras a morderse la cola. No es novedad que Squella promueva el reconocimiento constitucional de los derechos sociales, pero aquí va más allá del debate jurídico: se pregunta si los sentimientos de solidaridad se están encogiendo “en microcosmos cada vez más encerrados en sí mismos”, en el marco de sociedades más democráticas pero menos republicanas.
Daniel Hopenhayn

(Foto: Luis Poirot)
Octavio Paz, que rechazó el comunismo antes de que Vargas Llosa leyera a Popper, sostenía que redescubrir la fraternidad iba a ser la principal obligación de las democracias capitalistas si acaso querían reconstruir el puente entre la libertad y la igualdad, dos hermanas que se hacen la guerra si no caminan juntas. Squella cita a Paz en el epígrafe de su libro y lo que sigue es su intento de averiguar si realmente la fraternidad, en el mundo de hoy, puede convertirse en ese puente.
¿Pero qué es la fraternidad? El autor aborda esta pregunta con doctrinaria paciencia, convencido de que demorarse en las palabras es también una manera de protegerlas. “Protegerlas del mal uso, del abuso, del uso interesado, del desgaste, del abandono […] como un arqueólogo que toma sus herramientas y empieza a retirar lentamente el polvo que cubre un objeto precioso”. La preciosura de “fraternidad”, eso sí, no lo convence mucho, pues aún resuena en ella su origen religioso, la idea de que somos hermanos en tanto hijos del mismo Dios. Prefiere entonces “solidaridad”, menos carnal y por lo mismo más sostenible, si nos atenemos al caso de Caín y Abel.
Podemos ser solidarios porque nos identificamos con el otro y sus carencias, pero también por simple cálculo: si todos nos ayudamos, todos sobrevivimos. En sociedades más grandes y anónimas, donde el rostro del necesitado se pierde en la estadística, parece prevalecer la solidaridad del segundo tipo. Claro que, a falta de la primera, sólo prevalecerá mientras el cálculo la favorezca. Squella se fija en el concepto “cohesión social”, criterio de eficacia funcional que ha reemplazado a los de inspiración moral cuando se propone asistir a los pobres. De hecho, se lo suele utilizar para persuadir a las clases acomodadas de que reducir la desigualdad tiene sentido porque ayudaría a prevenir la delincuencia. Es innegable que las políticas sociales que hoy nos obligamos a financiar delatan una preocupación por la dignidad ajena, aunque Squella se pregunta si el combustible de esa preocupación es un sentimiento vivo o un deber heredado que seguimos cumpliendo para dormir tranquilos; una especie de “piedra en el zapato” que nos obliga a caminar más lento y esperar a los rezagados, contra el verdadero deseo de correr hacia el propio destino.
El autor de este libro sabe que será acusado de plantear un problema moral que ya quedó resuelto desde el plano pragmático, dado que la búsqueda del interés propio habría demostrado ser más diligente que la solidaridad para producir los frutos a los que aspira la sociedad en su conjunto. La objeción es contrastada con una reflexión de Adam Smith, claro que no extraída de “La riqueza de las naciones” sino de “La teoría de los sentimientos morales”: “El sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos, el restringir nuestros impulsos egoístas y fomentar los benevolentes, constituye la perfección de la naturaleza humana; sólo así puede producirse entre los seres humanos esa armonía de sentimientos y pasiones que resume todo su donaire y corrección”. ¿De esto también hay que hacerse cargo? ¿A qué precio?
BUENOS SENTIMIENTOS
Squella no cree que sea posible establecer ningún tipo de principio moral que nos obligue a ser solidarios con los demás. Si acaso tenemos que serlo, dice, es “simplemente porque así llegamos a entenderlo”, como resultado de la “conversación junto a la hoguera” que la humanidad sostiene en el curso de los siglos y cuyas conclusiones son siempre provisorias. De ahí que el cine y la literatura, afirma con Richard Rorty, juegan aquí un papel más importante que las religiones y la filosofía. Nos repugna la esclavitud por las películas y novelas que hemos visto y leído antes que por las ideas de libertad que han dado expresión racional a ese rechazo.
Pero si los buenos sentimientos triunfan, el conflicto recién comienza. La fraternidad tiene una dimensión universal y otra selectiva, por la obvia razón de que un desconocido nos importa menos que un hijo o un amigo. “La cuestión es qué deberíamos hacer con los extraños”, apunta Squella. ¿Hasta qué punto deberíamos sacrificarnos por ellos? De hecho, la contradicción interna que ha estorbado desde siempre a los ideales de fraternidad no nace de la indiferencia, sino de la competencia: ayudar a los nuestros significa, muchas veces, dejar menos a los otros, e incluso combatirlos. Donde cierra el perímetro de ese nosotros (una familia, un gremio, un país), empieza el egoísmo con los que quedan afuera. Incluso durante la Revolución francesa, génesis laico de la fraternidad universal, la benévola palabra connotaba la unión de los franceses en contra de adversarios: los enemigos externos de Francia, primero, y luego los enemigos internos de la Revolución. “Fraternidad o muerte”, se proclamó, con la guillotina a mano para actuar en consecuencia.
También las religiones, primeras en invocar la fraternidad como doctrina, vacilaron entre aplicarla o no a quienes profesaban otros credos. Cuando estimaron que sí, generalmente se limitaron a la consigna de no dañar al prójimo, aunque también dejaron establecido, unas más que otras, el deber de amarlos o de echarles una mano. Por eso Bergson, como recuerda Squella, constataba en pleno siglo XX que la democracia “es de esencia evangélica”, aun cuando sabemos que la vocación fraternal de las religiones fomentó tanto la santidad como la guerra santa. En tiempos seculares fue Kant –que no confiaba mucho en las personas pero sí en la humanidad– quien prefiguró un futuro cosmopolita en el que todos los Estados deberían consensuar las mismas reglas y así organizar un régimen de “universal hospitalidad”. Algo de esto parecía tomar cuerpo a mediados del siglo XX, cuando una conciencia más extendida sobre la dignidad humana –en reacción al espanto de las dos guerras mundiales– dio origen a la instauración de los derechos humanos y, más aún, de los derechos sociales.
Sin embargo, la globalización nos ha recordado de qué estamos hechos, evidenciando que esa disposición a la solidaridad tenía un radio de expansión limitado. Los derechos sociales funcionaron muy bien al interior de sociedades ricas, pero una vez que los trabajadores de esos países vieron estancado su progreso en favor de millones de obreros asiáticos, antes que generosos se sintieron expropiados. Ni siquiera la Unión Europea les parece digna de sacrificio, tal como muy pocos chilenos dejaríamos de cambiar el auto para contribuir al desarrollo de Paraguay. Pregunta Squella: “¿Debemos hacernos cargo de la hambruna que afecta a un país africano?”. Respondemos: el problema global es que los ricos son cada vez más ricos, de ahí hay que sacar la plata. Una verdad que duele. O una excusa que alivia.
Así parece que el ideal de Kant, llevado a la práctica, deja a la solidaridad en tierra de nadie, pues forzado a una escala universal el nosotros no se agranda sino que se diluye, para luego reinventarse entre límites más estrechos. Nacionalismos y tribalismos de toda índole lo están dejando claro, pero la globalización no se detendrá. Squella plantea la duda de si este problema es inevitable o si, más bien al revés, un modelo de globalización que posterga la solidaridad es lo que está comprimiendo el radio dentro del cual el sentido de pertenencia nos hace efecto. En cualquiera de los dos casos, discernir hasta qué umbral sería justo extender nuestros deberes comunitarios es por ahora un problema irresoluble.
Como sea, a escala nacional todavía hay mucha tela que cortar. Y para retomar el asunto que puso en tabla Octavio Paz, Squella sugiere buscar la inspiración en los primeros días de la democracia, cuyo nacimiento en Atenas fue acompañado por el de la república. Aristóteles, temeroso de un despotismo de las mayorías, creía en la república y no mucho en la democracia, pero sabemos que hoy se trata de conceptos inseparables. La aprensión de Squella es que nosotros creemos firmemente en la democracia, o al menos la invocamos con convicción, pero nos estamos desentendiendo de la república. Es decir, de la noción del bien común.
Profesor de filosofía del derecho, al autor no le escapa que “bien común” aguanta muchos significados, algunos de ellos caprichosos, como consta en la obra de Jaime Guzmán. También advierte que el conflicto político, desde la Carta Magna inglesa de 1215 hasta las conquistas sociales del siglo XX, fue siempre un ingrediente necesario para empujar los avances. Pero argumenta que, entendiendo la democracia sólo como una disputa por el poder entre partes en conflicto, hemos tendido a poner tal énfasis en quién gana, o en quién manda, que se ha vuelto muy difícil conversar sobre qué queremos para todos. Y no es éste un argumento en defensa de una minoría privilegiada que teme a la rebelión de las masas. Bien puede ocurrir, por ejemplo, que una mayoría formada por las clases medias y altas rechace la ampliación de las políticas sociales en aras de un crecimiento económico más acelerado. Podrá lamentar la izquierda que esas clases medias no saben para quién trabajan, pero la eficacia de ese lamento ha sido refutada por la historia reciente.
De este modo, parece que a Squella lo acompaña el espíritu de la época cuando demanda un compromiso más explícito con los derechos sociales, pero lo deja a trasmano cuando propone que la amistad republicana sea la atmósfera que lo haga posible. Por eso se cuestiona, hacia el final, si acaso habrá que acostumbrarse a que la legitimidad de las diferencias sirva de pantalla a desigualdades ilegítimas; si estamos dando forma a una dinámica social que potencia en todo ámbito el mandato de “no dañar a los demás”, mientras torna casi anecdótico aquel que dice “ayúdalos”. En sus palabras: “¿Se encogerá la solidaridad hasta practicarse sólo entre afines, al interior de comunidades y no de la sociedad, en microcosmos cada vez más encerrados en sí mismos y apartados de los demás?”. Nada sería más coherente con ese escenario, aclara sin embargo, que homologar la solidaridad con sacrificios propios de héroes o santos. Porque si la solidaridad es un camino al heroísmo o la santidad, entonces no es un valor apropiado para inspirar políticas públicas que todos deberemos acatar. Más concretamente: “La solidaridad no se les puede dejar a las personas de buen corazón”.

FRATERNIDAD
Agustín Squella
Ediciones UV, 2018, 84 páginas