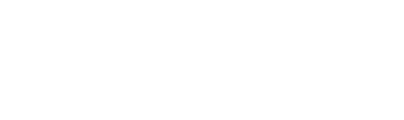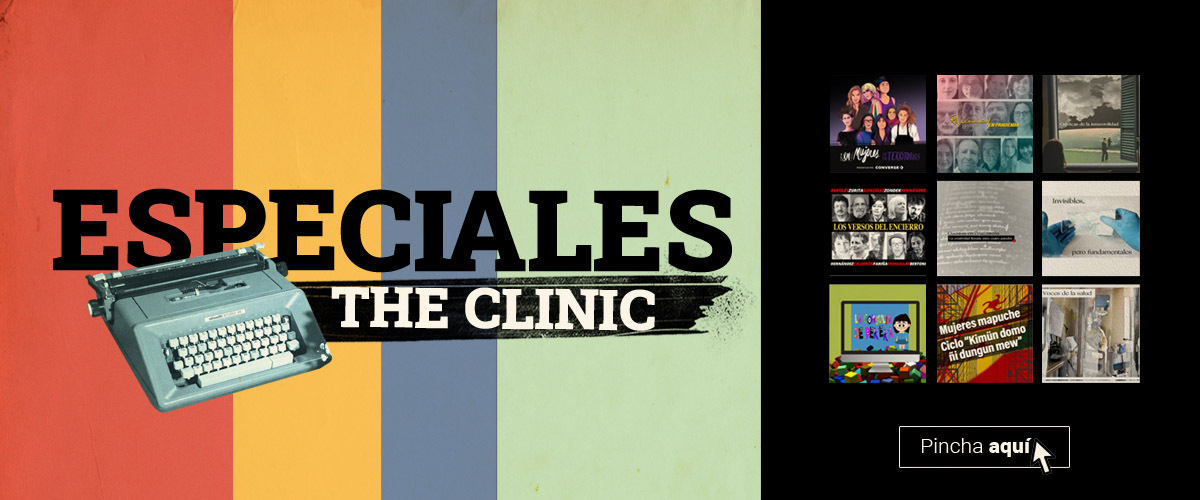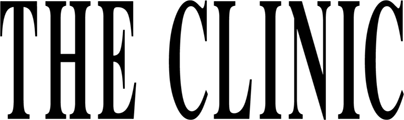Opinión
11 de Julio de 2014Nicolás Eyzaguirre, ministro de Educación: “Yo siempre fui socialdemócrata, anti ultras, y por eso fui de la Jota”

“Vamos a seguir a pie firme porque esto es lo que nos pidió la ciudadanía…”, reza un cartel con su retrato a la entrada del ascensor del ministerio, en la planta baja. En qué está la ciudadanía hoy, parece ser una de sus principales inquietudes. Su preocupación, efectivamente, es el cambio de la estructura educacional. No está por forzar los tiempos. De hecho, parece haber caído en la cuenta de que serán mucho más largos de lo que creía. Sabe que su cabeza puede rodar en el camino. Como economista, no le teme para nada al ciclo económico que viene. “Esta economía está súper bien estibada”, sostiene.
Patricio Fernández
Fotos: Alejandro Olivares
El ministro Eyzaguirre lleva meses con una tendinitis en el brazo. Por algo será. No obstante, parece relajado. Estudió en el Verbo Divino y, como yo también, compartimos impresiones sobre nuestros compañeros. No sé si estaba particularmente arrepentido de ciertos dichos al respecto con los que tiempo atrás había causado escándalo. Alejandro Olivares, nuestro fotógrafo, mientras se saludaban le recordó que él había sido quien le sacó esa famosa fotografía con un melón con vino, la boca chueca y el jockey con la visera ladeada. “Ahora no quiero nada de melón con vino ni profesor Salomón ni nada por el estilo.
Ya me presté una vez, y hasta en EE.UU., donde yo tenía un puesto muy formal, nunca faltó el huevón que me sacó a relucir la foto con el melón con vino”, comentó riéndose. “Ahora la muestran en las marchas”, le contó Olivares. Conversamos fumando en su oficina. Él, de repente, grita la última palabra de las frases, como su mamá, la Delfina Guzmán. “Ella está afligida, porque ve cómo me pegan. A ninguna madre le gusta que a su hijo lo tengan de Guatón Loyola: puñete que se perdía lo recibía el Guatón Loyola”, asegura.
Durante 12 años fue comunista. “Entré a la universidad con Allende y me hice Izquierda Cristiana, pero la IC se puso muy ultrona y ahí me fui al PC.” Es de los pocos políticos que se nota bien “terapeado”. Los enredos en los que está metido le tienen un brazo malo, pero sigue aparentando relajo. No se empecina en defender mecanismos, pero su convicción de la necesidad de cambiar este sistema es absoluta. “Vamos a seguir a pie firme porque esto es lo que nos pidió la ciudadanía…”, reza un cartel con su retrato a la entrada del ascensor del ministerio, en la planta baja. En qué está la ciudadanía hoy, parece ser una de sus principales inquietudes. Su preocupación, efectivamente, es el cambio de la estructura educacional. No está por forzar los tiempos. De hecho, parece haber caído en la cuenta de que serán mucho más largos de lo que creía. Sabe que su cabeza puede rodar en el camino. Como economista, no le teme para nada al ciclo económico que viene. “Esta economía está súper bien estibada”, sostiene.
¿No has sentido en esta tarea la desmesura de pretender un cambio sistémico, en lugar de comenzar por corregirlo hasta que termine siendo otro?
Desgraciadamente, acá para producir algún cambio tienes que entrar al nudo gordiano en que están los intereses más duros. Por tanto, se ponen más en alerta los que quieren evitar el cambio que la adhesión de los que quieren el cambio. Yo soy un reformista, no un revolucionario. Pero si tú postergas y postergas, la sociedad revienta. Y ahí vienen las revoluciones. Por ejemplo, el Transantiago. ¿Qué pasó ahí? Las micros amarillas funcionaban mal, pero todavía no había un rechazo ciudadano completamente abrumador. Entonces, la disposición de la gente para aceptar los trastornos iniciales de un cambio de sistema fueron muy bajos. No había aún una total corrupción del sistema anterior. No está desarmado. En el caso del Transantiago, mi convicción es que el horno no estaba para bollos. Y cuando tú realizas los cambios sistémicos antes de tiempo se vuelven en tu contra.
¿Y en el caso de la reforma educacional?
Acá todo apuntaba, por las decenas de miles de familias que salían a la calle, a creer que la sociedad estaba suficientemente madura para pagar ciertos costos y enfrentar a quienes se opusieran a la reforma. No obstante yo tenía mis dudas –y se lo dije a la presidenta el primer día-, porque había visto lo sucedido en la reforma de salud del presidente Obama, así llamada “Obama Care”, en que para darle salud al conjunto de los americanos tú tenías que restringir un poco los beneficios de quienes sí estaban accediendo a la salud, porque si no era imposible darle salud a todos. Y los republicanos lograron mover a la gente –los llamados town hall meeting- porque estaban perdiendo ciertos derechos, y lo han complicado enormemente. Yo tenía la duda de cuánto la derecha iba a ser capaz de movilizar a las capas medias más beneficiadas por el sistema en contra de la Reforma Educacional, porque este rechazo al modelo existente no era parejo. Era fuerte en las capas más conscientes y en las más segregadas, pero no en las más integradas.
Y los proyectos racionales, supongo, chocan con las fuerzas vivas. ¿Al enfrentar este proyecto a la realidad, ha cambiado tu mirada sobre el tema?
No lo cambia, pero lo sintoniza más finamente.
¿Y qué de nuevo que has percibido?
Que, por ejemplo, si los cambios, para evitar la exclusión y la segregación, que es el drama con que convivimos, y por ende la mala calidad en la educación, son percibidos por la clase media como atentatorios contra los derechos ganados, tú estás perdido. Y por tanto le tienes que dar la gradualidad suficiente para que los que están más excluidos mejoren, pero los más incluidos no empeoren. Eso, obviamente, en los grupos más radicales va a encontrar resistencia. Yo siempre pensé hacerlo gradual, pero posiblemente deberá ser más gradual todavía.
¿Crees que en determinado momento sonaron con mucha fuerza las claridades de algunos y no dejaron escuchar esas otras voces que la política no puede desatender?
Lo que pasa es que uno nunca tiene toda la información y siempre debe intentar minimizar dos tipos de errores: uno, subestimar la profundidad y alcances de la incapacidad de cambiar, y tratar de seguir con más de lo mismo, hasta encontrarte que cuando tienes la intención de cambiar, la legitimidad del sistema se ha ido a la cresta. Y es lo que la derecha no termina de aceptar: que está muy bien la economía de mercado –yo en eso soy bastante neoliberal: está muy bien la apertura de las exportaciones, que tengamos equilibrios macroeconómicos, y todo el cuento de una economía moderna-, pero que tú tienes que correr el contrato social para que la promesa de inclusión sea creíble. De lo contrario, los excluidos van a tener todos los incentivos para moler a palos, y en la molida a palos no solo van a cambiar lo que corresponde, sino también aquello que no hay que cambiar. Y ahí tienes casos como Venezuela, Argentina, y otros en que vemos que el sistema no fue capaz de adaptarse. Eso lo entendieron visionariamente Boenninger, Foxley y Correa en los años 90, y por suerte también alguna parte de la derecha –Piñera entre otros- e implementaron un primer set de cambios: subieron los impuestos, aumentaron los beneficios sociales e hicieron una economía algo más inclusiva y una sociedad algo más democrática. De haber seguido con las leyes de amarre sin ninguna transformación, hubiese hecho que la democracia no funcionara. En mi visión, ese set de cambios, que nos dieron 20 años de progreso y tranquilidad, habían comenzado a fatigarse, y se impuso la necesidad de otro salto cualitativo en el contrato social. Ya no bastaba que la economía creciera, yo tuviera empleo, saliera de la pobreza y pudiera votar una vez cada 4 años, sino que uno nuevo, donde la movilidad social fuera posible.

¿Una nueva medida de lo posible?
Exactamente. Y cuando no eres capaz de interpretar ese signo histórico, y te sigues quedando en el incrementalismo y reformas de macetero, como se llamó la reforma agraria de Alessandri, lo que te viene es que la sociedad se enferma. El segundo error es madurar estos cambios, y hacerlos antes de que la sociedad esté dispuesta a pagar sus costos, porque hay malestar, pero todavía queda camino por recorrer para que esos cambios puedan producirse de manera más natural. ¿Y dónde está el momento en que se te pasa de maduro el sistema antiguo, versus que cambies las cosas antes de tiempo? Es muy difícil de saber.
¿Le has visto el lado bueno a la resistencia que ha surgido, su capacidad de mostrar cosas que antes no consideraste?
Yo escribí una columna en El Mercurio antes de ser nombrado ministro, sobre el tema de la abstención y la enorme dificultad de interpretar el sentido profundo de lo que quiere la ciudadanía. Pudimos ver las interpretaciones después del triunfo de Michelle Bachelet, en torno a qué es lo que pensaba ese 50% que no votó. Y eran polares. Unos decían que se trataba de gente individualista a la que no le interesaba la política y que en cuanto se intenten hacer cambios se volcarían en contra del gobierno. Otros decían que era gente incluso más a la izquierda, “pasotas”, como se decía antes, y, por tanto, en la medida en que no se hicieran cambios profundos, esa gente nos va a desbordar por la izquierda. Yo sostenía que no sabíamos, pero que si te ibas con reformas muy rápidas y resultaba que ese mundo que no votó era más bien, como sostenía Carlos Peña, refractario de los cambios, muy tempranamente te darías cuenta que las reformas iban a perder popularidad y las iban a obstruir. Ese era el error que podía cometer el gobierno. El error que podía cometer la oposición era suponer que había que detener esos cambios, y ahí el riesgo era que en las próximas elecciones perdieran aún más relevancia, y las demandas se extremaran. No lo podíamos saber. Lo que no es descartable es que esa mayoría no fuera pro cambios, por lo que tú necesitas construir relatos menos amenazantes.
A propósito del Transantiago, decías que no estaba el horno para bollos. ¿Cómo percibes ahora, al cabo de estos meses de gobierno, el horno para la Reforma Educacional?
Sigo creyendo, absolutamente, que tenemos que cambiar el sistema educacional. No así el sistema económico, ojo. Soy muy complaciente en lo económico, y bien flagelante en lo educacional. Y no me cabe duda de que mientras más tardemos en cambiar este sistema, más altos serán los costos cuando lo cambiemos. En eso, no tengo ninguna duda de que vamos en la dirección correcta. Pero la información y sensación que he recolectado en este tiempo, es que necesitas hacerlo con la gradualidad suficiente, tal de no generar temor. Temor en las mayorías. Habrá sostenedores que se opondrán sí o sí, hay quienes prefieren que la educación sea privada, porque, como decía Milton Friedman, la educación pública es el último reducto de formación de socialistas. Hay quienes quieren que desaparezca, porque es un proyecto ideológico, cultural. Otros quieren que todo siga igual porque están ganando dinero. Esos no son sumables: estoy pensando en la gente que quiere cambios, pero que está asustada frente a que le cierren los colegios, etc..
¿Hay sostenedores que, prohibido el lucro con subvención, podrían optar por privatizar completamente sus colegios?
Eso es campaña del terror. Si tú miras los últimos 30 años, el porcentaje de matrícula del sector particular pagado es 7% completamente estable. Es por una razón muy simple: no hay muchas familias que puedan pagar una colegiatura de $200.000.-, por tanto podrán tener el deseo de pasar a ser particular pagado, pero simplemente no van a encontrar alumnos. Hay mucha gente que quisiera instalar tiendas de autos y vender Rolls Roice, pero adivina cuántos van a vender. En el fondo, lo que los sostenedores están haciendo con estos reclamos es negociando un mejor precio.
¿Te parece que merecen ser cuidados los Liceos emblemáticos?
Discutimos mucho. Nosotros recibimos asesoría de tipos muy top en materia de modelos educacionales comparados, etc. Inicialmente el programa decía “fin a la selección” y punto. Y nosotros, después de pensarlo mucho, porque no es falso que esos liceos emblemáticos se construyen sobre la base del descreme…
Pero un descreme posterior. No en kínder.
Los liceos emblemáticos tienen ingreso en 7mo. Con pruebas de selección. Y estas pruebas lo que logran es que solamente ingresen a ese colegio los niños más capacitados. Entonces tú, por separar a los más capacitados logras un fast track para ellos, al costo de sacarlos de sus ambientes naturales y, por tanto, empobrecer los ambientes que descremaste. ¿Me explico?
Totalmente. Lo que pasa es que un descreme a los cinco años es horrible, pero a partir de cierto momento ya no es tan claro.
Si tú ves las estadísticas de esos colegios emblemáticos, el 80% proviene del 4to y 5to quintil. O sea, es un descreme por el capital cultural de los padres, y no por el talento de los niños. Por eso es malo el descreme, porque no tiene que ver con el talento de los niños. Niños con mucho ahínco y potencialmente con mucho talento los dejas fuera. En la experiencia internacional ¿existen escuelas de alto rendimiento? Sí, existen. Son pocas, pero se abocan a esos niños cuya vocación de aprender está separada de la media. Colegios de talentosos, etc., etc. Nosotros optamos por el ancho camino de el medio, que es permitir esos colegios para niños talentosos, pero que la selección se produzca de acuerdo a cómo lo hacen en su medio y no por cómo rinden en una prueba. Para buscar el talento del niño, y no el capital cultural de los padres.
Es decir, cambió el modo de selección.
¡Es que eso hace toda la diferencia! Porque uno es un descreme social, y el otro es un descreme de talentos. Dirás “igual estás descremando”, y sí, pero son 50 colegios de un total de 11000. Estás dejándolos en la parte muy de arriba y no estás perjudicando a esos otros al sacarle a los mejores, porque la proporción es ínfima.
Otra razón para no terminar con los emblemáticos, debiera ser que son de los pocos lugares donde en materia educacional el Estado puede lucir logros concretos.
Pero eso por un efecto demostración. Eso sigue validando que la educación pública de calidad es posible. Sí. Pero no nos engañemos: es muy buena porque tiene niños muy seleccionados.

Quizás, pero también invita a pensar que el Estado, antes de cambiar el sistema completo, es capaz de generar centros educacionales admirables.
Es cierto, pero tiene una pequeña trampita. Porque para que la educación pública sea buena, los modelos selectos tienen que ser replicables. Es cierto que cuando tienes atletas de gran performance, incentivas también a los otros niños, aunque no sean tan talentosos. Pero no es nada de claro que todos los niños puedan jugar al tenis tan bien como el Chino Ríos.
La idea del descreme invita a pensar que los que caen en la educación pública son la grasa. Pero ¿qué pasaría si intentamos volver ese lugar, vía los mejores profesores y la mayor inversión, el mejor lugar? ¿Tú crees que los padres seguirían eligiendo el colegio para sus hijos por el pelo de los apoderados?
Lo que tú me estás diciendo es que el tener algunos colegios emblemáticos que le pelean de igual a igual a los colegios de elite, es un elemento que ayuda a que creamos que la educación pública de calidad es posible. Sí. Y que sería un elemento de emulación. Pero tienes que considerar que los elementos que permiten que sus alumnos tengan altos puntajes no es replicable al conjunto.
Está claro. Yo estoy pensando en que el Estado se preocupe de sus otros colegios con esa misma abnegación, y no solo para los seleccionados, intentando que sean los mejores colegios existentes.
Pero tendrían que ser para todos. Sirven de buque insignia para demostrar que con los otros es posible, pero no como estaban pensados los Bicentenarios de Piñera. No para producir el espejismo de que tal como se pudo con ellos se puede con todos. Porque lo que se pudo con ellos no se puede con todos. Porque en estos escogiste la crema. Esa es la fábula de los patines, por si acaso.
Explícame la fábula de los patines.
No puede ser peor la metáfora, como me di cuenta después. Yo tengo una mente sistémica y complicada. Me suele ocurrir que elijo ejemplos demasiado elaborados para ser fácilmente digeribles. Tú no puedes transformarte en quien no eres, y mi mente funciona así, y yo tengo que aceptarme como soy no más. No me puedo hacer cirugía cerebral. Si uno va en patines y el otro a pata pelá, la competencia es injusta, porque no estás midiendo las capacidades de correr de cada uno si no que la indumentaria. Pero la segunda cosa que dije después de que me interrumpieron, es que los patines eran artificiales. La idea es que tú en la vida no andas descalzo, andas con zapatos, pero no con patines. Le sacas las zapatillas a muchos para producir patines para unos pocos. Eso era lo que traté de transmitir, cosa que obviamente hice muy mal.
Y la comparación con la Reforma Agraria, ¿fue feliz?
Completamente feliz, porque se trata de cambios sistémicos, que inicialmente producen disrupciones. La Reforma Agraria, al terminar con el latifundio y entregarle la tierra a los campesinos, que no tenían semilla ni tecnología, iba a producir una caída inicial en la producción agrícola, lo que deslegitimaría la reforma. Al cabo del tiempo, cuando las cosas se pudieron juntar, con un tamaño más adecuado de la tierra, tecnología y gente que supiera trabajar, fue lo que nos permitió convertirnos en una potencia agraria. Esto no hubiera sucedido con el latifundio. Y todo el mundo lo reconoce. “Ah”, dijeron, “usted está diciendo que los sostenedores son latifundistas”. Ése es un típico problema de las analogías. Suelen llevar a equívocos también en las relaciones sentimentales. Son muy peligrosas, porque si tú dices “el collar es al cuello, como el cinturón es a la cintura”, hay alta probabilidad, sobre todo si estás enojado, que si la otra persona es cinturón acuse que la estás tratando de collar. No es lo mismo una analogía que una identidad. ¿Me explico? Estoy diciendo que el collar es al cuello como el cinturón a la cintura, y no que el cinturón sea igual al collar.
Tú actuaste en La Expropiación (1972), una película de Raúl Ruíz. Paradójicamente, eras un DC. Trata de la Reforma Agraria, y en la última escena de esa película, Jaime Vadell, ahí enviado por la CORA, intenta convencer a los trabajadores de las virtudes de la reforma, que les dará mayor bienestar, dignidad, etc. Y los trabajadores lo matan con palas y hachas. ¿Te dice algo esta escena?
Precisamente lo mismo que estamos discutiendo. Cuando los cambios estructurales no están suficientemente sentidos por sus beneficiarios, mejor no los intentes. Pero si tienes la tentación de concluir que es lo mismo que está pasando en la Reforma Educacional, digo que el paralelo es forzado, porque creo que el grado de conciencia que existe en la ciudadanía respecto a la necesidad de cambiar el modelo educacional, es mucho más alto que el que existía en esos campesinos al momento de la Reforma Agraria. Lo que no quita que el grado de conciencia sea complejo. Debes evitar que los contrarios al cambio infundan temor y ganen a los potenciales beneficiarios como obstaculizadores de la reforma. Y no por ganar una pelea ideológica. A mí no me interesa eso. Lo ideológico es el sistema educacional actual. El que nosotros estamos proponiendo es el que tienen todos los países desarrollados del mundo. No es que estemos improvisando. ¡Lo raro es lo que tenemos ahora! A mí han tratado de endilgarme, con bastante maldad, que me río de las familias, etc., porque es bien fácil hablar de “este cuico, del Verbo Divino, que mira desde arriba…”, cuando los que miran al resto como consumidores son ellos, no yo. Este modelo hay que cambiarlo sí o sí. Y mi deseo es que los sectores de centro y centro derecha se avinieran a un cambio antes de que sea tarde, y esto genere efectos colaterales mucho peores. Algunos de la derecha están rehenes o de sus miedos, o de otros que están ganando plata con esta cuestión.
Pero tú eres ministro de un gobierno de la Nueva Mayoría, y a parte de esa coalición, la DC., parece que no le gusta.
No toda la Democracia Cristiana, porque si tú escucharas a los diputados de la Comisión de Educación de la DC, te diría que incluso están más a la izquierda que yo, en materia de más radicalidad de la Reforma Educacional.
¿Pero esta Reforma debiera incluirlos, no?
Por supuesto, si esta es una reforma nacional, y si no somos capaces de convencer a los partidos de la Nueva Mayoría, difícilmente vamos a convencer al país. Tratemos de darle una lectura benévola a la oposición de ciertos sectores de la DC. Yo creo que ellos están muy conectados electoral y políticamente con las clases medias aspiracionales, lo que no tiene nada de malo. Son los que no les está yendo tan mal y están superando el sistema de segregación. Por tanto, el sistema no los está excluyendo. La DC tiene los sensores muy puestos en que ese sector no se sienta en jaque, lo que para mí es un elemento muy nutriente respecto de lo que le ocurre a ese grupo. Y si el discurso está en tensión con ellos, es que el discurso tiene que ser más inclusivo, más convocante, menos amenazante.
Se suponía que era la reforma más querida por todos. Llegó a convertirse en algo parecido al centro de nuestras aspiraciones como sociedad. ¿Qué pasó que de repente se nubló?
Es un clásico de las reformas sistémicas. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Si tú preguntas hoy día, hay un 70% a favor. Yo te garantizo que si tratamos de llevar una ley, inicialmente esa aprobación va a caer drásticamente cuando aparezcan posibles efectos colaterales, daños, y se opongan.
¿Reconoces errores o atolondramientos más allá de los comunicacionales?
Le estamos tomando el pulso a las sintonías más finas. Yo creo que, y lo fuimos trabajando con la presidenta, pretender que en 100 días se pudiera presentar la reforma en su conjunto, era simplemente imposible. Los temas están llenos de detalles, los enemigos están agazapados esperando darte un zarpazo, y, por tanto, vuelvo a mi teoría sobre cambios sistémicos: esto había que secuenciarlo, en el sentido que siempre alguien iba a decir “me falta el otro pedazo”. En este tiempo hemos madurado para entender los ritmos y las pausas necesarias para ir acompañando el proceso de reflexión que requiere hacer la sociedad toda, y no solo los que se manifiestan en la calle…de lado y lado, porque ahora se manifiestan otros, también.
¿No se requiere a veces un poco de irresponsabilidad e irracionalidad para que los cambios se echen a andar?
Ciertamente. Si tú comienzas a hacer una lista de todos los posibles frentes que vas a abrir antes de partir, te paralizas. Y ahí es donde el rol del liderazgo es muy importante: alguien que es capaz de mirar que si tú no te tiras al agua, las consecuencias van a ser mucho peores, y, por tanto, aceptar la cantidad enorme de palos que te van a llegar mientras te estés tirando al agua. Es parte de la vida.
¿Te has encontrado con mucha cobardía y deslealtades en el entorno cercano, para llamarle de algún modo a la falta de compromiso con lo bueno y lo malo?
Para mí es muy difícil calificar intenciones. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? Pero hay quienes, quizás por su configuración sicológica, o vaya a saber uno, que cuando la cuestión aprieta, apechugan más y se motivan más a seguir, y hay quienes cuando las cosas se ponen castaño oscuras, inevitablemente aprovechan esa posibilidad para perfilarse desde el lado crítico, porque en ese momento es tremendamente rentable ser un disidente. “Los díscolos”, les llaman.
¿Representa hoy el movimiento estudiantil los deseos de las mayorías?
Ellos –se van a enojar porque digo esto- están muy bien sintonizados con la problemática, pero muy lejos de entender la complejidad de las soluciones. Por tanto, tienden a buscar atajos simplistas que, las más de las veces, están basados en construcciones intelectuales del pasado. Certezas del pasado… el sueño anarquista, y ha corrido mucha agua debajo del puente, y los sueños anarquistas terminaron como terminaron, y los sueños estatistas terminaron como terminaron. Ellos creen tener certezas que no son tales. Si tú los tratas de someter a las pruebas de consistencia de sus utopías, tienden muy rápidamente a creer que tú eres un enemigo. Eres muy joven, pero no te olvides que poco antes del golpe militar, Allende fue a Concepción y los estudiantes del Frente Revolucionario de Estudiantes le gritaron “¡Reformista y traidor!”, porque había transado el programa del cambio con la derecha. Poco tiempo después vino un golpe militar. Yo siempre fui socialdemócrata, anti ultras, y por eso fui de la Jota.
¿Cuáles son los grandes titulares de este segundo tiempo en que dices que entró la reforma?
Son tres: el primero, que lanzamos una serie de ideas abstractas, complejas y perfectibles en sus dinamismos, y ahora tenemos que reposarlas, consensuarlas, ampliarlas –en el sentido de ajustar los ritmos, las cadencias, el incorporar a esa gente que se te quedó fuera. Tiene que ver con muchos aspectos técnicos, como cuán rápido vas a cambiar la selección, el lucro, el financiamiento compartido. Una segunda dimensión es que, como estas reformas son altamente abstractas, tienes que lograr un conjunto de medidas que nosotros llamamos “la agenda visible”, que es todo lo que se refiere a la agenda corta con la educación pública. Pasa por mejorar infraestructuras, hacer participar a las comunidades en la construcción de sus colegios, cosas que no van a cambiar el paradigma educacional, pero sí que te van a dar un cierto aire fresco, en el sentido de que también con medidas concretas tú puedes subir el ánimo de que esto es posible. Y un tercer elemento es la participación ciudadana. Una reforma abstracta y generada por un equipo técnico que no es llenada por el calor de la gente, tampoco tendrá un buen destino. Los pilares del segundo tiempo, entonces, son la distensión de lo abstracto, la pintura de lo concreto y la alegría y corazón de la participación.
¿Qué viene a hacer Andrés Palma?
Él será el encargado del empaquetamiento y negociación de la Reforma. Necesitábamos una persona a cargo de eso, de la distensión y proyección.
¿Fuiste intervenido por el ministerio del Interior?
Los que dicen eso no entienden nada. Son comidillos que echan a correr para desacreditarme y así golpear a la reforma y al gobierno. Es tan obvio como ataque, y toda la gente sigue comulgando con esa rueda de carreta.
Estabas acostumbrado a ser el mateo del curso y aquí algunos te tratan de porro con mucha facilidad. No debe ser tan fácil.
Claro. Sobre todo cuando a la segunda línea te das cuenta de las contradicciones del argumento, pero como aquí yo no estoy para jugar al más inteligente, no les puedo decir “no diga tonteras”, sino que tengo que tratar de aunar. Y me callo. Es una muy buena lección de la vida contra el ego. Tengo que aguantar que me tonteen y aporren hasta que les dé puntada.
¿No te compras que lo más importante son las mejoras al interior del aula?
Te lo pongo del siguiente modo: 55% de la matrícula está en colegios particulares subvencionados. Esos están manejados por empresarios particulares. ¿Qué restricción tienen ellos hoy día para innovar todo lo que quieran adentro del aula? ¿Pretenden que yo les dé un modelo centralizado de cómo tienen que hacerlo? ¿Dónde están las restricciones? Aparece como una gigantesca excusa. Si yo tuviera un modelo soviético y obligara a cómo deben hacer la pedagogía adentro del aula, quizás me podrías decir que el problema está por ahí, pero cuando tienes un modelo muy descentralizado, muy flexible, al menos en el 55% de los colegios (que son los subvencionados), y no son mejores que los otros… bueno, dos más dos son cuatro. Parece que no va por ahí. El actual sistema está orientado a que las escuelas peleen por potenciales clientes. Salen en busca del voucher. ¿Cómo se atraen estudiantes? Obteniendo buenos resultados. ¿Cómo se obtienen buenos resultados? Descremando a los niños que entran. Es mucho más fácil hacerlo así que teniendo buenos métodos educativos. ¿Cómo obtienes buenos resultados en el sistema pedagógico? Obteniendo buenos resultados en el SIMCE, una prueba de contenidos. ¿Entregar contenidos y educar es la misma cosa? No. Educar es enseñar a pensar, no a reproducir contenidos pensados por otros. Así como está el sistema, no hay caso. La educación funciona como una cuestión comercial.
Si todo va bien, ¿tus nietos podrían ir al mismo colegio que la empleada doméstica de tu casa?
Lo único que te digo es que en 20 años más nosotros posiblemente vamos a tener unos U$35.000.- per cápita, si la sociedad va para bien. Yo no conozco ningún país con ese nivel de riqueza que no tenga una educación inclusiva de calidad para todos. Puesto de otra forma: si mis nietos logran vivir en un país en paz y desarrollado, será porque pueden ir a una educación pública de calidad. Si eso no ocurre, mis nietos no van a vivir en un país desarrollado, sino en uno caótico, que habrá sido incapaz de enfrentar las reformas que necesita para progresar. No llegará a los U$35.000.-, sino que caerá en lo que se llama “la trampa de los ingresos medios”. Iremos al descenso.
En cualquier caso, la Reforma Educacional va más allá de ti.
Mucho más allá de mí, y quizás yo sea su primera víctima.