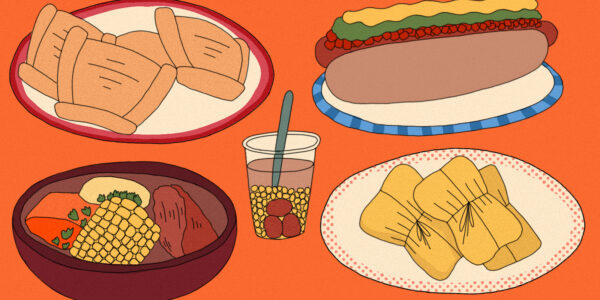Podcasts
24 de Agosto de 2020Cuentos en Cuarentena | Mala hierba

Mala Hierba es un cuento escrito por Cristóbal Castillo Orrego para el ciclo Cuentos en Cuarentena edición Ciudadano; fue uno de los destacados como mención honrosa. Léelo completo aquí.
Pasó diez días buscando aquello que todos evitaban, el virus moderno, multiplicado gracias a la globalización, logrando en tres meses expandirse por todos los continentes. Alguna vez fue la peste negra o bubónica, bastante más mortal en la edad media, según cuentan, dejando más de 50 millones de muertes y trasladándose en barcos por el orbe; hoy, el coronavirus lo hacía a través de los aviones, arribando entre una suerte de temor y misterio sobre qué conllevaría. Nada de eso le importaba a Roberta, sin miedo, sin enfermedades previas y aún con la medianía de su adultez, estirándose a los 45 años, desafiaría aquel virus en búsqueda de la venganza para encontrar la justicia y éste le llegaba como un regalo para no dejar ninguna huella, pareciendo mortal para los ancianos.
Hace exactamente un mes quedó sin empleo, casi en el mismo tiempo en que se separó de su marido. No tenía dinero y ni una pizca de amor de pareja; eso sí, no todo era malo, porque Martina de 7 años, aparecía como bendición y su máximo logro, su ser más amado al punto de la adoración; ni un vestigio de sufrimiento podía acercarse a ella, no permitiría en esa pequeña vida un dejavú reflejado en Martina.
El sólo hecho de sentir una cierta cercanía a la pobreza le recordaba sus primeros años en entrada a la adolescencia. Nunca faltó en su familia de a dos, madre e hija, el pan en la mesa, pero sólo era lo suficiente para sobrevivir; exactamente, esa anémica realidad se dio desde que su padre partió y se extravió como un acertijo sin solución durante sus primeros años.
Recuerda aún, cual retrato aristocrático, su última mirada plana de ojos opacos, guardando siempre su frío paternalismo. Imposible era saber si volvería o no, porque llevaba años suponiendo su repentina desaparición, algo se lo decía y nunca pasaba, hasta que esa vez se dio. Fue un adiós impredecible, ratificado por las lágrimas de su madre al anochecer. La única herencia que dejó fue más bien una maldición, ese mismo temperamento distante de emociones invisibles. Nunca la quiso, pues siempre pensó en un primogénito, de nombre Roberto; finalmente, de mala gana no le quedó más que convertir esa última “o” en una lastimera “a”.
Sus primeras palabras que se vienen a la cabeza, a lo largo de su vida al recordarlo, no es más que cualquier sinónimo que se aproxime a una mala palabra, porque el acertijo se resolvió completamente cuando cumplió los quince años. En todos esos años no supo de él, pero una vez lo distinguió con la innombrable, quien pasó a ser su pareja oficial. Fue nada más que el azar, reencontrándolos. Caminaba por las calles del centro, mientras iba con ese mismo aire de superioridad, de espalda recta, traje cruzado, un pañuelo rojo en el bolsillo delantero de la chaqueta y ese complejo de ricachón, ya en mediana decadencia. Siguió a la pareja a un restorán, vestida de colegiala sólo por curiosidad; él la vio, pero la miró como a cualquiera, sin identificarla.

Se sentó unas mesas más allá con una coca-cola, en tanto ellos degustaban un festín. Hablaba alto, como antaño, siempre tratando al que se le acercara como un gran amigo, sin la indiferencia que le caracterizaba con su verdadera familia. Sacaba fajos de billetes, presumiendo al garzón y entregándole la propina antes de tiempo.
Roberta no quiso presenciar más esa imagen, con algo de asco, mientras además besaba a su compañera, a ratos. Pidió la cuenta y buscó en su jumper un par de monedas para pagar, pero no recordaba que los últimos pesos los gastó en el recreo del colegio. Su curiosidad le jugó una mala pasada, sin tener el dinero la situación se transformó en conflictiva con el mesero, mientras su mano se introducía en la mochila en búsqueda de algunas monedas olvidadas. Encontró menos de la mitad de total, juntando sólo restos y ahí fue cuando esa voz le retumbó en sus oídos, reencontrándose con el pasado como un vozarrón inoportuno.
– Señorita, tranquila, yo le pago. usted debe tener la edad de mi hija- dijo su padre. Sería el peor insulto que podía escuchar.
– No necesito que ningún desconocido me pague nada, señor… – sacó la voz como nunca y con desprecio. pese al carácter tímido que le invadía en aquella época. Sin pensarlo, sólo corrió, escapándose con la rabia de motor, mientras a sus espaldas no escuchó más que un- ¡mocosa insolente! – de la innombrable.
El descarado de su padre nunca tuvo ni siquiera la intención de saber de ella durante todos esos años, ni de apoyarles financieramente; de manera increíble, para su madre continuaba siendo el amor de su vida, un tema que ni siquiera podían discutir, incluso, Roberta presumía que hasta conversaba telefónicamente con él. Creía imposible que algún día la llamase, pero ese momento llegó a sus 38 años. Un número desconocido se asomó en el visor de su teléfono y al contestar se encontró con esa voz, pareciendo, eso sí, con los años algo amortiguarse. Era él, sin duda, con un aló que se repetía una y otra vez, acompañándola del diminutivo ita, como la llamaba a sus siete años. Confirmaba aún más aquella presunción.
De su misma madre supo que estuvo a punto de morir y, lo más probable, quería redimirse ante aquel pecado irresarcible. A esa altura ya no tenía ningún valor su llamado, sino más bien un aviso a la posible herencia que podría recibir. No era mucho lo que le quedaba al hombre, pero la propiedad donde vivía; si bien casi en las ruinas, el terreno se encontraba en el barrio de Providencia, muy cercano a un sector comercial con una plusvalía nada despreciable, por lo demás nunca se casó con la innombrable, siendo ella la única heredera. El cáncer le iba y venía, mientras sus llamados se multiplicaban. Roberta nunca más respondió aquél número, sólo esperaba un día la noticia de su muerte, alargándose ya durante siete años. Parecía infalible.
El reflejo en el espejo tenía la respuesta correcta; ya veía una completa desconocida, llamada Rocío.
El coronavirus se convertía en la mejor solución a finiquitar la tarea que el mismo cáncer no podía lograr y que sí lo hizo con su madre dos años atrás. Se paseó por clínicas, mercados, ferias, micros, metro, hospitales durante diez días para conseguir contagiarse, dejando a su querida Martincita con unos primos por todo ese período. Día tras día iba a hacerse exámenes con un amigo médico, de manera clandestina para que no apareciese en ninguna ficha como infectada. El día diez fue el de la suerte; por fin arrojó positivo, ya estaba contagiada. Había cumplido con su primera tarea y parecía ser asintomática.
Como no quería darle en el gusto a su padre y hacerle pensar que pasaría sus últimos días junto a su hija, con la posibilidad de resarcir sus culpas, ideó un plan que evitara esto. Sabía que vivía solo, porque la innombrable se fue con unos familiares debido a una demencia senil aguda, en una situación bastante precaria. El viejo necesitaba siempre paramédicos que no le duraban ni una semana por su mal carácter, ella misma le dio el dato a una amiga que cuidaba ancianos y logró ocupar el puesto. Se convirtió en su cómplice, pues estaría un par de semanas y luego renunciaría a cambio de un pequeño porcentaje de pago de la herencia que pudiese recibir. Después, tomaría ella la labor del cuidado; así, su padre no sabría que su misma hija lo asistía.
El momento había llegado, Roberta se preparaba para consumar su plan. Se miraba al espejo con cierto goce, mientras transformaba su aspecto. Nadie podía saber que ella como tal estuvo en la casa, ni los vecinos, ni posibles amigos. Cambió el color de sus ojos cafés a unos azules con lentes de contacto, se puso una peluca colorina y de pelo liso, pintó sus labios suaves, cubrió su ropa con un delantal blanco que compró y aclaró parte de sus cejas. El reflejo en el espejo tenía la respuesta correcta; ya veía una completa desconocida, llamada Rocío.
Esta vez llevaba mascarilla, denotando su cuidado. Tocó dos veces el timbre, pero nadie salía. Insistió una y otra vez, hasta que las cortinas de la casa se movieron y apareció ese rostro, mucho más flaco con el pelo liso, largo de color cano y unas entradas pronunciadas. Abrió la ventana. No sabía, porqué, pero tuvo miedo al verlo, a pesar de su notable vejez dándole mayor fragilidad, sus pulsaciones aumentaban con los recuerdos; gritos, traspasando murallas, improperios e incluso golpes que aparecían. Aunque nunca lo presenció directamente, siendo tan pequeña, los brazos morados de su madre al día siguiente le delataban aquello.
– Diga, señorita- escuchó la voz de su padre disminuida, sin la fuerza de antaño.
– Don Wladimiro. Buenas tardes sé que busca una paramédico para apoyarle en su cuidado. Soy Rocío y me interesa el puesto- respondió, bajando la mascarilla.
– Ahh…pase, pase. Le abro la reja-
Entró directo al living de la casa, la puerta estaba abierta, pero él no se encontraba.
-Ya voy, ya voy, sólo estoy cambiándome de ropa. Tome asiento- dijo desde otra pieza, haciendo la espera un preámbulo de nervios, después de tantos años encontrarse con esa mirada otra vez. Quizás sentía que no sabría cómo manejarlo, mientras pudo ver algunas fotos de la innombrable, pero también una de ella de niña, su primer día de clases. Inesperado le parecía que contase en su vida de manera simbólica, pues en la realidad fue borrada más de la mitad de sus años hasta recibir ese llamado imprevisto cuando ya era adulta. Las murallas transparentaban su humedad, con la pintura descascarada y un olor a orina impregnada.
Escuchó cómo se acercaban los pasos, lentos, irregulares y sin fuerza en el piso de madera, bastante diferentes a los que oía de niña. Y apareció nuevamente esa figura con al menos 5 centímetros menos por su curvatura.
-Perdón…¿señorita?…- preguntó Wladimiro como introducción. Estiró su mano en señal de saludo formal, obviando el coronavirus.
-Rocío- completó, Roberta, quien sólo levantó su mano en respuesta, agregando- no quiero dejarle con la mano estirada, pero usted sabe, el coronavirus- intentando dar una impresión profesional al menos al principio. Pudo ver que él mantenía esos modales de manual, tratando de dar un aire aristocrático, bastante contradictorio con una camisa blanca ya amarillenta y con sus bordes corroídos, además de los pantalones manchados por comida, una barba naufraga y una piel sin brillo, ausente de baño.
– Qué coronavirus, ni el cáncer me ha matado a estos 85, quizás un poco la tristeza y mucha soledad ha sido lo peor, pero me parece bien su aire serio-le dijo su padre. Agregó- no le demos más vueltas, está contratada, noche y día. Así de rápido fue, sin más preguntas. -Puede traer sus cosas-terminó su respuesta.
Roberta continuaba con su plan a la perfección. Comenzaría a asistir a su padre, sin que él supiera su verdadera identidad. Ahora, venía la parte de inundar de coronavirus esa casa y que éste cayera sin más esperanzas. No sería una tarea fácil para nada, porque debía ocuparse de cada una de sus cosas, siendo un hombre displicente; le bastaba sólo saberlo con la primera impresión del lugar que además de una estructura desvencijada, el desorden de tazas, ropa no se veía de lo mejor.
Debió bañar a su padre, acompañarlo a realizar sus necesidades cuando podía, porque o sino tenía que derechamente mudarlo. No controlaba el esfínter de todo o no quería hacerlo, siendo más cómodo para él mantenerse acostado. Siempre amó la cama por sobre todo, a cualquier hora y en cualquier día, poder leer el diario o ver la televisión desde ahí. Hoy se justificaba más el quedarse tendido, por su edad, pero Roberta de igual manera recordaba de su infancia las veces que se duchaba y volvía a ponerse el pijama. Cuando trabajaba era más por pasatiempo que otra cosa, ya que se mantenía con los bienes que sus padres le dejaron, reducidos ahora nada más que a la casa en donde vivía y unos pocos ahorros. Esperaba que el suplicio pasara pronto y en la primera semana aún no veía ningún síntoma de coronavirus en él, ni siquiera un pequeño carraspeo; eso que Roberta le tosía a su ropa, a la comida, le hablaba de manera directa su rostro y cerca. Al revés, parecía que con sus cuidados su ánimo mejoraba, eliminando su tez blanca para convertirla en una más anaranjada. Su voz volvía a ser la de antaño y empezó a hablar más, contando historias del club ecuestre de su adolescencia, de las conquistas de amor, de cuanto quiso a Camila “la innombrable”, mientras ella escuchaba forzadamente su descaro, motivándola a imprimir con mayor ahínco la tarea de contagiarlo, pero el viejo estaba más fuerte que un roble.
Ya el día número ocho despertó triste, pero no por temas de salud, sino más sentimentales. Roberta presenció su inapetencia, sin respuesta hasta que confidenció.
– Usted parece una mujer sensata, Rocío, y hoy mi hija ita está de cumpleaños. Todos los años la recuerdo, pero sé que morí para ella- lanzó. Siendo la verdad, porque Roberta ese mismo día cumplía 46.
– La misma soledad, ha sido mi castigo. Me avergüenzo de quien soy, más que un pelafustán, apartándola de mi vida, incluso desde que estuve junto a ella, sin mayor preocupación más que yo- complementó Wladimiro, dejando al descubierto una lágrima. Jamás imaginó esa escena. Fue más fuerte incluso que su odio contenido y lo abrazó, mientras el viejo lloró en su hombro.
Roberta se desconocía y fue al baño también a secarse las lágrimas, situación bastante inusual para ella. De alguna forma, su ansia de castigo con los demás días se diluía, mientras observaba cada vez más difícil su muerte por coronavirus. Miles de personas seguían falleciendo en Chile, pero ese perfil vetusto no cedía ante nada.
El día 14 fue distinto, el último con posibilidad de generar algún síntoma en un cuerpo desgastado como el de su padre. El viejo, en general, se portó bastante bien, con un trato ameno, pero no todo sería tan perfecto.
Era medio día mientras lo bañaba, ya con gusto y dedicación de una hija, pese a que no quisiera reconocerlo y se sintiera como una estúpida por su cambio, hasta desleal con su madre. Se entendían bien, acertando en cada uno de sus requerimientos, sacándole incluso una sonrisa.
Mientras le pasaba la esponja, por el cuerpo en la bañera como tantas otras veces, el viejo la miró distinto.
-Es linda usted, Rocío, aunque podría ser mi hija, no lo es- le dijo un tanto fuera de sí y en uno de sus movimientos de limpieza con la mano, el anciano se la capturó sorpresivamente, llevándosela justo a su pene, totalmente perturbado, depravado por una lujuria incontrolable. Ella intentó zafarse, frente a una fuerza inexplicable de él. Afortunadamente, el jabón colaboró para que ésta resbalase y lograra librarse. Fue así como su odio reapareció con todos esos años de humillaciones a su madre y a ella que, en pleno descontrol, le hundió la cabeza casi tantas veces como los años que nunca estuvo presente, apagando cada vez su voz, hasta no emerger ninguna burbuja más del agua.
Salió del baño y se sentó en la cama sin expresión, yéndose a un blanco infinito y con el cuerpo duro como tabla. Ni siquiera se percató que unos minutos después sonaba el timbre de la casa. Una mujer joven, tocaba una y otra vez sin resultado, manteniendo un pequeño bebé varón, de cerca de un año, en sus brazos.