Cultura
11 de Junio de 2018Patricio Salinas, el fotógrafo que persiguió a Walter Benjamin: “Todos miramos para abajo buscando a quién pisotear”

Por “iluso y obediente”, Patricio Salinas (68) cayó preso el mismo día del Golpe y rebotó durante dos años entre cinco campos de detención, antes de ser expulsado del país. Recaló por accidente en Suecia, donde se convirtió en fotógrafo, periodista y cuidador de ancianos, entre una larga nómina de oficios; también vivió en México, Panamá, Argentina y España. Radicado en Chile hace seis meses, se sigue sintiendo “una barcaza a la deriva” y de esa incapacidad para echar raíces nació su obsesión con el protagonista del libro que acaba de publicar: “Los últimos días de Walter Benjamin” (Saposcat). Son las fotos que sacó durante meses en los Pirineos (2015-2016), entre Francia y España, intentando reconstruir la desesperada travesía de Benjamin huyendo de los nazis, y que acabó en su suicidio cuando se creyó perdido. Con una voz rasposa de sobreviviente retirado, Salinas evoca las escenas que imaginó en esas montañas y las que vio con sus ojos cuando estuvo preso en Chile, a la vez que cuestiona el apego de la izquierda al discurso de la víctima. También explica por qué los suecos trabajan para salvarse.


Patricio Salinas
¿Por qué te fuiste a seguir los últimos pasos de Benjamin?
–Lo había leído desde joven, pero mi motivación para esto no fue intelectual. Además, se escribe tanto sobre su obra que no tengo nada que aportar ahí. Pero empecé a leer mucho sobre su vida y encontré cosas que podía entender muy bien. Yo he sido un hombre de errores, con un desarraigo permanente, y éste era un tipo errático al que le costaba mucho echar raíces. Y apenas lo lograba, se veía obligado a irse, casi siempre por razones ajenas a su voluntad. Entonces sus últimos días son una especie de culminación de toda esa historia de fragilidad. Desde ahí lo abordo.
En el libro no vinculas la historia con tus experiencias en Chile como preso y exiliado, pero me imagino que en tu cabeza sí.
–Hay relaciones inevitables, porque vi un montón de cosas. Giorgio Agamben, que ha reflexionado mucho sobre el trato de los nazis a los judíos y los gitanos, tiene un libro que se llama “Homo sacer”. El Homo sacer es el hombre al que tú puedes escupir, pisotear, excluir, el que está debajo tuyo. Siempre en la sociedad va a haber un escalafón más abajo sobre el cual tú te reconstruyes a ti mismo: “Yo soy más que ese hueón”. El sueco que te insulta por ser moreno no es el burgués, es el campesino, el obrero, el que se siente amenazado. Y tú, ¿a quién insultas? Al afgano, al tunecino. Y así sigue la cadena, todos miramos para abajo buscando a quién pisotear. Te cuento esto porque cuando leí a Agamben me acordé de un mirista que llegó a Tres Álamos, físicamente destruido, cuando yo estaba preso ahí. Había sido torturado y, supuestamente, había hablado. Y yo era el único que le hablaba. Sus excompañeros del MIR me decían “cómo mierda podís aceptar a un traidor”. Yo decía “a ver, este cabro fue torturado, lo apresaron con una bala en la pierna y le pusieron electricidad en la herida, ¡cualquiera habla así!”. Pero lo dejaban totalmente aislado, era el Homo sacer de los propios presos, el último escalafón, el paria entre los parias. Después los milicos lo mataron. Y Benjamin, intelectual judío entre nazis y fascistas, tenía mucho de eso: pertenecía al grupo de gente al que cualquiera podía entregar. Desarraigado fue siempre, pero ahora además era un paria. Y claro, esa impunidad del otro para escupirte yo la conocí en mi propio país. Estuve preso dos años sin un juicio y después me expulsaron.
¿Y tu desarraigo empezó ahí o también venía de antes?
–No, de antes. Soy de Valparaíso, pero me fui de la casa a los 17 años porque tenía un padre un poco autoritario. Para él, si no estudiabas Ingeniería eras un imbécil. Me metió a la Federico Santa María, duré un par de meses y me cambié a Filosofía en la Católica de Valpo, que era lo peor que podía hacer. Al año siguiente me fui a México, estuve seis o siete meses, de vuelta caí en Concepción y entré a estudiar Sociología. Pero estaba en la ruina, así que Luis Vitale, que era mi profesor, me trajo a Santiago. Acá conseguí trabajo en la fábrica Comandari y estudiaba de noche en la U. de Chile. En eso estuve hasta el Golpe.
¿Militabas?
–En el último tiempo milité en el MAPU. Pero era un militante cualquiera…
¿Por qué caíste?
–Porque como era iluso y obediente, el 11 de septiembre cumplí la instrucción de ir a la fábrica a resistir, porque venían las tropas del sur, venía el general Prats de no sé dónde… A las tres de la tarde llegaron los pacos por un lado, los aviadores por el otro y nos llevaron a todos al Regimiento Tacna.
¿Y de ahí al Nacional?
–Al Estadio Chile, los primeros días. Después estuve dos meses en el Nacional y de ahí me mandaron en barco a Chacabuco, que fue donde más estuve, un año completo. Después me trasladaron a Ritoque, luego a Tres Álamos y finalmente me echaron a Panamá.
¿Por qué te fuiste a Panamá?
–Porque me llevaron directamente desde la cárcel a un avión que iba a Panamá.
No lo elegiste tú…
–Nooo… Era invivible. El jefe de seguridad era Noriega, un tipo siniestro que nos vigilaba porque entramos con una “visa de cortesía” que nos obligaba a buscar asilo en otro país. Y de los cien que llegamos, al poco tiempo quedábamos diez, los que teníamos menos vínculos políticos, porque los demás se iban a Cuba o a los países del Este. Cuando ya llevaba un año, Marco Antonio Enríquez, hermano de Miguel y profesor mío en Concepción, me consiguió la posibilidad de irme a Francia, donde estaba él. Pero el avión hace escala en Inglaterra y ahí me dicen “usted no puede ir a ningún lado”, porque de Chile me echaron sin documentos. Me subieron a un avión que iba a Noruega. En Noruega me dijeron “usted no se puede quedar acá”, pero me dejaron tomar un tren a Suecia. Y me quedé a vivir en Suecia.
***
En junio de 1940, cuando los nazis ocuparon París, Walter Benjamin huyó hacia el sur de Francia en calidad de apátrida, pues Alemania le había revocado la nacionalidad. En septiembre llegó a Marsella con la intención de embarcarse rumbo a Estados Unidos, pero la policía francesa no lo dejó salir. El plan de emergencia fue escapar a España, cruzando los Pirineos a pie, para seguir por tierra hasta Lisboa y allí tomar un barco. Junto a él irían Lissa Fittko, alemana de la resistencia, Henny Gurland, futura esposa de Erich Fromm, y el hijo de esta última. El filósofo no soltaba su pesado maletín: ahí llevaba sus papeles –jamás recuperados– y “suficiente morfina para matar a un caballo”, según se le escuchó decir.
Cruzarían la montaña el 25 de septiembre confundidos con los trabajadores de los viñedos. En la víspera subieron a reconocer el terreno y Benjamin, debilitado por su asma cardíaca, no tuvo fuerzas para regresar. Pasó la noche a la intemperie, solo, sin abrigo. Retomaron la marcha al amanecer y el escape resultó exitoso, pero cuando llegaron de anochecida a Portbou, el primer pueblo del lado español, la policía los detuvo y los recluyó en una pensión a la espera de una eventual deportación. Asumiendo que lo entregarían a la Gestapo –aunque sus compañeros de viaje pudieron seguir camino al día siguiente–, Benjamin se suicidó esa misma noche con una dosis letal de morfina.
–Todo ese plan de huida fue un acto desesperado –retoma Salinas–. Y fue muy mal elegido el momento, porque justo se estaban reuniendo los cancilleres de Franco y de Hitler para preparar el encuentro entre ambos que se produjo al mes siguiente en el País Vasco. Por eso los españoles cerraron la frontera ese día, fue una casualidad. Al día siguiente la abrieron, habría pasado sin problemas.
En el prólogo del libro te imaginas sus últimas horas, qué pudo haber pensado encerrado en esa pieza.
–Claro, es una recreación literaria, porque es imposible saber. Pero me imaginé sus pensamientos fatalistas porque él de por sí era muy perseguido, nervioso, obsesivo. Y pudo escuchar en la radio que en España iban a matar al presidente de la Generalitat, después de que había escapado a Francia y la Gestapo lo mandó de vuelta. Su mismo caso pero al revés. O sea, el tipo sólo tenía noticias malísimas para él, y yo creo que todo eso influyó en su ánimo para decir “hasta aquí nomás llegué”.
Te metiste mucho en esta historia…
–Sí, me obsesioné un poco, empecé a averiguar todo. Fui a Portbou y decidí quedarme a vivir en una pensión, tres meses la primera vez. Muy mal elegido el momento: invierno, nadie quería llevarme a la montaña. Pero de a poco, conversando con la gente y con historiadores locales, descubrí que esa montaña tenía muchas historias. Ahora han hecho turismo con todo esto, hay un camino que dice “por aquí cruzó Benjamin”, pero es mentira. Había distintas rutas: las de los arrieros, las de los contrabandistas –se sigue contrabandeando por ese lado, muchos cigarros– y luego, con la derrota del ejército republicano, las que usaron las tropas que arrancaban de Franco, por donde escapó Antonio Machado el año anterior. Todavía hay defensas abandonadas en la montaña, porque Portbou fue bombardeado 54 veces por los franquistas. No se sabe exactamente qué camino hizo Benjamin.
También hay harta mitología en torno al suicidio mismo.
–Mucha. Un argentino hizo un documental, “Quién mató a Walter Benjamin”, postulando que fue una muerte inducida. Armó un cuento espectacular para vender su película, lleno de datos falsos: mete agentes de la KGB, dice que el tipo intentó escaparse… Pero sí hay cosas raras. Él estuvo sólo una noche ahí y en la cuenta del hotel ponen cinco noches. Hizo una llamada telefónica a la mujer de Adorno, en un estado de desesperación, pero le pusieron cualquier cantidad de llamados extra. También fui muchas veces a Figueres, porque ahí están todos los archivos, y el certificado médico de la muerte real no existe. Se construyó otro después.
Entre las fotos que sacaste hay una especie de lápida. ¿Su cuerpo está ahí?
–No. La plata que Benjamin llevaba en el bolsillo para llegar a Estados Unidos sirvió para pagar el nicho durante cinco años en el cementerio del pueblo. Tuvieron que enterrarlo como Benjamin Walter, para que pasara por católico. Pero a los cinco años tiraron el cuerpo a la fosa común, porque nadie lo reclamó. Tú sabes que la fama de Benjamin es póstuma, ni siquiera la academia lo valoró en vida. Y muchísimo tiempo después, cuando los catalanes notaron que venía gente a buscar la tumba, dijeron “aquí hay un negocio” y pusieron un monolito. Eso es lo que visitan los turistas. En el libro también pongo una vieja foto de la que fue, casi con seguridad, la habitación de Benjamin en la pensión. Esa me la pasó un fotógrafo de la zona.
Benjamin escribió mucho sobre la imagen. ¿Hay rastros de esas ideas en estas fotos?
–Puede ser, porque yo creo mucho en su idea de la imagen dialéctica, que no es sólo visual sino también tacto, que moviliza todo el cuerpo, y en la que el pasado está vivo, latente. Georges Didi-Huberman dice que uno de los grandes poderes de la imagen consiste en producir al mismo tiempo fisura y conocimiento, una interrupción en el saber y una interrupción en el caos. Y Benjamin creía que la esencia de la memoria, y de la historia, no está en sus relatos lineales sino en sus pliegues. Le interesaba lo descartado, lo oscurecido, lo no revelado, y por eso veía en el montaje visual una manera de construir una historicidad. Algo de eso hay en la intención de esas fotos que siguen esta historia.







La habitación que habría ocupado Benjamin el día de su muerte



SOCIEDAD ANÓMALA
Estás preparando otro libro sobre Chacabuco, el campo de prisioneros.
–Sí. Estoy yendo bastante seguido a ver esas ruinas y sacar fotos. Pero también me interesa contar algo que me dediqué a observar mientras estuve preso: cómo la sociedad civil, aun en esas condiciones tan anómalas, se reconstruye al interior de ese espacio.
¿En qué aspectos?
–En los más básicos. Por ejemplo, los que tenían más recursos y eran más profesionalizados se fueron al “barrio civil”, donde las casas tenían piso de madera, y los otros pelotudos nos quedamos en las de tierra. Y eso ocurrió espontáneamente. O el mercado negro. ¿Qué hacías con el dinero ahí adentro? Comprarle pollo al milico que estaba en el rancho, para repartirlo aparte con tus amigos.
Se forman grupos…
–Tal cual, lo mismo que pasa en todos lados. Qué sé yo… Había servicios sexuales, también.
¿Cómo?
–El cura que estaba ahí, que era el censor de las cartas, se aprovechaba de los cabros más chicos. Ahora, no es que yo quiera denunciar nada, ni hablar desde el discurso de la víctima, que no me interesa. Sólo quiero contar cómo la sociedad se reconstruye al poco andar. Y por supuesto había de todo, actitudes egoístas y otras muy solidarias. Un día se suicidó un milico en una torre, se pegó un tiro, y los mismos prisioneros fueron a darle sangre para tratar de salvarlo. Hace poco estuve ahí y de repente apareció otro tipo dando vueltas, en una actitud parecida a la mía. “Es que este lugar me trae recuerdos”, me dice. “¿Y en qué pabellón estuviste?” “En ninguno, yo estaba de guardia.” Tenía 17 años y estaba haciendo el servicio militar cuando lo trasladaron ahí. Le dijeron “estos tipos son todos terroristas”, y con los años se fue dando cuenta de que no era así. Y me contó que además de este guardia que se suicidó, murieron otros tres: salieron una noche a caminar y les reventaron las minas antipersonales. Porque los guardias también enloquecían, tenían que estar toda la noche caminando en círculos en una torre, cagados de frío. También me contó que él todavía se junta con los otros cabos que estuvieron ahí, tienen su propio cuento con esta historia.
¿A ti te torturaron?
–No. O sea, me pegaron, me pusieron en un balde lleno de mierda, todo eso. Pero interrogatorios con electricidad en el ano, no. Sí vi a muchos amigos hechos mierda, por supuesto, y eso te golpea muy duro. En el Estadio Nacional, un día me pareció reconocer en un camarín a un tipo al que conocía de Concepción, Ariel Salinas, un troskista. Estaba con la espalda quebrada, enroscado como una boa, en una actitud fetal, no se podía mover. Después desapareció en la Villa Grimaldi. Y dos años después, cuando me echan a Panamá, llegó una mujer a buscarme al hotel. “Ah, no eres tú –me dijo–. Como había un Salinas en la lista, pensé que podía ser Ariel, mi primo.” Y yo no pude decirle la verdad. Le dije que no sabía nada, que no lo había visto. O sea, tu propia tragedia es algo muy relativo. El año 85, trabajando en Uruguay, conocí a un tipo que venía recién saliendo de la cárcel, un intelectual de izquierda. Había estado trece años preso. ¿Sabes cómo? En un pozo, solo. Él cagaba abajo y subía la mierda en el mismo balde en que le bajaban la comida. Ahí tú dices “chucha, lo mío no fue nada”.
¿Por qué dijiste que no te interesa el discurso de la víctima?
–Lo que no me interesa es eternizarlo, porque una persona necesita superar ese estado. Y lo digo en general, no sólo sobre estos temas. Si yo tengo 40 años y empiezo a decir “mi problema es que mi padre no me vio”, y repito los mismos actos de mi padre autoritario culpándolo a él, nunca asumo como adulto, como persona con una mente propia. Y en el caso nuestro, el victimismo de la izquierda es no llegar ni siquiera a decir “soy prisionero de mis propios actos”. Siempre es el otro que me somete a una situación que no permite mi propio desarrollo. Entonces nunca asumimos que nos falta una política realista para resolver los problemas que acusamos. “Es que los recursos naturales se los llevan los gringos.” Ya, ¿pero qué hacemos nosotros al respecto? Ese es el victimismo: no asumir el yo.
¿Lo dices también por la izquierda de la UP?
–Esa izquierda tenía voluntad, pero creábamos muchos mitos y no estábamos atentos a lo que pasaba alrededor nuestro. Yo sabía mucho más de los congresos del comunismo internacional que de Chile. Si tú me preguntabas cómo se formó la burguesía chilena, no tenía la más puta idea, todas mis respuestas eran esquemáticas. Cuando estudiaba en Concepción, un día llegaron unos franceses de Le Monde y preguntaron: “¿Cuánto cobre producen ustedes?”. Nadie pudo responder. En cambio, oponerme a la invasión de Checoslovaquia me costó palizas y escupos, cuando estudiaba en Valparaíso. La izquierda tenía mucho de iglesia. Pero todavía nos quedamos sin respuestas. En Europa, a la izquierda le está costando mucho responder a las desigualdades y a la precarización del trabajo, que se va a agravar con la automatización. Pero me doy cuenta de que en Chile –que en mi opinión no tiene una burguesía con imaginario de nación, sino puramente rentista– las tareas de la izquierda son tan básicas como deshacer la caricatura que se ha hecho del rol del Estado. Y también me ha sorprendido que el machismo siga estando tan presente.
Vienes de un país donde el feminismo es fuerte hace rato.
–Claro, son peleas que dieron muchas décadas atrás. Hay un Partido Feminista hace tiempo, pero en los últimos años ha perdido mucha votación, no alcanza a tener el 4% para entrar al parlamento.
¿Por qué ha caído ahora?
–Porque ahora todos los partidos se llaman feministas. De hecho, la ley de igualdad de salarios en Islandia la acaba de dictar un gobierno conservador. Por eso al Partido Feminista le ha pasado lo que antes a los Verdes: son partidos de una sola pregunta. Y cuando tienen que definir su política económica, porque hay industrias y hogares que alimentar, se complican. Entonces la que ha crecido es la ultraderecha. Hace diez años era impensable que llegaran al parlamento y hoy están muy cerca de formar alianzas de gobierno, gente que niega el holocausto, es increíble. Y han movido todo el espectro político hacia la derecha, aprovechando el discurso contra la inmigración. La solidaridad es una palabra que está sonando a vieja en todas partes.
TORNILLOS SUECOS
¿Cómo te hiciste fotógrafo en Suecia?
–Fue un aprendizaje más bien autodidacta. En Suecia estudié un montón de cosas, entre ellas Fotografía y Periodismo Visual, pero la verdad es que todo eso me orientó muy poco en la vida. Primero entré a estudiar una carrera que se llamaba Historia de las Ideas. Para variar, me equivoqué totalmente.
¿Por qué?
–Porque la gente iba a recitar los textos. Si te ponías a interpretar, te decían “no, eso no está en el texto”. También te decían “no, es muy latino”.
¿Hacían esa diferencia?
–Sí, “eso es del mundo mediterráneo, no es de aquí”. Imagínate que Hegel entra a Suecia recién en los años 30 del siglo XX. Y el gran intelectual sueco es un dramaturgo, Strindberg. Les interesaban poco las ciencias sociales porque ese problema lo resolvieron bien temprano: John Locke, pragmatismo absoluto. Los suecos tienen la particularidad de ser, como diría Marcuse, hombres unidimensionales. Si un sueco va a hacer un tornillo, su mundo es el tornillo, no le interesa nada alrededor. Y lo hace bien.
¿Te adaptaste bien a esa frialdad?
–Es que son fríos a su modo, porque yo recibí mucha solidaridad y calor humano de la gente. No te invitan a su casa a la primera, porque son tímidos, desconfían si no saben quién eres. En una cosa se parecen a los chilenos: no les gusta el enfrentamiento. El chileno siempre dice “sí, claro”, siempre está de acuerdo, por lo menos en persona. El sueco es igual. Entonces, cuando la verdad sale a flote, les explotan los escándalos. Eso está muy bien mostrado en las películas de Dogma, como “La celebración”.
¿Y cómo era el trato con las suecas? ¿Te pescaban?
–Bueno, es que en ese tiempo era buenmozo… Pero también son códigos muy distintos. A veces llegaban amigos de Italia o España y yo me moría de vergüenza, porque se ponían a decirles “maja”, “guapa”. En Suecia tú no puedes decir eso. Yo ni a mis amigas más cercanas les puedo decir “oye, qué guapa estás hoy”. ¡Me manda a la chucha! Ni coquetear mucho con los ojos, eso tampoco. Tú puedes decir “qué bonito vestido tienes hoy”, “qué bonitos aros”, pero nada directo. Son muy celosos de las distancias físicas, incluso entre personas del mismo sexo. Pero por otro lado, su relación con el desnudo es mucho más natural.
¿Ser chileno era ser un inmigrante mal mirado?
–Allá no hay una diferencia entre el chileno, el nicaragüense o el norafricano, son todos “pelo negro”. Tú viste que la Academia Sueca ahora no puede dar el Nobel porque este francés pintoso se casó con una académica y se puso a acosar a sus amigas… Un chileno no podría haber hecho eso, tal como un haitiano no podría acosar a las damas de la alta burguesía chilena, porque lo miran distinto de entrada. Pero en el trabajo, por ejemplo, son mucho más horizontales. Cuando yo iba a ofrecer mi trabajo a las revistas, a mí nadie me dijo “ah, pero usted se llama Salinas, no lo conoce nadie, es moreno…”. El tipo veía tu trabajo y te juzgaba por eso. Acá todavía te sacan la radiografía.
Trabajando en prensa sueca conociste a los periodistas que terminaron de escritores famosos.
–Sí, con sus novelas policiales: Mankell, Stieg Larsson, todo ese grupo. Y también tenía que entrevistar a los escritores latinoamericanos que pasaban por Estocolmo.
¿A hacer lobby para el Nobel?
–Exacto, aunque lo negaran. Y a concretar traducciones al sueco para que los pudieran postular. ¿Por qué crees que hay tanto autor traducido al sueco? Pasaban por ahí Vargas Llosa, Galeano, la Isabel Allende, Roa Bastos, que era lejos el más sencillo…
¿A García Márquez lo entrevistaste?
–Sí, el 82, cuando fue a recibir el Nobel. Y a Borges lo entrevisté el 85 en Buenos Aires. Hablamos de identidad argentina y yo le digo “bueno, el tango…”. “Señor Salinas”, me corrige, “usted está equivocado. Piense usted: la guitarra, española; el bandoneón, alemán; lo único argentino es la nostalgia”. Tuve la suerte de conocer a gente muy interesante del mundo intelectual, pero aprendí tanto o más de gente normal y corriente, gente que trabajaba en el bosque. El primer tipo que me recibió en Suecia era un viejo noruego que había sido parte de la resistencia antinazi en la montaña. Tenía 90 y pico de años y salía a buscar su propia leña para no cagarse de frío. Eso es muy fuerte en la cultura sueca: la idea de que tú tienes que lavar tus platos, no depender de nada. “Es que mañana viene mi nana”, todavía se dice acá. Incluso los jóvenes dejan los platos ahí. ¿Y quién los va a lavar? No se sabe. Alguien.
¿Por qué los suecos trabajan mejor que nosotros? ¿Es sólo porque tienen mejores condiciones de vida?
–Eso influye, obviamente, pero también es porque la sociedad luterana se diferencia mucho de la católica en su relación con el trabajo. En Sevilla, por ejemplo, para la Semana Santa se arrodillan, hacen sus penitencias y se sacan todos los pecados del año. Dos semanas después, la fiesta para volver a pecar. Los luteranos no, porque no tienen la confesión. Por eso es una sociedad con angustia, también. Lo ves en Bergman: vivo angustiado por el resto de mi vida por mis actos. Y la única forma de sacarte eso es a través del trabajo. Eso me costó entenderlo, ¿por qué trabaja así esta gente? Es para lograr la salvación. ¿Sabes cuál es el peor insulto que le puedes decir a un sueco? “Vete al infierno”. Si le dices algo sobre la concha de su madre, no va a entender. Pero “vete al infierno” quiere decir que, pese a todo el trabajo que hiciste en tu vida, igual estás condenado a irte al infierno.
¿Trabajar duro también es la salvación del exiliado?
–Claro, porque sigues aprendiendo, tu vida no se detiene. Y yo tuve que hacer muchos trabajos allá. Cuidé viejos, por ejemplo, que estaban en departamentos muy bonitos pero nadie los iba a visitar. Entonces siempre querían conversar, de sus angustias, de sus fantasmas. A las 11 de la noche empezaban a tocar los timbres, “que estoy soñando y no puedo parar de pensar”, “que estoy cagado”. Eso te humaniza mucho, te liquida toda la soberbia que puedas tener. Y en Suecia había grupos de chilenos que se refugiaron en el Chile que dejaron: hacer peñas los sábados, escuchar el partido del Colo-Colo y los suecos son unos gringos huevones de los que no tenemos nada que aprender. Esa actitud los hizo sufrir mucho. Vivían del recuerdo de un país que ya no existe –por eso lo pasaron tan mal cuando volvieron– y tampoco se integraban a la sociedad en la que vivían.
Pero tú tampoco te quedaste allá para siempre, no te hiciste sueco.
–No, yo todavía me siento como barcaza a la deriva. Una barcaza que a veces encalla en algún lado y de repente ¡pum!, sale disparada para otro. Aunque ya como hombre mayor, me he hecho un poco más cobarde e intento usar un mapa de navegación.
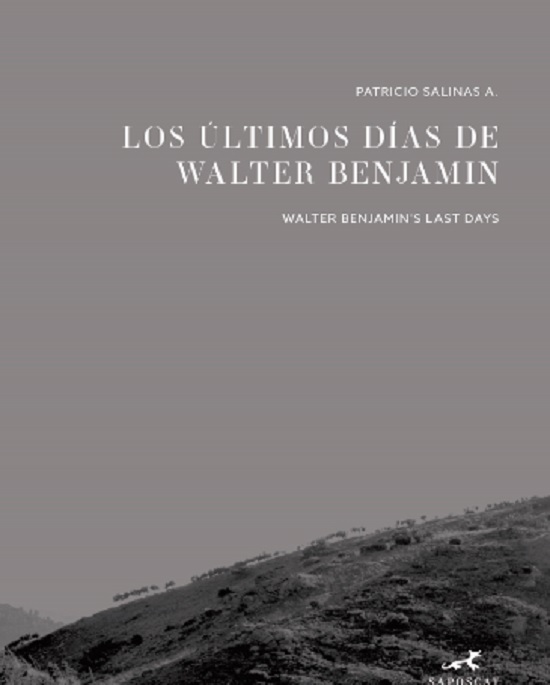
Los últimos días de Walter Benjamin
Patricio Salinas
Saposcat, 2018, 176 páginas






