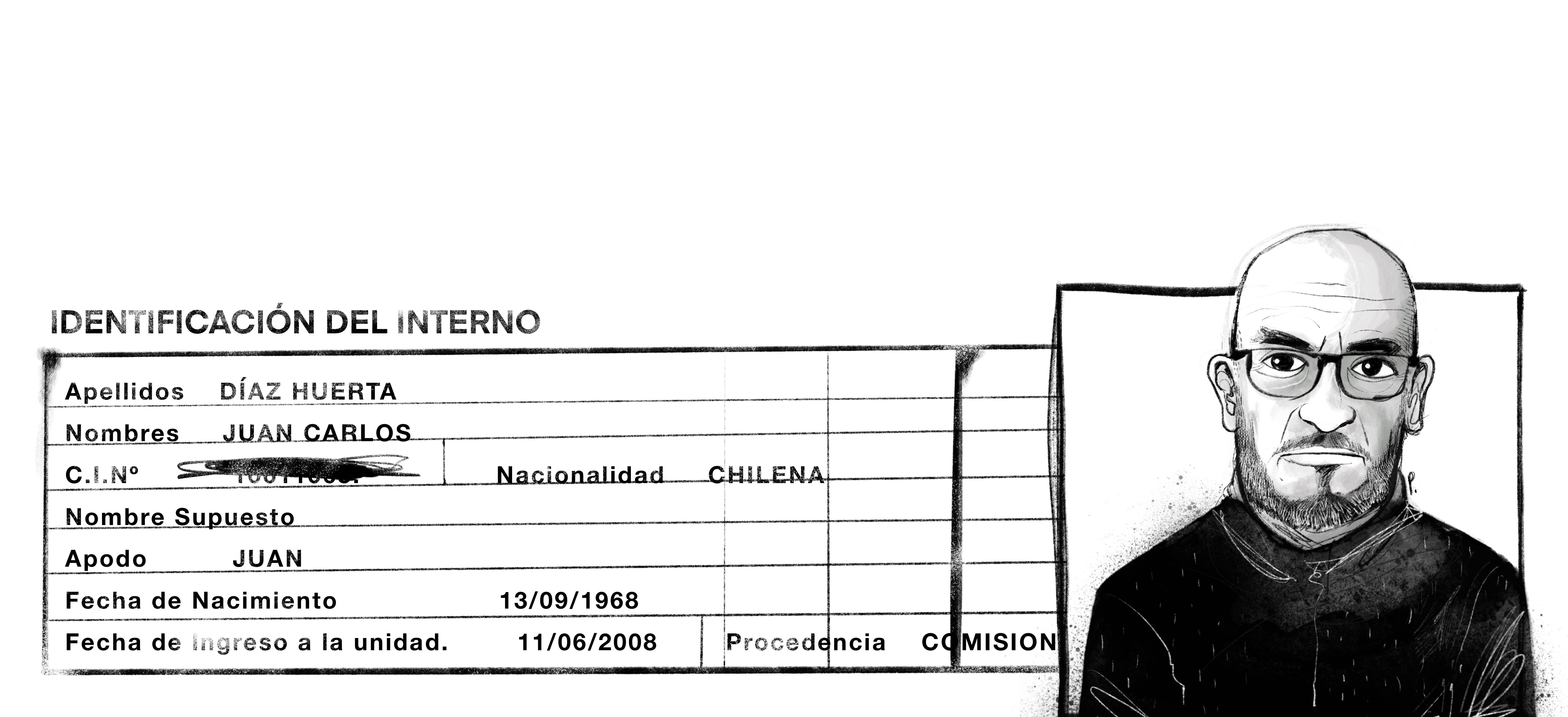Cultura
6 de Diciembre de 2009Un relato inédito: Distracciones en la vida literaria


POR CHARLES BUKOWSKI
_____________________
Cuando creíamos que nada inédito quedaba de Bukowski, aparecen estos 36 relatos y ensayos que harán las delicias de todos aquellos que saben apreciar el desparpajo narrativo, la fantasía erótica, el elegante lirismo y el humor negrísimo del gran ebrio norteamericano. Desde el cuento donde un vejete presencia, plácido, cuadros plásticos ultraviolentos protagonizados por su novia y la dealer de ésta, hasta un personalísimo ensayo sobre Ezra Pound, pasando por homenajes a Artaud y John Fante, nuevas “confesiones de un viejo indecente”, una no muy afortunada incursión en la ciencia ficción y un puñado de alucinados experimentos literarios, como aquel que da título al libro o aquel otro en que cuenta cuando le pegaron la noche en que se quiso hacer pasar por Allen Ginsberg. Una guinda ácida, este libro, que viene a coronar la torta sancochada que es la obra bukowskiana.
Es una calurosa noche de verano, una noche de verano muy calurosa, y estoy sentado en la cocina, la máquina de escribir en la mesa del rincón del desayuno, sólo que no hay rincón del desayuno y siempre estamos demasiado hechos polvo para desayunar. Sea como sea, intento escribir alguna clase de cuento, bueno, no alguna clase, más bien un relato sucio para una de las revistas (Mierda, escribir es duro: ¿no había una forma más sencilla de decir eso?). Mientras tanto, una de las patas de la mesa sigue fallando y tengo que dejar de mecanografiar porque la mesa entera empieza a ladearse y es cuestión de intentar sujetar la máquina, la botella y la pata de la mesa, de intentar sostener todo mi mundo de esa manera para que no se desmorone: algún borracho le ha pegado una patada a la pata de la mesa alguna noche y yo he probado con cola, martillo, clavos, todo eso, pero la madera está resquebrajada y no aguanta, aunque, de todas maneras, intento colocar la pata de la mesa ahí debajo otra vez. Se sostiene un ratito de esa manera y echo un trago, enciendo la colilla de puro, empiezo a teclear con la esperanza de acabar un párrafo breve antes de que empiece a ladearse de nuevo.
Suena el teléfono en la habitación de al lado y dejo la máquina y la botella en el suelo y me levanto a contestar, y mientras camino hacia la otra habitación Sandra coge el teléfono. Sandra, cuyo larga melena roja tiene buen aspecto desde lejos pero cuando te acercas y la tocas, es igual que ella, inexplicablemente dura, a diferencia de su culazo y sus tetazas. Podría meter su culazo y sus tetazas en un relato pero no se los creerían, esos mariconazos judíos negros de editores tienen problemas para creerse las cosas. Una vez les envié un cuento en el que relataba cómo me había follado a tres tías distintas un mismo día, en realidad no quiero pero las circunstancias me obligan a ello, y ese editor me responde con una cara furibunda: “¡Chinaski, esto es repugnante! ¡Nadie pilla tanto cacho! ¡Y mucho menos un viejo tirado, un viejo idiota como tú! ¡Vuelve a la realidad! Bla, bla, bla…”, y dale que te pego…
Sea como sea, Sandra me alarga el teléfono, está bebiendo sake (frío) y fuma uno de mis puros. Deja el puro. Cuando digo “¿Sí?”, me baja la bragueta y empieza a chuparme el rabo.
-Oye –le digo–, ¿por qué hostias no me dejas en paz?
-¿Qué? –pregunta el tipo del teléfono.
-Tú no –le digo.
Voy en camiseta, así que la cojo y tiro de ella para ponerla sobre la cabeza de Sandra de manera que no me moleste tanto para hablar.
Es mi camello, que vive en uno de los patios delanteros, un patio mucho más amplio y agradable que el mío, y me dice que acaba de recibir algo de coca. A veces paso el rato en su casa mientras él vuelve a diluir la merca y la mide en esas bolsitas con cierre en su balancita mientras su chica, una tía preciosa y con clase, se pasea de aquí para allá con sus inmensos tacones. Nunca la he visto con el mismo vestido ni con el mismo par de zapatos. Follamos una vez mientras el camello nos miraba. Se mete merca de la buena, no le molesta nada. O igual es que le gusta mirar.
Sigo con el teléfono en la mano.
-¿Cuánto? –le pregunto.
-Bueno, para ti, ya que somos amigos, cien pavos.
-Ya sabes que estoy sin blanca.
-Creía que me habías dicho que eras el mejor escritor del mundo.
-Es que los editores no lo saben.
-Vale –dice–, para ti: cincuenta pavos.
-¿Con qué cortas la merca? –le pregunto.
-Secretos de oficio…
-Venga, dímelo –insisto.
-Lefa seca…
-¿De quién? ¿Tuya?
-Me paso por ahí en treinta minutos. –Cuelga.
Sandra ha acabado conmigo. Saca la cabeza de debajo de mi camiseta. Vuelve a ponerse el puro en la boca, se acerca un mechero, vuelve a chuparlo hasta que le da vida. Me subo la bragueta y regreso a la cocina, compruebo la pata de la mesa, pongo la botella y la máquina otra vez encima, empiezo a teclear un poco más. Updike nunca tuvo que escribir en esas condiciones. Ni tampoco Cheever. Los confundo. Pero sé que uno está muerto y el otro no puede escribir. Escritores. Joder. Una vez conocí a Ginsberg tras un recital multitudinario de él, sus colegas y yo. Vaya noche de gruñidos y gemidos fue aquélla, en esa mierdecilla de ciudad de Santa Cruz. En la fiesta de después él y sus colegas estaban apoyados en la pared e intentaban parecer cultos mientras yo me abandonaba a un baile ebrio. “No sé cómo hablar con Chinaski”, le dice Ginsberg a uno de sus colegas.
Menos mal.
Sigo tecleando… En mi relato hago que un tipo intente follarse a una cría de elefante por la trompa; es un cuidador del zoo y está harto de su mujer… El cuidador le ha metido la polla por la trompa al elefante y está dale que te pego cuando de pronto el elefante le sorbe también los cojones, sencillamente se los succiona, y le produce una sensación agradable, buen de veras, demasiado buena… El tipo se corre y se dispone a retirarse pero el elefante lo tiene cogido, no quiere soltar. No, no, no, vaya putada. Es ridículo. ¡¡Suelta!! El tipo coge los pulgares y se los mete al elefante por los ojos. No sirve de nada. El elefante no hace más que succionar con más fuerza. Virgen Santa. El cuidador lo intenta con todo. Se relaja. Finge estar dormido. Habla: “Venga, suéltalo. Te prometo que nunca, nunca volveré a follarme a ningún animal.” Ahora son las 3 de la madrugada y el elefante lo tiene cogido desde hace hora y media… Nunca ha tenido semejante problema con su mujer, es incapaz de sujetar nada… El elefante lo tiene agarrado, sin más. Entonces al cuidador se le ocurre una idea brillante, saca el mechero, lo enciende, lo pone debajo de la trompa. El elefante empieza a aflojar, entonces se apaga el mechero. El cuidador vuelve a darle al mechero. No sirve de nada. Lo intenta una y otra vez. Está sin combustible. Está sin suerte. Quince años de antigüedad y van a encontrarlo así por la mañana y perderá el empleo, o algo peor…
-¡Eh, Capullo! –aúlla Sandra desde la otra habitación– ¿Estás escribiendo alguna chorrada buena?
-Sí, pero no sé cómo termina.
-Haz que tiren la puta bomba.
-¡Eh, estupendo! ¡Eso voy a hacer! ¡Nadie, nadie ha escrito un cuento así!
Justo entonces cede la pata de la mesa y sólo me da tiempo de coger la botella mientras la máquina de escribir se estrella contra el suelo. Eso no les pasó nunca a Mailer ni a Tolstói. Echo un trago de la botella, luego me acerco a la vieja máquina. No te me mueras, h.p., de ninguna manera… Ha aterrizado derecha. Me siento en el suelo, alargo las manos y pulso todas las teclas. Escribo: NO TE MUERAS EN MI INFINIDAD. Me devuelve el tecleo de inmediato, así sin más. Es dura, como yo. Echo un trago de alegre celebración por los dos. Entonces se me ocurre una idea brillante: decido escribir en el p. suelo, voy a acabar de escribir la p. historia en el p. suelo. A Céline le molaría.
Justo entonces un monstruoso grito del cielo además de explosiones y también una sensación de guerra sin declarar mientras astillas de puto vidrio exagerado, furioso y arremolinado se clavaban en paredes y ventanas y cosas diversas. Ni la menor oportunidad de Dixie. Ni la menor oportunidad en ninguna parte. Bing Crosby se retuerce y cascabelea en su tumba. Es la guerra. Es la guerra en East Hollywood, justo delante del cruce de los bulevares Hollywood y Western, cerca de todos esos garitos de comida para llevar que abren toda la noche, cerca de mí, cerca de nosotros, han estado años intentando limpiar el barrio pero cada vez está peor.
(Perdona, pero déjame que te cuente el mejor momento que se me ocurre, me refiero a cuando la vela ardía bien alta y la vida, por fin, iba bien: un chulo de putas alquiló toda una manzana, en la parte sur en pleno Hollywood Boulevard. Bueno, no era toda una manzana, pero era la mayor parte de la manzana entre el mercado y un bar de striptease cojonudo, y tenía a todas las chicas sentadas en escaparates en circunstancias domésticas: sillón, tele, alfombra, a veces un perro o un gato, cortinas, y las chicas estaban ahí sentadas en los escaparates, casi como de vidrio, de cera, y si no siempre hermosas, me parecían muy valientes o al menos un tanto nobles, todo ello para que el cliente pudiera hacer una elección relajada y adecuada… Ahí estaba el chulo con el estilo definitivo, pero está claro que no pudo hacer el pago definitivo: una noche después de 18 noches estaban allí y antes de darme cuenta habían desaparecido).
Pero, mientras tanto, salgo al porche con Sandra tras de mí, reposando las ubres en mi espalda. Proliferan las explosiones mientras silbidos, latigazos, dagas de vidrio salen disparadas y revolotean. Me pongo las gafas de sol para protegerme los ojos. Pues bien, allí en Western está el enorme viejo hotel, tiene 8 o 10 plantas, lleno de drogatas, prostis, criminales, pirados, piradas, imbéciles y santos.
Hay un tipo negro desnudo en la azotea del hotel y vemos que está desnudo y es negro porque el helicóptero de la policía que siempre anda zumbando por Hollywood y Western dirige sus focos hacia él. Lo vemos. Muy bien. Pero los tipos del helicóptero no hacen venir a los coches patrulla. No hay necesidad. Ni mientras nos estemos destruyendo entre nosotros. No somos nada que merezca la pena proteger. No importamos, porque entre los 3.000 que se calcula estamos arracimados en esa área, no somos capaces de mostrar un total de, pongamos por caso, dos de los grandes en mano entre todos en ese preciso momento. Y no tenemos una casa de la que marcharnos sin una tarjeta American Express que no tenemos. Así que, por lo que a la ley respecta, ya podemos asesinarnos unos a otros hasta que nuestra sangre corra, qué hostias, camine, se filtre como una espesa, mema y apestosa malta roja por las calles…
Miramos hacia arriba mientras el negro en pelotas lanza más botellas de vino vacías. Bajo las estruendosas luces del helicóptero reluce como un pedazo de carbón candente. Se le ve bien, malcarado, vaya escenario tan cojonudo. Todos necesitamos soltar presión y rara vez lo conseguimos. Follamos y bebemos y fumamos y jodemos y esnifamos, y todo se viene abajo. Él lo está logrando. Ahora.
Grita: “¡Muerte a los blancos! ¡Muerte negra para los blancos! ¡Que os den por culo, blancos! ¡Todas vuestras madres son unas putas! ¡Todos vuestros hermanos son maricones! ¡Todas vuestras hermanas follan con perros y chupan pollas negras! ¡Muerte a los blancos! ¡Dios es negro y yo soy Dios!”.
Cuánto nos odiamos, así tenemos algo que hacer.
Ahora vuelven a caer fragorosas sus botellas, la mayoría se rompen contra las paredes, la parte superior de los patios, pero algunas rebotan como locas, no se rompen, sólo se rompen en parte y luego atraviesan algunas de nuestras ventanas, y eso es un tanto triste porque somos pobres; sería mejor si pudiéramos lanzar esas botellas hasta alguna que otra ventana en Beverly Hills.
Entonces veo a Big Sam salir del patio del fondo donde vive. Va colocado de ATD y sale al patio y se queda en medio de las botellas que vuelan y revientan y levanta la mirada hacia el negro en pelotas. Big Sam lleva una escopeta. Entonces me ve. De alguna manera piensa que soy el único amigo que tiene. Es posible que tenga razón. No lo había visto nunca tan cabreado.
Se me acerca.
-Hank, me parece que debería pegarle un tiro. ¿Qué crees tú?
-La mejor regla en cualquier situación determinada es hacer lo que quieras hacer.
No veo que su escopeta vaya a hacer gran cosa a semejante distancia. Sam me lee el pensamiento.
-También tengo un rifle…
-Yo no le pegaría un tiro, Sam.
-Por qué no?
-Joder, no sé.
-Ponme al tanto cuando lo sepas.
Se echa el arma al hombro y regresa camino de su patio.
Las botellas de vino siguen cayendo pero de alguna manera ya no es tan interesante. Algunos regresan a sus patios. Se encienden las luces, poco a poco. Al final, hasta el helicóptero se va. Hay algún que otro estallido de botellas, luego se hace el silencio.
Una vez dentro, me paso del vino al whisky. Es difícil mecanografiar ahí con el culo en el suelo, pero ahora no me preocupo de la pata de la mesa, y el whisky insufla diminutos rugidos en las frases y estoy en racha y a punto de soltar la bomba cuando llaman a la puerta. Tiene que ser el camello, y cuando salgo Sandra lo tiene en el pasillo, lo tiene cogido por las pelotas y él me sonríe y dice:
-Sandra siempre hace que me sienta bienvenido.
-Bueno, coño, no tenemos uno de esos felpudos de “Bienvenido”, así que hacemos lo que está en nuestra mano.
Sandra suelta al camello y él dice:
-Tengo un par de rayas aquí mismo.
Y yo saco el espejo y la cuchilla y nos sentamos y él la saca y luego nos hacemos tres rayas y Sandra se mete la suya y el camello se toma la suya, luego me zumbo la mía y espero. Sé que la ha cortado con demasiado speed y surtirá efecto en consecuencia. Cuando me meto speed me pongo cruel. No con la gente, sino es de palabra. Pero rompo cosas: espejos, sillas, lámparas, retretes; cojo alfombras, les doy la vuelta. No mucho más. Nunca rompo platos.
Espero. Está bien, no la ha cortado con demasiado speed.
¿Dónde está Deeva? –pregunto. Deeva es su parienta. La que tiene tantos vestidos y zapatos.
-Está fregando los platos –dice el camello.
Era una mujer de las que no hay. Llevaba vestidos y tacones altos y además le fregaba los platos.
Le doy dos de veinte y uno de diez y el me da la bolsita cerrada.
-Sigo colocándome mejor con priva –le digo–. Con esto no hay punto de llegada, se viene abajo y tienes que darle otro tiento.
-Cuando pilles mierda de la de verdad –me dice–, dejarás de beber.
-Es como ver a Cristo, ¿eh? Tráelo por aquí alguna vez.
-Mejor que ver a Cristo. No hay espinas, ni infierno. Sólo una dulce nada.
Se va hacía la puerta, su culo diminuto demasiado ceñido en los pantalones. En la puerta se vuelve y sonríe:
-¿Qué era todo ese jaleo ahí atrás hace un rato?
-Un negro. Cabreado con su piel. Y con la mía.
El camello se marcha.
Sandra está preparando un par de rayas. Si es como yo: cortarla parece más placentero que esnifarla. Ya sabía que por la mañana tendría la cabeza suicida. Que las paredes serían azul oscuro y todo sentido carecería de significado. Es como sustraer de una sustracción. Gatos con caras como perros. Cebollas con patas de araña. Una victoria americana cual cortina de vómito. Un cuarto de baño con una teta, un cojón. Un retrete que te mira con la auténtica expresión vacía de una auténtica madre muerta.
Pero sólo te lo curas por la mañana cuando llegas allí.
Le grito a Sandra: “¡Ya preparo yo las siguientes rayas! La última vez me has jodido, la tuya era el doble de gorda!”.
Estamos siempre con lo mismo: discutiendo por rayas. Entonces, empieza algo distinto: se oye un terrible grito mortal de una mujer que teme por su vida, y otra mujer también grita:
“¡Puta, más que puta, voy a matarte, so puta!
Volvemos a salir. Viene del mismo hotel. Una mujer cuelga de una ventana de la novena planta, en verdad de un brazo y una pierna, la mayor parte de su cuerpo suspendido como si fuera a caer. La otra mujer se inclina sobre ella desde arriba y la golpea con algún objeto. Sigue y sigue, su sonido más doloroso para uno que cualquier fealdad imaginada en la que uno pudiera concebir hallarse.
El helicóptero está de vuelta. Destella y acaricia con su luz la agonía de esos cuerpos. El helicóptero flota y describe círculos, enfocando su inmensa luz sobre las mujeres. Que continúan como per se.
Sam vuelve a salir con la escopeta, me mira.
Le digo:
-¡Venga, Sam, adelante, pégales un tiro a esas putas, meten una bulla de cuidado!
Sam levanta el arma, apunta, dispara. Vuela por los aires la antena de la tele de alguien. Cae en un remolino de brazos y cable, el árbol siempre sin fruto se precipita hacia su merecida oscuridad.
Sam baja el arma, regresa al interior de su patio. Sandra y yo volvemos al nuestro. Voy a la cocina, miro la máquina de escribir ahí en el suelo. El suelo está sucio. Es una máquina sucia que escribe historias sucias.
Fuera, los gritos continúan, no resueltos.
Recuerdo el whisky, me pongo uno. Me lo tomo.
Por eso me hice escritor. Por eso me esforcé para largarme de las fábricas. Ése es el sentido y la ruta.
Regreso a la otra habitación.
-Me parece que no voy a terminar el cuento esta noche –le digo a Sandra.
-¿A quién hostias le importas? –pregunta.
-Tienes el alma de un ciempiés –le digo.
No hay nada tan grato como ser desagradable cuando no hay nada más que hacer, y por lo general no hay nada más que hacer, y le agarro la muñeca a Sandra, se la retuerzo, cojo la cuchilla y digo:
-Ya te he dicho que las rayas siguientes las iba a preparar yo.
Me inclino hacia delante y, con cierta destreza, lo hago.