Nacional
8 de Agosto de 2019Fragmento de “El ejército invisible”: la novela que expone el plan oculto para asesinar a Pinochet antes del FPMR
A fines de los años setenta, un grupo de prisioneros políticos organiza su escape de la cárcel y planifica una misión para cambiar el curso de la historia: asesinar al tirano y devolverle así la libertad al pueblo. Este es el planteamiento de Ricardo Monsalve, autor de "El ejército invisible", una novela política provocadora que propone una controvertida revisión de la historia. Revisa a continuación los capítulos 19 y 20 de este libro.
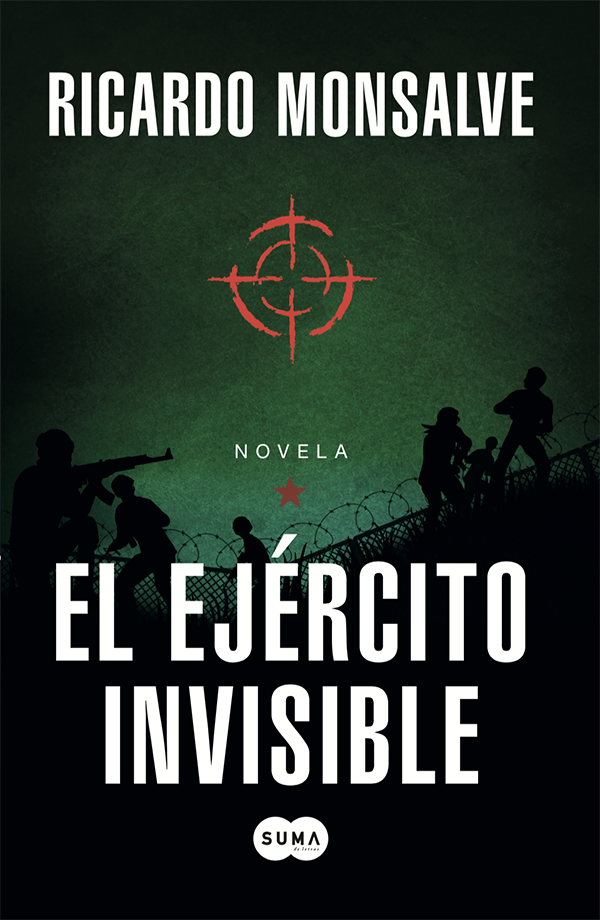
19. EL EJÉRCITO INVISIBLE
A la cabeza, armado con un fusil AKM, iba José el guía. Cuatro hombres lo acompañaban blandiendo en el aire sus pistolas como banderas.
Luego pasaron Robinson y Blaset, inseparables. Cargados con fusiles y granadas, expertos en las artes de la guerra y la guerrilla, los caudillos iban en el centro de la avanzada que marchaba de cinco en cinco y en hileras.
Tras ellos venía Cárdenas el artesano. Este, que ya desde la mañana había cambiado la garlopa por la escopeta, fumaba como de costumbre su cigarro infinito. Cuatro miristas lo seguían. Cada uno llevaba al hombro su AK-47 y al cinto un revólver y una daga. Menos armas no cargaban, pues como en arrojo nadie llegaba a hacerles sombra, contaban con llegar a necesitarlas todas en batalla.
Detrás de estos cuatro sobrevivientes caminaban nueve hombres de andar miliciano, los que solo tenían en común el ir armados hasta los dientes. Nada en sus ideas más íntimas los acercaba, como era fama entre los hombres de izquierda por aquellos días. La causa común, no obstante, permitía dicha divergencia.
Trigésimo segundo era el valiente mozo Diego Angol, que cargando en sus brazos paternales un RPG-7, marchaba a la batalla con las ansias que solo muestra quien nunca ha ido a ella. A él, sin embargo, no lo guiaba la ignorancia sino el odio, pues el mismo 11, siendo todavía un niño y sin quererlo, había entregado por accidente a su padre oculto en el entretecho de su casa. Al menos eso se rumoreaba.
Junto a Diego Angol iba Pablo Mitayo, llevando los cohetes de su acompañante. También llevaba los del robusto Juan Elicura, famoso entre los suyos por amar la libertad de su pueblo más que ningún otro. A su espalda, colgaba de un tirante el segundo lanzacohetes de la columna, jamás confiado a manos más aguerridas.
No faltó, por cierto, el comunero Pedro Lincoya, de niño comunista y diestro a su pesar. Bravo y orgulloso, su semblante al caminar era tan fiero y belicoso que nadie pensaba que le hacía falta el arma larga que cargaba.
Del contingente mapuche fue De Andrea el postrero. Tras sus compañeros sureños arrastraba su macana, que pese a ser larga y poderosa, parecía una teatina en manos tan enormes. Tal era la maravilla que el descomunal guerrero inspiraba que cualquiera que lo hubiese visto marchar esa tarde, habría pensado que el sol mismo postergaba su ocaso para verlo pasar.
Todo lo contrario inspiraba Caburgo, quien armado solo de un palo, caminaba detrás de todos los susodichos como pastoreándolos.
Ovalle, el cojo calderero, era el último y más lento guerrero del escuadrón subversivo. Solo Héctor, carnicero de traidores, quedaba atrás, al margen de las filas, para contemplar el conjunto de sus fuerzas; solo él pensaba, al verlas, que no era una locura arriesgar la suerte de una empresa tan grande con un número de gente tan pequeño.
Cuando al cabo de dos horas los guerrilleros tomaban el edificio de la Universidad de Chile desde el sur, y se ocultaban dentro, aquella paradoja ya no importaba: ni el más pequeño asomo de duda cabía entonces en sus corazones.
20. SU EXCELENCIA
Mientras Héctor y los suyos cargaban y cebaban sus armas y explosivos, enfrente, en el hall central del espléndido palacio del Club de la Unión, la alta sociedad de Santiago recibía con un estruendoso aplauso al presidente de la República, capitán general Augusto Pinochet. Dicha ovación, que trepaba por las columnas y arcos del edificio hasta el colorido tragaluz del cielo, fingía dar también la bienvenida a los demás miembros de la Junta Militar de Gobierno, los comandantes en jefe José Toribio Merino y Fernando Matthei, y el general director de Carabineros César Mendoza. Ninguno de los presentes, sin embargo, se dejaba engañar: el clamor y los aplausos eran solo para Pinochet. Todas las miradas y palabras de admiración, todas las venias y sonrisas recaían en la figura de Su Excelencia.
El éxtasis no solo procedía del vestíbulo donde los más afortunados rodeaban al presidente. Desde los balcones del tercer y cuarto piso, bajaba también la aclamación de quienes, a punto de subirse a las espaldas de sus vecinos, arriesgaban dichosos despeñarse por sobre las balaustradas con tal de sentir que sus palabras o miradas se correspondían con las del mandatario.
Tampoco los garzones y demás sirvientes se restaban de esta alegría. Por espacio de unos segundos, la rancia élite santiaguina los relevaba de sus pedestres obligaciones para que nadie, ni siquiera la servidumbre, se privara de experimentar el arrobo. Por esta dádiva los empleados estaban hondamente agradecidos, pues sabían que más tarde, de regreso en sus casuchas de madera y fonola, sus hijos disfrutarían del relato de aquella memorable visión, con ojos vidriosos y gargantas apretadas: al menos esto compartían empleados y patrones.
Así lo notó, de hecho, un anónimo camarero que había abandonado sus funciones en la larguísima barra del establecimiento para ver al presidente. Desde atrás de la masa de aristócratas y agentes del Estado, el camarero, en un instante de imperdonable distracción, vio cómo una madre, esposa de un coronel, se inclinaba para atender las enternecedoras preguntas de su hijo acerca del famoso general. Con una rodilla en el suelo y la otra flectada, un brazo rodeando la frágil complexión del niño y el otro extendido hacia el horizonte del vestíbulo, la mujer explicó:
—Ese señor es el presidente de la República. Es, también, el jefe de todo el Ejército de Chile. A él todos le obedecen como a un padre, como tú y tu hermano al papá: mira su talle elegante, la postura majestuosa, los hombros anchos, el pecho varonil, los brazos fuertes y las manos viriles; mira la prestancia del rostro, mira la experiencia en su pelo entrecano; mira su nariz grande y con carácter, la seriedad del bigote, la serenidad de su sonrisa y la agudeza de sus hermosos ojos azules.
»¿Ves sus guantes blancos cuando da la mano? ¿Ves su guerrera blanca donde lleva la medalla? Esas cosas son blancas porque el blanco es el color de lo puro, como el velo de la Virgen; la suciedad en ellas debe verse altiro para que de inmediato las manden a limpiar. ¿Ves las presillas? —preguntó luego la mujer tocando los hombros del niño—. Las presillas son de paño rojo como el de nuestra bandera, y los endentados y las cinco estrellas que llevan deben ser bordadas con hilo dorado porque el presidente es como un rey; lo mismo con el cinturón del que cuelga la espada. Nuestro presidente usa espada —explicó— porque es un caballero; al lado de la espada, al final de la banda presidencial, que es la banda tricolor que le cruza el cuerpo, el presidente lleva la piocha de O’Higgins, que es una medalla que tenía el Padre de la Patria; esa medalla la han llevado siempre los presidentes de Chile como herederos del Libertador. ¿Te acuerdas de los hilos dorados? Esos hilos dorados van también en la gorra; ahí, en la visera, tiene bordados unos laureles, que son un símbolo de las victorias de mi general; ahí también, en la cucarda, va el escudo nacional y sobre este la estrella de nuestra bandera…
—¿En qué guerra peleó el presidente? —interrumpió el niño a propósito de las victorias que justificaban los laureles.
—En la más importante de todas —contestó la madre—, la guerra contra los marxistas.
Por supuesto que el camarero no podía escuchar la conversación. No solo la distancia se lo impedía: también lo hacía el jolgorio. Pero no importaba. El caos alegre de la bienvenida lo fundía con el resto, haciendo que, por un instante, su vida terrenal se suspendiera y su espíritu fuera uno con el coro que solicitaba a gritos que viviera Chile y Pinochet.
Sin que la ovación se aquietara, el presidente y su séquito se abrieron paso entre los adherentes. Por los lados, junto a los generales y sus esposas, los guardias y otros acomodadores seguían el cortejo como rémoras. A medida que se internaban en el recinto, la masa se replegaba con temor reverencial. Así se descubría el perfecto escaqueado del piso. El resto —los arcos y columnas, las ánforas y floreros, las lámparas y candelabros, los cuadros y esculturas, las alfombras y gobelinos— completaba la bienvenida al presidente, quien regalaba al público su sonrisa satisfecha, si bien algo exigua.
Una vez que todos hallaron su posición en aquel tablero y el regocijo cedió al fin a la mesura, Su Excelencia el Presidente, poco dado por naturaleza a las artes de la palabra, leyó lo siguiente desde un podio:
—¡Conciudadanos! —dijo en medio de un silencio sepulcral—, una vez más la patria se encuentra amenazada. Cinco años atrás, el fracasado gobierno marxista del señor Allende había infligido a la Nación la más grave herida de su historia republicana. Víctima de su propia juventud como país, Chile había equivocado la senda política y abrazado el engaño marxista-leninista, condenando a sus ciudadanos a la miseria, el odio y la violencia. Acudiendo al llamado angustioso de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas y de Carabineros se pronunciaron el día 11 de septiembre para salvar a la patria del caos social y económico, así como de la consecuencia… así como de la consecuente descomposición moral a la que los políticos nos estaban conduciendo. Esta acción de inspiración patriótica no fue sencilla de adoptar, por cuanto la subversión terrorista, amparada por el imperialismo soviético, había decidido no descansar hasta volver a controlar la libertad de nuestro pueblo.
»Pese a ello, y gracias al esfuerzo mancomunado de la población y su Ejército, Chile pudo salvarse del precipicio, enderezar el camino e iniciar el proceso de su reconstrucción espiritual. Nuestro régimen…
La concurrencia interrumpió con un espontáneo aplauso.
»Nuestro régimen político-institucional es en la actualidad uno de los más fuertes de Latinoamérica y prepara hoy, pacíficamente, un nuevo comienzo con sus Actas Constitucionales. Con satisfacción, el presidente de la República puede decir que el país que dirige es de nuevo un país libre, digno y con una sólida democracia autoritaria.
»Hoy, sin embargo, la patria enfrenta también la más seria amenaza foránea desde la guerra del Pacífico. La vecina nación trasandina, ayer nación hermana, pretende usurpar un territorio esencial para el ejército… para el ejercicio de nuestra soberanía. Fiel a las aspiraciones de progreso de nuestro pueblo, el Ejército de Chile no será agresor en el inminente conflicto armado. No obstante, el presidente y soldado que os habla esta noche ha jurado ante Dios y la bandera defender la patria contra todo enemigo externo o interno, hasta rendir la vida si fuese necesario: un chileno no se rinde jamás, y eso bien lo saben nuestros vecinos.
»El pueblo chileno ha sido un pueblo amante de su libertad desde siempre y este principio encabeza la lista de valores republicanos del alma nacional. A esta hora, en que hacemos una pausa en la preparación de la defensa de nuestra soberanía para celebrar y recordar a los nuestros, sepan que este presidente honrará la tradición libertaria de Chile y no cederá un centímetro del territorio nacional ante nadie.
»Viva Chile!»
—¡Viva! —respondió de inmediato la masa y el edificio entero pareció venirse abajo con los aplausos. Satisfecho con su intervención, Pinochet se apartó del podio para seguir al ujier de turno. En su camino estrechó la mano del ministro Fernández, el canciller Cubillos, los embajadores de Brasil y Estados Unidos, viejas y nuevas personalidades del mundo empresarial, y de todos quienes importunaron su paso.
Cuando todos estuvieron distribuidos en sus mesas, vino el turno de los brindis. El primero de ellos solicitó un minuto de silencio por la memoria de Francisco Franco, caudillo de la madre patria, muerto tres años antes en esas mismas fechas. El segundo fue más alegre y recordó el reciente matrimonio de la hija del general. A los aplausos y chinchines siguió el tercer brindis, dedicado al almirante Merino con motivo de su próximo cumpleaños. El almirante y pintor agradeció el gesto entonando una rima marinera y alzando su copa de vino. El último de los brindis fue sin duda el más emotivo, pues celebró a doña Lucía, que cumplía años al día siguiente. El ritual se selló con un vitoreado beso conyugal, un ramo de flores y otras innumerables muestras de afecto de parte de la concurrencia.
Mientras Pinochet y su círculo más cercano disfrutaban del postre aprobando y tachando los próximos nombramientos civiles en el gabinete, un mozo de blanco se acercó para informar al presidente de una llamada telefónica. Sin excusarse, este último se dirigió a las viejas cabinas del recinto en compañía de su inmutable edecán. Al levantar el auricular, Pinochet encontró del otro lado de la línea a Odlanier Mena, director de la Central Nacional de Informaciones. Llamaba para corregir un detalle en su investigación del asesinato de Orlando Letelier en Washington. Apoyado en el acolchado de la cabina, sin prestar mayor atención y extrañando a Contreras como su mano derecha, Pinochet escuchó las especulaciones de su subalterno al borde de la narcolepsia. ¿Qué podía contarle que no supiera? ¿Acaso por ejercer la máxima magistratura de la nación no podía disfrutar un suspiro limeño en paz?
Pinochet esperó con ansias el último «conforme» de la conversación. Cuando lo oyó colgó aliviado el auricular, pero no salió de su encierro en la cabina. Iluminado por su luz, comprendió el peligro de que nuevos cuerpos como los de Lonquén aparecieran durante la guerra con Argentina, por lo que decidió regresar al edificio Diego Portales y preparar allí un plan de contingencia frente a dicha eventualidad. «El horno no está na’ pa’ bollos», se dijo al abandonar la cabina y enfilar junto a su edecán de regreso a las mesas.
En el momento en que ambos alcanzaban el hall central y Pinochet ponderaba la ventaja estratégica que un conocimiento acabado de la hidrografía marítima del mar en el canal Beagle podía darles frente a la Armada argentina, la puerta giratoria del acceso al edificio voló destrozada hacia el interior, derribando a los guardias apostados a ambos lados de la entrada.
Así comenzó el asalto al Club de la Unión.






