Reportajes
31 de Agosto de 2022Un momento constitucional y una oportunidad
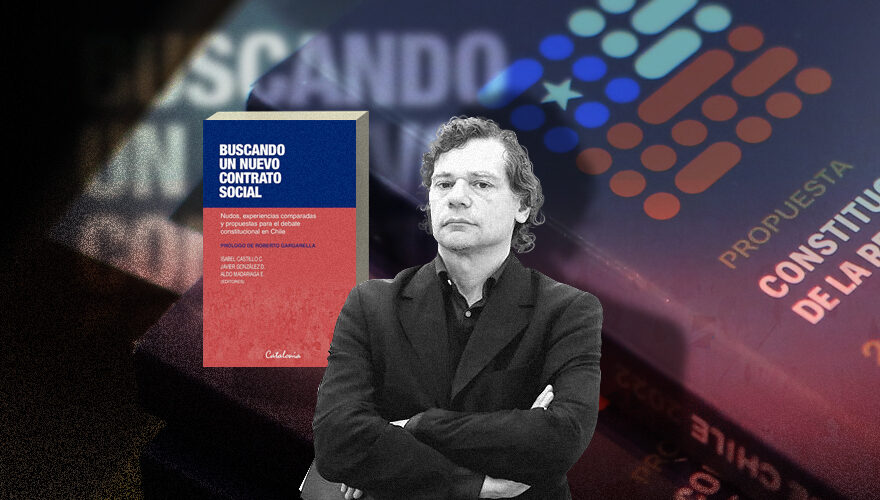
El texto a continuación corresponde al prólogo que el abogado Roberto Gargarella hizo para "Buscando un nuevo contrato social" (Catalonia). En este libro, 29 autores escriben desde una perspectiva académica y crítica acerca de los nudos, las experiencias comparadas y propuestas para el debate constitucional en Chile. Son miradas a lo que viene después del plebiscito del 4 de septiembre.
Chile atraviesa un momento político excepcional. Se trata de un tiempo que combina una intensa movilización social, un compromiso político extendido, fuertes desacuerdos sobre temas de interés común y discusiones públicas acaloradas, aún enojosas. Todo ello nos ofrece un ejemplo notable de lo que Bruce Ackerman denominara un “momento constitucional”. Esto es decir, nos encontramos frente a una de esas situaciones extraordinarias, que se dan muy de vez en vez en la vida de los países, y que culminan con la creación de reglas de nivel constitucional. El momento es excepcional, además, por otras razones. Por un lado, por la magnitud de lo que va a dejarse atrás. Me refiero a una Constitución que —como la de tantos países de la región— se había convertido en un “traje estrecho”, preparado para un “cuerpo” —una sociedad— que ya no está, y basado en supuestos (por ejemplo, de “desconfianza hacia la ciudadanía” o de “gobierno de los mejores”) que hoy ya no compartimos, si no es que directamente repudiamos. Por otro lado, la persistencia de ese ropaje constitucional imperfecto y ajustado coincide con un proceso de crecientes (y finalmente razonables) demandas democráticas por parte de una ciudadanía políticamente fatigada. Se trata de una “fatiga democrática” que terminó por generar lo que era esperable: un estallido político inédito, que puso en alerta al país y a la región. Quedamos así enfrentados a un problema que es serio, pero —como diré— es a la vez luminoso.
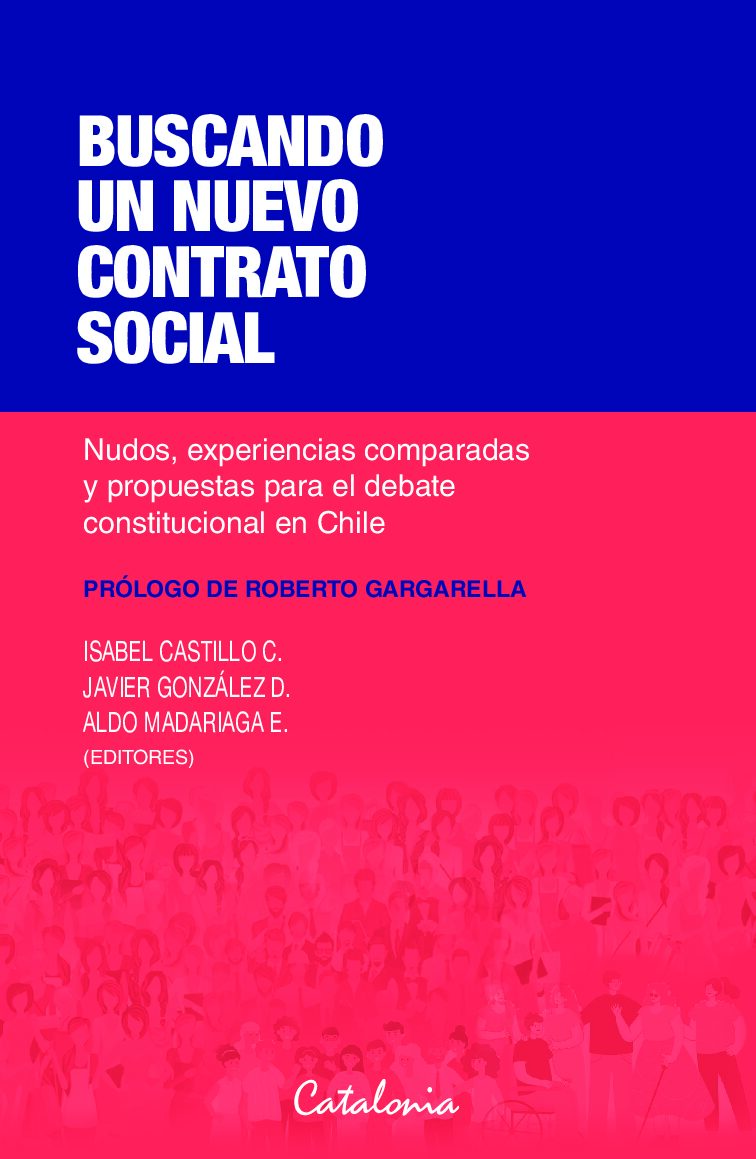
En efecto, afortunadamente, la situación de crisis encontró una ciudadanía dispuesta y (a pesar de todo, e incluso a pesar de la pandemia) con ánimo de protagonizar el cambio necesario que se avecinaba. Y agregaría algo más: el proceso de cambio constitucional encuentra a Chile en una buena situación, en cuanto al contexto constitucional dentro del cual el país queda ubicado. Me explico: ocurre que, por buenas y (sobre todo) malas razones, Chile quedó rezagado, regionalmente, en materia de cambios constitucionales. En las últimas décadas, toda la región llevó adelante una renovación constitucional significativa, que en Chile se hizo esperar, sobre todo por la persistencia de los arreglos constitucionales impuestos por la última dictadura. Esa desgracia, paradojalmente, ofrece una buena oportunidad para el país, hoy a la vera de un cambio constitucional profundo: él puede aprender de los aciertos y errores incurridos, durante estas últimas décadas, por el vigoroso, vivaz, a veces desmesurado o torpe constitucionalismo regional. En definitiva, el país va a encarar su reforma constitucional más importante con la fortuna (diría) que le ofrece su demora; esto es, con la oportunidad de estudiar y aprender de la experiencia histórica constitucional acumulada, en toda América Latina, en todos estos años.
El proceso de cambio constitucional encuentra a Chile en una buena situación, en cuanto al contexto constitucional dentro del cual el país queda ubicado. Me explico: ocurre que, por buenas y (sobre todo) malas razones, Chile quedó rezagado, regionalmente, en materia de cambios constitucionales. En las últimas décadas, toda la región llevó adelante una renovación constitucional significativa, que en Chile se hizo esperar”.
¿Qué lecciones nos ofrece la historia constitucional regional?
Cualquier ciudadano está en condiciones de mirar atrás y aprender de la historia constitucional de la región (y vale la pena hacerlo: la historia, como decía Eduardo Galeano, es “un profeta con la mirada vuelta hacia atrás”). Siendo yo alguien que se ha dedicado, durante varias décadas, a estudiar el constitucionalismo regional (supongo que es el mérito que justifica que se me invite a escribir esta introducción), me animaré, en las siguientes líneas, a ofrecer mi propia lectura de esas “luces y sombras” del constitucionalismo regional. No reclamo que la selección de temas que presente, o que la interpretación que vaya a hacer sobre dichas cuestiones, sea la correcta o la más acertada. Baste con saber que se trata de un aporte hecho de buena fe, y motivado por el compromiso y la preocupación sobre la vida constitucional en el país trasandino. Se trata de un aporte que —me permito aclarar— se apoya no solo en una cierta lectura de la historia latinoamericana, sino que también en una peculiar mirada de la democracia, que entiende a la misma como una “conversación entre iguales” (cuestión sobre la que volveré más abajo). Hechas tales aclaraciones, en lo que sigue propondré una brevísima y pronta lista de “lecciones aprendidas” por el constitucionalismo de nuestro tiempo. Ojalá esta lista sirva para que otros retomen y discutan algunos de sus temas, en los complejos pero promisorios tiempos que vienen.
Derechos constitucionales. Desde el dictado de la Constitución de México, en 1917, Latinoamérica tendió a modificar sus constituciones muchas veces, siempre mirando muy de cerca al modelo “revolucionario” que ofrecía México. De allí tomó, en particular, su característica más notoria; esto es, la descomunal lista de derechos sociales, económicos y culturales que ella incluía. Así, casi todas las constituciones que se escribieron o re-escribieron en la región, desde entonces, llevan esa marca “latinoamericana”: una larguísima lista de derechos, que vino a expandir la más modesta o austera lista de derechos “liberales” de nuestras viejas constituciones. Chile fue de los pocos países que, en Occidente, se mantuvieron más bien aferrados al “viejo” modelo —más “espartano” o austero— en materia de derechos (algo que seguramente explica no solo las controversias que genera el tema, sino que también la relativa “ansiedad” que hoy muestran muchos por “adecuar” la lista de derechos constitucionales del país al “modelo latinoamericano”). Hoy sabemos del valor diferencial implicado en esa larga lista de derechos: hay algo muy importante allí, en su adopción. Y es que, por intermedio de esa lista de derechos, la comunidad hace públicos, por un lado, los importantes compromisos que asume (v.g., garantizar la educación de todos), y, por otro, les quita a los “aplicadores” del derecho (y en particular a los jueces) una indebida “excusa” que pueden utilizar (y que, de hecho, han utilizado frecuentemente) frente a requerimientos realizados en nombre de derechos fundamentales (“eso que Ud. demanda no está en la Constitución”). Entiendo que, a la luz de nuestra historia, hoy podemos reconocer que hay un valor relevante en la incorporación de ciertos compromisos básicos en nuestras constituciones, expresados en términos de derechos fundamentales (sociales, económicos, multiculturales).
Organización del poder. Me ocupo ahora de la contracara de lo señalado en el párrafo anterior: diré algo, por tanto, sobre la otra “gran sección” que cualquier Constitución incluye en su texto, junto a la lista de derechos fundamentales, o bill of rights. Me refiero a la sección relacionada con la organización del poder —lo que, en muchas ocasiones, denominé la “sala de máquinas” de la Constitución—. Según entiendo, el gran problema del constitucionalismo regional, en todos estos años, ha sido el de expandir notablemente su lista de derechos, para adaptarla a los nuevos tiempos, mientras mantenía básicamente intocada a la “vieja” organización del poder. Al preservar idéntica a sí misma a esa ya vetusta maquinaria del poder, el constitucionalismo regional mantuvo un modelo de organización propio de fines del siglo XVIII (o comienzos del siglo XIX), con toda la carga “elitista” que era típica en dicho modelo (uno normalmente basado en un principio de “desconfianza democrática”). El problema de este desajuste entre la renovada sección de los derechos (convertida en una sección de derechos “estilo siglo XXI”) y la persistente organización del poder (“estilo siglo XVIII”) no es meramente temporal —no se trata, simplemente, de que nos quedamos con una lista de derechos “nueva” y una organización del poder “vieja”—. El problema es que, de ese modo, preservamos un modelo de organización esencialmente conservador, funcional a las formas del poder concentrado, y al servicio de las viejas élites (y, en este sentido, debería decir que el viejo paradigma constitucional chileno —el que proviene de la Constitución de 1833— se mostró siempre particularmente elitista, excluyente y hostil a la democracia). Se trata de un problema mayúsculo que —en mi opinión— ayuda a explicar el sentido de “alienación” o “ajenidad” que siente buena parte de la ciudadanía frente a los arreglos constitucionales vigentes. Y algo todavía peor: se trata no solo de un modelo de organización del poder vetusto y conservador, sino que además de un modelo que pone en riesgo a la misma declaración de derechos que generosamente, y con su otra mano, ofrece. Ello así, porque en sistemas constitucionales que concentran el poder los derechos fundamentales pasan a ser, cada vez más, dependientes de la voluntad discrecional de los poderes políticos. Por lo dicho, según entiendo, y como modo de remediar dicha situación en la que quedamos, es que se torna necesario, ante todo, volver a “alinear” a las dos partes centrales de la Constitución (“poder” y “derechos”). En otras palabras, necesitamos “democratizar” y así aggiornar la organización del poder, del mismo modo en que lo hemos hecho ya (o casi todos los países de la región lo han hecho ya) en relación con la declaración de derechos.
Según entiendo, el gran problema del constitucionalismo regional, en todos estos años, ha sido el de expandir notablemente su lista de derechos, para adaptarla a los nuevos tiempos, mientras mantenía básicamente intocada a la “vieja” organización del poder”.
Una conversación entre iguales. La gran pregunta que queda pendiente, luego de lo dicho hasta aquí, es la de cómo modificar, actualizar o democratizar la (vetusta, concentrada) organización del poder —en otros términos, qué hacer con, y cómo modificar, la “sala de máquinas”—. La respuesta, por supuesto, no es sencilla ni es obvia, pero —otra vez— creo que de la mano de la historia, y de la mejor teoría disponible, podemos avanzar unos pasos, desechar algunas alternativas y explorar algunas vías de salida. Al respecto, y por el momento, me contentaría con señalar tres cuestiones: una sobre el ideal que podría perseguirse, otra sobre lo que “no sería suficiente” y otra más sobre lo que “no sería apropiado” hacer, en estos casos. Ante todo, creo que los cambios que impulsemos deben aprender de la historia, a la vez que (inevitablemente) guiarse por ideales bien definidos (parafraseando a Kant: sin teoría, cualquier propuesta que hagamos es “ciega”). En tal sentido, entiendo que debemos clarificar, ante todo, y aunque sea de modo muy básico, cómo pensamos la democracia (democracia que la Constitución se propone organizar, fijando sus reglas elementales). Desde mi punto de vista, de acuerdo con lo que adelantara, y conforme a lo que vengo discutiendo desde hace décadas, la democracia merece pensarse como una “conversación entre iguales”. Esto quiere decir que la democracia debe orientarse a hacer posible que, como comunidad, tengamos la oportunidad frecuente de encontrarnos, discutir y tomar decisiones sobre los asuntos públicos que más nos interesan. (Lo dicho no asume, en absoluto, que debemos convertirnos en lo que no somos ni seremos; esto es, sujetos “plenamente políticos”, interesados en participar todo el día, en los asuntos públicos: lo que se exige es que tengamos la posibilidad de hacerlo cuando lo consideremos necesario).
Basta con señalar lo dicho para entender un poco mejor qué reformas orgánicas (de la “sala de máquinas”) “no son suficientes”; esto es, no basta con “cambiar algo” —cualquier cosa— para poder proclamar que, finalmente, “hemos intervenido y modificado la organización del poder” (v.g., aumentar o reducir en algunos años los mandatos de tales o cuales funcionarios). No basta con, por ejemplo, “parlamentarizar” un poco la forma de gobierno, o con moderar algo el presidencialismo (v.g., permitiendo los “votos de confianza” parlamentarios, o incluyendo a un “ministro coordinador” o “jefe de gabinete”). Cambios tales pueden ser mejores o peores, justificarse más o menos, pero no tienen nada que ver con lo que aquí se señala como el problema fundamental de nuestro constitucionalismo: el problema democrático; es decir, el modo en que el constitucionalismo sigue dificultando la posibilidad de que la ciudadanía se convierta en protagonista de su propio destino. (Seguiríamos, de ese modo, manteniendo básicamente intocada la vieja organización del poder, dado que la cuestión no es mejorar los modos en que nos gobiernan las élites, sino que facilitar la posibilidad de que la ciudadanía pueda autogobernarse). Lo mismo puede señalarse en relación con iniciativas como las que proponen una mayor federalización y descentralización del país; seguramente, iniciativas tales (en particular, en el contexto de Chile) son necesarias ¡tal vez imprescindibles! Sin embargo, no debemos perder jamás de vista cuál es nuestro norte, cuál es el lugar al que nos dirigimos: lo que buscamos es democratizar el poder, hacer posible la “conversación entre iguales”. Por lo tanto, debemos impedir, al mismo tiempo, que iniciativas tales (cualesquiera sean las que impulsemos) terminen, simplemente, sirviendo a la maximización de los poderes establecidos —como los poderes feudales que todavía existen en muchas de nuestras provincias y regiones—.
Cambios tales pueden ser mejores o peores, justificarse más o menos, pero no tienen nada que ver con lo que aquí se señala como el problema fundamental de nuestro constitucionalismo: el problema democrático; es decir, el modo en que el constitucionalismo sigue dificultando la posibilidad de que la ciudadanía se convierta en protagonista de su propio destino”.
Lo dicho nos permite reconocer, también, “lo que no es apropiado” en una reforma constitucional. Contra lo que sostiene parte del “progresismo constitucional”, no basta, para “transformar” nuestras constituciones en textos más “democráticos”, con abrir espacio a la “democracia plebiscitaria”, creando más y más oportunidades para que la ciudadanía se exprese, por sí o no, frente a tales o cuales propuestas. No es así como se recrea la “conversación entre iguales”. Conversar es algo muy distinto que involucrarse en opciones binarias frente a problemas complejos. Conversar tampoco implica ni requiere que nos juntemos para determinar, de un día para el otro, cómo resolver los problemas que más nos preocupan.
Conversar implica y requiere de otras cosas. Por ejemplo, que podamos opinar sobre los distintos aspectos del problema en juego, pensar sus matices, corregir los errores propios y ajenos, decir “esto sí, pero aquello no, y tal vez por qué no agregar lo de más allá”. Ejemplo: una discusión sobre el aborto no termina decidiéndose “democráticamente” cuando se la abre a un plebiscito a través del cual la ciudadanía puede decir “sí” o “no” al aborto. Conversar sobre el aborto es otra cosa: implica poder pensar, colectivamente, sobre las decenas de matices que implica la cuestión (“¿y si se trata de violación?” “¿y si peligra la salud de la mujer?”, “¿y si es un feto anencefálico?”, etc.). Conversar es compatible con tomar una decisión sobre ciertos aspectos del problema, dejando abiertas otras cuestiones, hasta que podamos ampliar nuestros acuerdos sobre las mismas. Una votación por “sí” o “no”, en tales casos, aplana, reemplaza y dificulta la conversación, o nos fuerza a votar por aquello que repudiamos, para hacer posible que trascienda una reforma que, en otros aspectos, valoramos.
Contra lo que sostiene parte del “progresismo constitucional”, no basta, para “transformar” nuestras constituciones en textos más “democráticos”, con abrir espacio a la “democracia plebiscitaria”, creando más y más oportunidades para que la ciudadanía se exprese, por sí o no, frente a tales o cuales propuestas. No es así como se recrea la “conversación entre iguales”.
Estas son, a mi criterio, algunas primeras consideraciones críticas —basadas en la historia regional y en cierta visión sobre la democracia— que me animaría a ofrecer para ayudar en esta reflexión constitucional hoy en marcha. Se trata de un aporte inicial, de mi parte, a la conversación constitucional que este libro que aquí introduzco —Buscando un nuevo contrato social— quiere promover. Los trabajos que siguen pueden ser (merecen ser) leídos del mismo modo: se trata de puntos de vista y “porciones de la verdad” —como diría John Stuart Mill— que pretenden contribuir a la conversación común, en torno a un tema de enorme relevancia pública —el cambio constitucional—, un tema que nos angustia, a la vez que nos llena de esperanzas.
*Roberto Gargarella es profesor titular de Derecho Constitucional, en la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política, en la Universidad Torcuato Di Tella.






