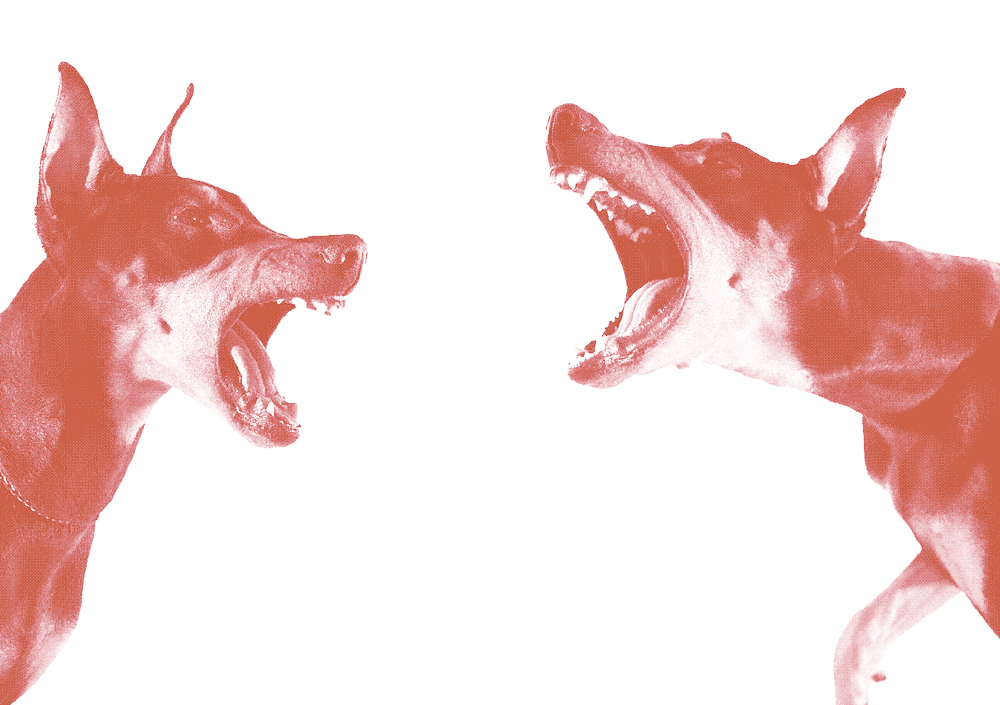Opinión
1 de Agosto de 2018Editorial de Patricio Fernández: Las furias del cerro
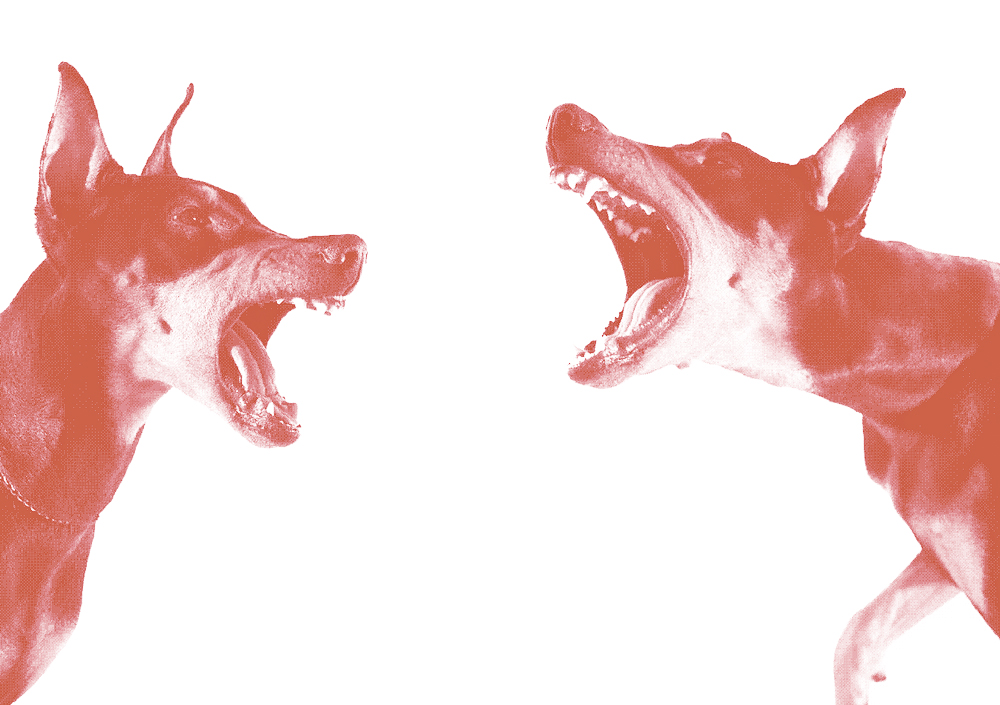
Una vez, subiendo en bicicleta el cerro San Cristóbal, fui atacado por una jauría de perros rabiosos. Casi todos tenían manchones de tiña en el pelaje y las orejas carcomidas por las garrapatas. Nunca me había mordido antes un perro, de modo que en un comienzo, al escucharlos ladrar, no sentí miedo. Ladraban mirando en […]
Patricio Fernández
Una vez, subiendo en bicicleta el cerro San Cristóbal, fui atacado por una jauría de perros rabiosos. Casi todos tenían manchones de tiña en el pelaje y las orejas carcomidas por las garrapatas. Nunca me había mordido antes un perro, de modo que en un comienzo, al escucharlos ladrar, no sentí miedo.
Ladraban mirando en distintas direcciones, como las fichas de un dominó revuelto. Algunos levantaban el hocico imitando a los lobos y se quedaban aullando, mientras los más viejos tosían. Sólo uno me clavó los ojos, aunque apenas un instante, porque casi de inmediato se le fueron para los lados hasta quedar como lunas menguantes atrapadas en la ladera de un cerro. Sus labios temblaban al desnudar las encías, y no sé cómo hizo para no quebrar sus dientes con el choque violento de esos ladridos. A continuación me mordió. El resto de los quiltros comenzaron a saltar para festejarlo, para celebrar su proeza. Yo me escondí detrás de la bicicleta muerto de espanto. Temía que me saltaran a la cara, pero se mantuvieron en sus puestos, más agresivos que antes, escupiendo, babeando, y parecía que la sangre que me corría por la pantorrilla a ellos les corriera por el rabillo, que mis gritos los exaltaran, que mi terror les diera de comer.
Corrí ladera abajo con la bicicleta a mi lado como escudo, y cuando estuve seguro de que no me seguían, la monté al vuelo y dejé que me acarreara hasta los pies del cerro donde estaban los guardaparques de la Conaf. Les dije: “un poco más arriba me atacó una jauría de perros, ¿cómo es posible?, ¿acaso el San Cristóbal está entregado a los perros salvajes?” Y uno de los guardaparques me respondió: “No hay nada que hacer, caballero. ¿Quiere que le explique por qué?”. “Claro, explíqueme”. Y entonces ese hombre que vestía una camisa con el escudo de la CONAF bordado en el bolsillo me contó que se trataba de animales abandonados, que la gente de la ciudad botaba ahí los cachorros que no quería cuidar, y que esas crías desechadas se volvían bestias odiosas por falta de amor. “Váyase ahora mismo a la clínica”, me dijo, “no sea que se le contagie la rabia”.
La jauría muerde al otro para no sentir el dolor de sus heridas. Goza cuando su víctima llora y así descansa de sus propios lamentos. Esos animales solo sabían morder, porque nadie nunca les pidió un beso.