Opinión
18 de Noviembre de 2014Columna: Karl Marx Allee
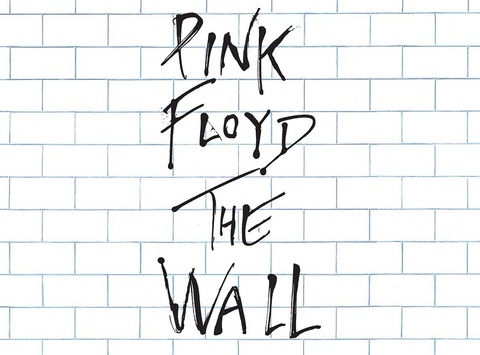
Tenía 19 años cuando el muro de Berlín cayó. Viví cada minuto como si algo importante y personal pasara ahí. No alimentaba ya por entonces ni la menor fe en el socialismo real. El Berlín que conocía, el que me importaba, era el occidental que visité a los doce años en un viaje extraño donde […]

Rafael Gumucio
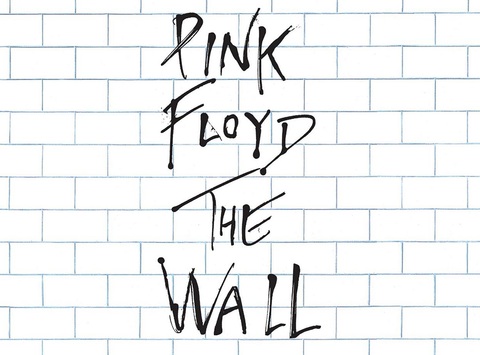
Tenía 19 años cuando el muro de Berlín cayó. Viví cada minuto como si algo importante y personal pasara ahí. No alimentaba ya por entonces ni la menor fe en el socialismo real. El Berlín que conocía, el que me importaba, era el occidental que visité a los doce años en un viaje extraño donde se suponía que me convertiría en parte de un cuadro de la Izquierda Cristiana. La apurada alegría, un poco triste de esa ciudad donde todo era alternativo, donde el metro atravesaba regímenes y las ruinas de la guerra mundial eran preservadas como si se tratara de edificios, me hizo entender que el otro lado de la cortina de hierro también era la nuestra. Los alemanes del Este vivían el comunismo todos los días, podían olvidarlo cuando soñaban. El comunismo formaba parte de las pesadillas y los sueños de los alemanes occidentales. El mundo dividido en dos los explicaba tanto como a sus hermanos del otro lado. El muro, supe esa primera vez, no sólo dividía la ciudad en dos sino que la cercaba, la limitaba y delimitaba como un útero donde no sabíamos nunca cuándo íbamos a nacer. Ese útero era también el mío, el de esos exiliados chilenos que ocupaban ese edificio medio ecológico, medio sandinista donde me hicieron clases de teología de la liberación, resistencia, e historia de la Unidad Popular.
Pocos acontecimientos internacionales fueron más chilenos que la caída de ese muro que no podíamos caminar dos pasos sin chocar con él. No en vano, el derrumbe del muro correspondió con exacta sincronía con el fin de la dictadura chilena. Destrozado el pacto de Varsovia, la parte más austral de éste, esta república soviética de capitalismo extremo que era el Chile de los ochenta, dejó de ser para Estados Unidos algo que valía la pena defender. Berlín unida, el muro derrumbado, Pinochet, como la pareja Honecker (que no por azar fue a refugiarse a su país), dejó de tener sentido. Pinochet sintió que esta era su victoria. Por años los chilenos se lo hicimos creer y hasta lo creímos, pero bastó que viajara lejos para darse cuenta que era solo un costo, el capataz incómodo que ordena a los inquilinos a latigazos, que se sacrifica con placer cuando el fundo se ordena y calma.
Como la dictadura chilena, el muro de Berlín pareció derrumbarse en perfecta paz, como por una especie de movimiento espontáneo, como si los bloques de hormigón, que separaban en dos la ciudad, se levantaran solos del suelo o volaran sin hilo sobre la multitud que nunca estuvo del todo segura de no estar asistiendo a un gigantesco Happening. Sin sangre, sin miedo casi, como ese 5 de octubre de 1988 en Santiago, lo imposible de pronto era posible por el puro capricho de una voluntad invisible que dejó de pronto de vigilar, que dejó de pronto que fuéramos por un día o dos quienes éramos. La mayoría de edad vino en mí celebrada, consagrada por las imágenes del fin del muro en todos los canales. De pronto era libre. ¿Para quién? ¿Para qué? Los años que siguieron los empleé en averiguar eso. Todo lo ilusorio que resultó lo que vino después, y todas las decepciones posteriores, no borran ese minuto de milagro entero. Ese año, desde el plebiscito hasta el fin del apartheid en Sudáfrica, donde el mundo parecía liberarse de las paredes de locura e incomprensión que lo mantenían asfixiado.
Roger Waters, el líder de los Pink Floyd, unió en el recital que dio en el año 90, ambos mundos, el muro que la guerra fría instaló en la ciudad y el muro que él mismo construyó en su pecho y su alma para protegerse de las decepciones y los miedos que lo acosaban. Miedos y terrores de los que, singularmente, habían quedado liberado los habitantes de Berlín Este, una Alemania en que, grabado, denunciado por tu vecino, pero también acompañado por él a los campamentos obligatorios, era justamente imposible vivir aislado y solo.
La historia resultaba después de todo profética. El muro es en el disco y en el concierto de Pink Floyd, una trampa y al mismo tiempo un refugio. Es su forma de construirse a sí mismo sin padre, víctima de una educación rígida y sorda que no lo prepara para la fama, la droga, la libertad y el desconcierto de su generación que logra distraer convirtiéndose en un líder fascista que manda a golpear a homosexuales y negros. Es un juez el que manda, como si se tratara de una condena, a derribar el muro en que Pink, el protagonista, aprendió a vivir. ¿Qué hay detrás del muro? ¿La libertad, el viento, el desconcierto, el frío? Los berlineses del Este vieron en los años que siguieron crecer su libertad, pero también ese desconcierto, ese frío. No eran ya niños que había que vigilar y reprimir, pero tampoco eran adultos plenamente responsables de sus actos sino que estaban condenados a ser justamente lo que denunciaba el disco de Roger Waters, eternos adolescentes que sólo podían salvarse de verse aplastados por la locura, construyendo su propio muro de autocompasión y aislamiento. El muro había caído, para dejar paso más que nunca al muro de cada uno. Pink, el héroe de la opera rock de Pink Floyd, dejó en los años noventa de ser un artista desadaptado para convertirse también en agente de bolsa, ministro, presidente, empresario y hasta benefactor de la humanidad. ¿No era eso Steve Job en los huesos? ¿Ese todopoderoso ser que nos presenta un mundo en que todo ha sido diseñado por él y para él?
Doce años después de la caída del muro, la Karl Marx Allee, la avenida por donde desfilaban los tanques rusos antes, era otra y la misma. Sus edificios de estilo gris fiscal tipo paseo Bulnes en Santiago, demencialmente iguales como uniformes de soldados y bajo relieves simbólicos, eran el refugio de artistas pobres que derriban como podían los muros de los departamentos para transformarlos en lofts y adentro hacer teatro, música, o acciones de arte sin pensar como en Nueva York, en cómo vender. No habían podido, sin embargo, quitarle a la avenida su monumentalidad sin abrigo, la absurda extensión de asfalto que no impedía la crueldad del viento de la estepa que penetraba mi abrigo por todos los rincones. Ese frío en los huesos era para mí el símbolo mismo de la crueldad del comunismo que construía avenidas para los tanques y no para los habitantes.
La monstruosidad de Karl Marx Allee la explicaba la historia, los tanques soviéticos que liberaron la ciudad de los nazis, la vocación de imperio de los rusos, la paranoia sin piedad de Lenin y de Stalin. Pero la avenida no se llamaba Karl Marx en vano. Algo de su monstruosidad pertenecía al filósofo alemán. La ciudad estaba construida para hacerlos mejores personas, aunque negaba justamente lo mejor que tenían, el instinto para construirla ellos mismos. El marxismo pasó de ser una forma de lucidez a ser una forma de locura cuando buscó en Darwin cartas credenciales científicas, cuando pensó que se basaba no en el deseo o la voluntad sino en la biología, en el instinto, cuando pensó que era inevitable y fatal parte de la naturaleza humana.
Fue lo que no tardó en hacer el capitalismo también científico, seguro que su victoria estratégica era el fin de la historia. Dueño de una utopía, quizás más perversa que la que abolió, porque ponía en el centro la negación del otro y la santificación de la avaricia, el egoísmo y la soledad. Los turcos en sus guetos, los heroinómanos en la estación de ZOO que me espantaron cuando visité Berlín occidental, ese paraíso que bien parecía un purgatorio. Una ciudad que tenía todos los horrores y ventajas de las islas, la de ser una posibilidad entre otras posibilidades, de vivir en torno a un muro, es decir un límite, una frontera, pero también una estructura. ¿No fue eso también lo que se perdió con el muro, la estructura del mundo? Las islas tragadas por el mar ya no recibieron náufrago alguno. La idea de que el fin de mundo era el comienzo de una paz global, de una era de prosperidad sin límite resulta a la luz de los muertos de ese fin de semana, del próximo, quemados vivos por los narcos, decapitados por el ejército islámico, o muertos en un hospital por no firmar un cheque de garantía, risible. El muro y sus jerarcas querían hacernos creer que existía un solo socialismo posible, ese que había que proteger con francotiradores y alambres de púas. El capitalismo que acabó con él usa los mismos alambres y los mismos francotiradores anunciándonos también que su capitalismo especulativo es el único posible.
El viento helado de la Karl Marx Allee le había hecho descubrir a Carlos Altamirano, y algunos otros dirigentes del socialismo chileno, que esta no era precisamente “las grandes Alamedas” con que soñaba Allende. El muro, en gran parte de la izquierda chilena, se había derrumbado quince años antes. Los exiliados chilenos que recibieron la generosidad de la Alemania Oriental, se encontraron en la paradoja de ser doblemente extranjeros, parte de una cultura que no se les parecía nada y de su sistema que contradecía sus instintos más básicos. Algunos se adaptaron, aunque lo hicieron más a la rigidez del sistema alemán que a las verdades del marxismo lenisimo. En la RDA pocos fueron los socialistas chilenos que aprendieron marxismo, un pensamiento que requiere un capital cultural de que la mayor parte de nuestros dirigentes políticos carecían, aunque algunos no se le quita hasta ahora el leninismo. Pienso en Camilo Escalona o el culto a la desconfianza de la propia presidenta, que dejaron de creer en la revolución o la lucha de clase, pero no en el control de cuadros y el centralismo democrático.
Esa ambigüedad esencial del gobierno, su apuesta por los cambios y su terror ante sus efectos, nace de la idea de que la guerra fría continúa, que el castigo por hacer demasiado, por cambiar las cosas en Chile puede llegar a ser el mismo que les cambió la vida el 73. Olvidan que casi todo el continente, con suerte dispar y resultado entre auspicioso y desastroso, intentó los cambios sin que esto terminara en golpes de Estado victoriosos o Pinochet en el poder. No ayuda a ver las cosas claras la sensación de que en la derecha sí que el muro nunca cayó. Ahí, como en pocos lugares en el mundo (a no ser los Estados Unidos), ese extraño año 89 en que Ronald Reagan ganó todas las apuestas se prolonga, sin variaciones ni cambios a pesar de que los hechos contradigan una y otra vez sus certezas.
Ni el derrumbe el 2008 del otro muro, Wall Street, ni los mediocres resultados de una economía que dio todo lo que pudo dar exportando materias primas y bajando sueldos, le borra la sonrisa de esos comienzos de los años noventa en que todo y todos les daban la razón. El asombroso desconocimiento de la historia de Europa que dio origen al muro, les hace pensar, como pensaba Pinochet, que su derrumbe es obra suya. Un viaje a Berlín, esa ciudad sin prejuicios, a la vez desordenada y perfectamente planificada, donde la educación es gratuita, el transporte es barato y los museos y los teatros públicos también, les enseñaría que ese derrumbe del muro fue también a la larga el derrumbe de su sueño, ese de vivir “cómodamente adormecidos” como la canción de Pink Floyd, fuera de los murmullos del mundo, aislados del mundo por una serie de verdades sólidas como ladrillos.






