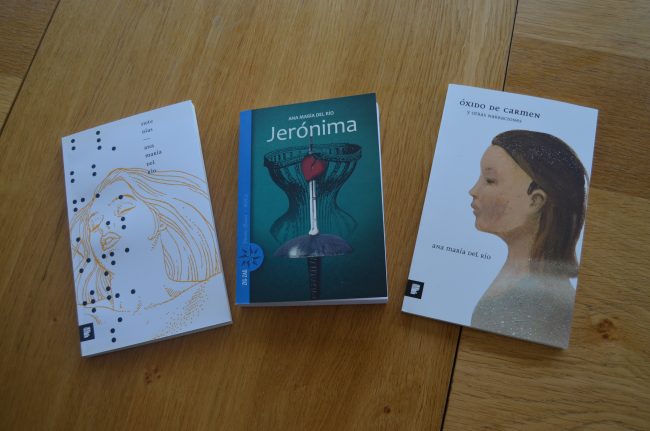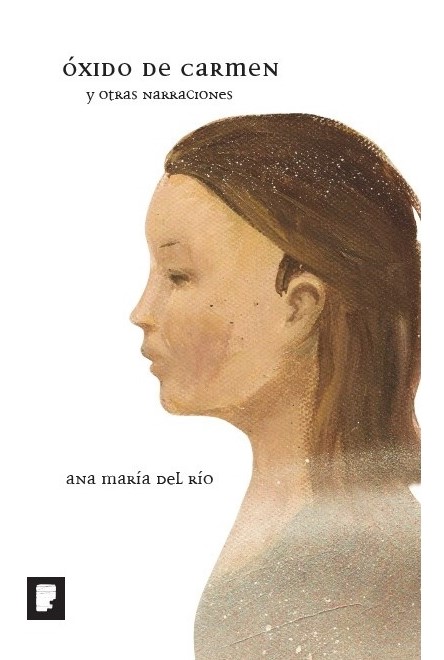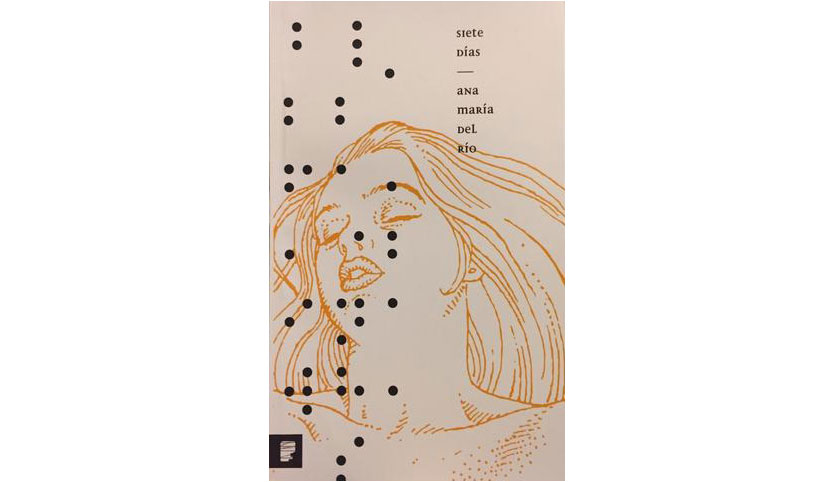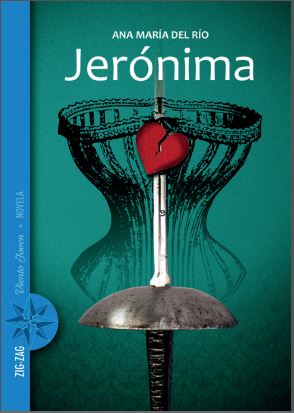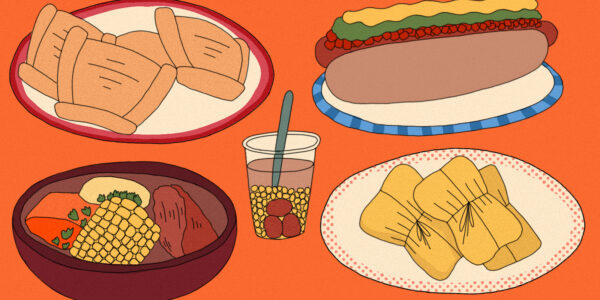Cultura
27 de Enero de 2019Ana María del Río, escritora: “Me habría gustado ser libre como el viento, y nica”

En 1968, con 19 años, Ana María del Río asistía a un pavoroso instituto que formaba dueñas de casa. Cinco años después era una madre soltera que, seducida por el MIR, estuvo a punto de pasar a la clandestinidad. A rebelarse en serio, sin embargo, nunca se atrevió. De sus miedos y silencios –tan voraces como queda reflejado en esta entrevista− sólo pudo aliviarse escribiendo los cuentos y novelas que en los años 80 y 90 echaron temprana luz sobre varios de los conflictos que hoy acusa la revolución feminista (cuyo grito de liberación, confiesa, la ha hecho sentirse una adolescente de 70 años). Acaba de publicar Jerónima (Zig-Zag), novela ambientada en la fronda aristocrática del siglo XIX, mientras Imbunche Ediciones ha reeditado otras dos: Óxido de Carmen (1986), en volumen que además recopila algunos de sus cuentos, y Siete días de la señora K. (1993), ahora como Siete días a secas. Aquí camina entre los fantasmas que pueblan esos libros: los horrores de la familia, el castigo a la transgresión, la posibilidad de ser valiente.
Daniel Hopenhayn
Has escrito mucho sobre mujeres que rompen barreras sociales y no permiten que “les vivan la vida”, como se dice en tu última novela. ¿Esas mujeres se parecen más a lo que has sido o a lo que hubieras querido ser?
−A lo que hubiera querido ser, claramente. Esos personajes han sido justamente la trinchera desde la cual me he atrevido a romper esos esquemas que me hubiera gustado romper en mi biografía. ¿He logrado llegar a ser esa mujer? Chuta, a veces sí, sobre todo ahora en la vejez, porque se han abierto muchos espacios. Pero en mi adolescencia, olvídate. O sea, yo me siento mucho más libre ahora que a los 17. Lo cual es un poco incómodo de repente…
¿Por qué?
−Porque es como una adolescencia vivida a los 70 años. Y está bien sentirse de 60, si quieres de 50, ¿pero de 17? ¿No es como mucho? Ahora, por el lado literario, tendría que decir que estar presa con esas cadenas a los 17 también me ayudó harto, porque a uno se le va formando la palabra, el vocablo que uno quiere instalar en el mundo. Por ese lado lo agradezco, pero no en cuanto a mi biografía. Me habría gustado ser libre como el viento, y nica.
Bueno, en realidad no sabemos qué pasaría con los escritores si a los 17 pudieran elegir entre ser felices o ser escritores.
−Exacto. O quizás sí sabemos que Bertoni habría elegido no ser feliz, pero es lo único que sabemos.
¿Qué obstáculos podían resolver tus personajes mejor que tú?
−Ser madre soltera, por ejemplo. Mi primer libro se llamaba Entreparéntesis y en esos cuentos se hablaba de cómo reacciona una mujer al quedar embarazada, se hablaba del aborto, de varias cosas que yo no podía hacer pero los personajes sí: una mujer que se va, una mujer que vuela, una mujer que tiene un hijo y se lo mete adentro para siempre, cuestiones así. Y precisamente lo escribí porque estaba presa, más presa imposible: una guagua en la guata, sin pareja y viviendo en la casa de mi mamá, que por supuesto estaba furiosa porque yo tenía una guagua en la guata. Y detrás el cuchicheo de toda mi familia que era horroroso: yo era “la que había dado el domingo siete”.
¿Qué edad tenías tú?
−Creo que 21.
Chica.
−Chica y además pava. Porque nadie me engañó, fue totalmente consentido. Entonces estás ahí y dices pucha, si no escribo esto me voy a morir.
Porque no eran temas de conversación.
−No, eran temas de silencio, justamente. Era “lo que le pasó a la pobre Ana María…”. Y en ese tiempo no había internet ni nada, tú te quedabas realmente sola. Así que me fui para adentro y le escribí esos cuentos a la guagua que estaba en la guata, que es la Pauli, en cuya casa vivo ahora. Mucho después los publiqué y gané premios y todo, pero en realidad los escribí porque sin esa vía de escape me habría ido al tacho, nomás. Simplemente.
FAMILIAS DEVORADORAS
Tanto tu primera novela (Óxido de Carmen) como la última (Jerónima) se tratan de adolescentes sofocadas por sus familias.
−Por familias devoradoras, sí. Sin embargo, en la que escribí a los 70 años –la otra la escribí a los 30− hay vías de escape para el personaje.
Pero queda claro que, en el imaginario de la autora, la familia es un depredador al acecho.
−Bueno, la familia es un zona minada, absolutamente. Es algo muy peligroso, tal vez la célula social más letal que puede existir, y los seres queridos son a veces realmente temibles. Y como la mía es muy extensa, sobre todo la materna, conforman un núcleo muy poderoso. De hecho, libros míos han sido quemados en mi familia, en una ceremonia especialmente dispuesta al efecto, a lo mero Fahrenheit 451. Una cosa medio perversa, digamos.
¿Ceremonia a la que fuiste invitada?
−Desde luego que no. Pero desde la cual me llamaron por teléfono. No, delicioso, habría dado mi vida por haber sido invitada o al menos haber podido mirar, a ver qué se decía.
Del catálogo de horrores que pueden distinguir a una familia chilena, ¿cuál te tocó conocer a ti?
−Me tocó el horror de ser los pobretones de una familia muy poderosa, muy influyente y muy rica. Por lado y lado. Por los Del Río, soy prima hermana de la Malú Del Río, la de El Mercurio [viuda de Agustín Edwards], a la cual no he visto nunca en persona. Y también éramos los pobretones de los Correa, una familia un poco más campesina, pero también muy poderosa. Entonces era una conflagración de grandes grupos de personas, y cuando tú vives tan alerta como lo fui yo en mi niñez y adolescencia, te das cuenta de cómo la vida de tus padres se aplasta y se define en función de esta familia más poderosa. Eso significaba una serie de prohibiciones. No me dejaron estudiar en la Universidad de Chile, no me dejaron seguir la carrera que yo quería…
¿Cuál era?
−Por suerte no me dejaron, porque era Ballet y yo sufro de vértigo postural. Después quería Teatro y tampoco, porque eran todos maricones… Era un lenguaje de permanente imposición. Y cuando salí del colegio me metieron en una cosa espantosa que se llamaba Instituto de Educación Familiar.
¿Qué era eso?
−Un lugar en la calle República donde las familias ponían a las niñas para que aprendieran a ser dueñas de casa. En pleno año 68, yo iba a este instituto donde te enseñaban a hacer un budín de tres colores y a hacer basureros forrados en género con tarros de Nescafé. De manera que me paseaba frenética por el patio, sin entrar a clases, pero tampoco me podía ir. Resistí un mes y simplemente dejé de ir.
¿Y en esa época ya eras lectora, alguien que tenía ideas revolucionarias en su cabeza?
−Era muy lectora y no tenía en mi cabeza ideas revolucionarias, pero sí tenía ideas sobre lo que no quería que fuera una familia. En mi fuero interno, de adolescente, creo que pasé la mitad de mi vida diciendo “no, esto yo no lo voy a hacer cuando crezca”.
¿Qué tipo de cosas?
−Hacerles la cama a los hermanos, hacer el queque los sábados después de almuerzo… toda esa rutina era espantosa. Porque mi mamá trabajaba, cosa bastante inusual, en realidad forzada por los problemas económicos.
¿Y ya existía en el ambiente el cuestionamiento de tu generación a ese orden familiar? ¿O todavía no llegaba?
−Estaba empezando a llegar. Pero a mí me llegó más por escrito. Porque cuando felizmente dejé de ir al Instituto de Educación Familiar y empecé a preparar el Bachillerato –yo di el último Bachillerato y la primera PAA, calcula−, me dio hepatitis. Y en ese tiempo la hepatitis se sanaba estando doce meses en cama.
Leer o morir.
−Leer o morir, tal cual. Entonces ahí me tragué todo: el Reader’s Digest entero, pero también Sartre y Camus, sin saber quiénes eran. Y claro, empecé a comprender que había una pieza del juego que faltaba. Después entré a Pedagogía en Castellano −en la Católica, porque en la Chile no me dejaban− y ahí sí me encontré con otro mundo. De partida, al Instituto de Letras estaba llegando el MIR, que era lo más contestatario del planeta, con el discurso de que Allende era un blando, que estaba en la transaca… Obviamente me enamoré de un mirista y me empecé a ir por ese lado.
Ya no te faltaba atrevimiento, entonces…
−No creas, porque ese ambiente también me enfrentó a decisiones que no me atrevía a tomar. Romper con la familia e irse a vivir en comunidad, por ejemplo. Algunas de mis compañeras de universidad lo habían hecho y les tenía mucha admiración, y mucha envidia. Tampoco me atrevía a fumar marihuana, porque era epiléptica y tomaba un remedio que la tenía contraindicada. O irme a vivir a la clandestinidad, tampoco lo hice. De hecho, pedí un día para pensarlo cuando me convidaron y al día siguiente fue el Golpe.
Bueno, pero tomarse un día para pensar eso vendría a ser normal.
−Sí, pero me quedó siempre esa cosa de no atreverme, como algo ligado a mi personalidad. Creo que me emborraché una vez en mi vida, porque me desesperaba la idea de perder el control de mí misma. Entonces, mis personajes se atrevían a perder el control, se atrevían a emborracharse, a amanecer un día en el Parque Forestal sin saber cómo habían llegado hasta ahí.
¿El miedo a perder el control lo traías de chica?
−Desde muy chica. Justamente porque la falta más grave en mi familia era perder el control. Lo perdí un par de veces por mi epilepsia y fui catalogada altiro como “pal tercer patio”. “No, es rara, le dan estas cosas”. Esa expresión: le dan, “estas cosas le dan”. Yo le tenía horror a eso y horror a que me consideraran loca, porque había varios casos en mi familia cuyas locuras habían sido encerradas en asilos o en la casa misma, pero fuera de la vista de las visitas.
O sea, tu espacio familiar de verdad era medio lúgubre…
−Sí po, era lúgubre. A mi padre, que fue empleado toda su vida, le dio muy temprano un cáncer al cerebro. Y claro, una persona con cáncer al cerebro de repente se vuelve loca, ahí en la casa tomando té. Por lo tanto yo no me atrevía a convidar a nadie a mi casa.
Entonces eran dramas familiares clásicos pero un poco peor, digamos.
−Claro, en versión expresionista alemana, si tú quieres.
En un par de entrevistas de los 90 decías “yo no fui oveja negra, fui oveja loca”.
−Sí, fui oveja loca. La impredecible, la que siempre sale con lo que no hay que decir. Y después, la que escribe. Una de las peores reacciones de mi familia fue cuando publiqué Siete días de la señora K., el año 93. Lo divertido fue el lanzamiento, porque invité a mucha gente y no fue nadie, salvo un amigo cura que llegó con toda la gente del Centro Bellarmino: la presentación de un libro erótico con puros curas en el público. La cosa es que esa edición de la novela traía además unos cuentos. Y en uno de esos cuentos, “Lavaza”, una niña de siete años es violada por un tipo que está trabajando en su casa. Pero al revés de todas las niñas violadas, ella lo disfruta, y empieza a atrincar al violador: que cuándo de nuevo, que cuándo de nuevo, y lo va desesperando. El otro día en Talca me preguntaron cómo me atreví a escribir ese libro en esa época, pero creo que hoy sería igual de violento. Entonces en mi familia esto no fue considerado loco, sino ya demente. O sea, había que tener cuidado conmigo. Llamaban a mi mamá para darle condolencias, me acuerdo: “Pucha, ya se le irá a pasar, paciencia…”. Y se consideró seriamente la posibilidad de comprar toda la edición, pero nadie quiso meterse la mano al bolsillo.
IR AL CHOQUE
Tu última novela conversa con la revolución feminista desde una adolescente del siglo XIX. ¿Por qué te fuiste a esta época?
−Me fui a 1860, 1870, porque ahí está más o menos el origen de mi familia. O sea, lo que hice fue una especie de collage para unir las figuras de mis dos bisabuelos. Y tomé algunas leyendas que rondan en la familia y en el valle Mallarauco, cerca de Melipilla, que es donde estaba el campo familiar al que fuimos mucho de chicos. Ahí mi bisabuelo construyó un túnel −que todavía existe− para sacarle agua al río Maipo, y cómo fue hecho ese túnel es una leyenda que circula por todo el valle. Él se llamaba Patricio Larraín, pero ahí le pongo Pedro.
Terrateniente y senador, ¿no?
−Sí, toda esa parte es real. Entonces, de repente pensé que toda la conformación de esta familia como una ballena que devora a los seres individuales partía desde ahí: la figura de estos dos dictadores familiares que arman y desarman, y alrededor de ellos las abuelas y las tías y todo el coro griego de la opresión y la rigidez. Y me atraía mucho la idea de juntar la historia de esta niña, que elige chocar contra esa familia, con la de los revolucionarios de 1859: jóvenes de alta sociedad −potentados de Chañarcillo− que también se están rebelando contra ese régimen conservador. La Revolución del 59 pasa bien inadvertida en los libros de historia, pero es un momento muy interesante, lo investigué mucho. Lo malo fue que la novela me había quedado de 500 páginas, y como está orientada a un público joven, me pidieron que redujera seriamente ese lado de la historia.
Cuando Jerónima se resiste a que la aristocracia santiaguina le quite su sensualidad y su lado más salvaje, pareciera que escribes esas páginas con mucha envidia de su insolencia.
−Totalmente. Sí, soy yo reclamando por todo lo que me quitaron y afirmando a un personaje que no va a dejar que le quiten eso. Igual se ve obligada a meterse en un corsé, a ir al Teatro Municipal a escuchar la ópera, a una serie de cosas. Pero se las arregla, por ejemplo, para tomar clases de esgrima, cosa impensable para una mujer en ese tiempo. Se las arregla para tener su reducto propio, tiene la audacia para eso.
Lo que no puede evitar es que la disfracen de señorita, con ropa que la hace sentir una estatua. Ahí también se sospecha que escribes por experiencia.
−O sea, a los 15 años yo he pasado tres horas en la peluquería para que me hicieran un moño de tres pisos. Y el vestido mandado a hacer, las pruebas de la modista, son cosas que sufrí, claro.
¿Pero eso ya era un anacronismo de tu familia?
−Para nada, era normal. Y la costurera, de alta clase o de baja, la de Vitacura o la de Brasil, eran instituciones, instituciones rigidísimas. Tres o cuatro pruebas por lo menos, era desesperante, “no se mueva que le va a pinchar el alfiler”. Y además era muy humillante porque aprovechaban de comentar tu cuerpo, contigo pilucha. Que tiene las tetas un poco caídas, o muy grandes, o muy chicas…
¿Las mujeres que te medían?
−Claro, con la mamá presente ahí, diciendo “no quiero que se le vea tanto busto”. No había ninguna libertad. Y me he puesto el vestido de raso, he llegado a la fiesta y he subido al baño a prender la ducha y lavarme la cabeza, porque era imposible estar en esa piel de persona arreglada.
Lo que terminas sugiriendo a través esta niña, como conciencia histórica femenina, es que la transgresión es posible pero siempre va a ser castigada.
−Es que al final ese es mi tema: cómo se anula, o cómo se enfrenta, o cómo se sufre el castigo a la transgresión. Y creo que hoy las mujeres estamos más aptas para enfrentarlo, pero siguen existiendo diversos castigos o discriminaciones o encajonamientos en distintas cajas de huevos.
Pero donde haya sociedad habrá cajas de huevos, para mujeres y para hombres.
−Sí, pero ustedes son muy inteligentes en encontrar el espacio. Hasta el día de hoy, en familias de amigas o de alumnas mucho más jóvenes, yo veo al hombre diciendo “oye, por favor cállense que voy a escribir una cuestión que tengo que hacer”. Y se produce un silencio. Anda tú a tratar de que una mujer logre eso. O sea, yo he escrito hasta batiendo huevos. Uno es al revés, trata de buscar el huequito por dónde meterse para hacer sus cosas, no tiene esa inteligencia para encontrar un espacio y demarcarlo. Eso es maravilloso y se lo aplaudo al género masculino, porque nosotras tenemos que aprender a hacerlo. O quizás estoy siendo injusta y las más jóvenes ya lo están haciendo, no sé.
Fuiste un caso particular de transgresora no valiente, o de una valentía rara, sin el desplante de la mujer que saca la voz donde sea y le da lo mismo.
−No, lo mío es indoor, no es para afuera. De hecho, pasé mucho tiempo luchando con una agorafobia caballa, me daba pánico salir a la calle. Cuando ganó Allende me tuve que tomar medio frasco de coramina para ir con mis compañeros a la Plaza Bulnes, para atreverme a estar entre la multitud. Temblaba de pies a cabeza. Por suerte lo hice, pero fue muy heavy porque me tuve que obligar severamente. Sin embargo había un reducto, el reducto de la escritura, de la frase, en que me atrevía a cualquier cosa. Y creo que lo planteas bien: soy cobarde, pero sé el valor de la valentía. Lo conozco muy bien y lo admiro. Tiene su precio, de hecho uno lo paga en carne, sin embargo vale la pena. Y de repente es la única manera de vivir que uno encuentra.
Cuando es vivir o nada.
−Vivir o nada, eso es: vive o te vas a la mierda. Por eso me gusta Jerónima, esta adolescente que se resiste a ser bloqueada y se la va a jugar hasta el final.
“CÓMO SE ATREVE”
Al escucharte hablar de transgresión y castigo, es inevitable reparar en que tu década de los veinte años (1968-78) agarró justo todo ese arco: la liberación de los 60 y la UP, seguidas del Golpe y los peores años de la dictadura.
−Tanto fue así que, días después del Golpe, yo tuve que ir al funeral del que iba a ser mi pareja, cortado en siete en el camino Pajaritos.
Ah…
−Sí, fuerte…
Ese espíritu que muere el 11 de septiembre se dispersó en muchas direcciones según cada persona. ¿Cómo hiciste tú la bajada de esa pérdida?
−Radicalmente. Me salí de la universidad −porque se había convertido en un colegio−, vendí mi bicicleta y entré al Incacea a estudiar Dibujo Técnico, que en ese momento era la carrera del futuro. Así que trabajaba para arquitectos dibujando puertas, ventanas, elevaciones… Era pésima, soy la peor dibujante del mundo. Tiempo después una amiga me consiguió una pega de digitadora en la Cepal, lo que me permitía mantener la casa porque a mi marido lo habían echado de la administración pública. Y un día me llama Carlos Massad, que era mi jefe, y me dice: “Oiga, usted me cambió este discurso, cómo se atreve”. “Es que le arreglé esa parte porque había una incoherencia”. “Bah, tiene razón. ¿Usted estudió algo relacionado con letras?”. “Sí, pero no me recibí”. “Ah, no, eso yo no se lo aguanto. Tiene permiso para salir al mediodía hasta que se reciba”. Esa fue una suerte, porque así saqué el título y a fines de los 80 me pude ir con una beca a Estados Unidos.
Otra suerte fue que como escritora te fuera bien desde el principio.
−Sí, curiosamente. Y otra suerte fue que en ese tiempo había mucha vida de taller, que era un refugio indispensable para el escritor porque había censura y tú no sabías si te iban a pescar.
¿Qué compañeros de taller tuviste?
−Pedro Lemebel, la Pía Barros…
¿De qué año hablamos?
−Del año 81, más o menos.
¿Y Lemebel llevaba ahí sus primeros cuentos?
−Claro, cuando era Pedro Mardones. Eran unos cuentos geniales que él editaba en trípticos, de esos que se colgaban con cordeles. Ese taller era en Vicuña Mackenna 6, en el departamento de la Pía Barros. Y también había talleres en la SECH, que estaba llena de vida. Valorábamos mucho esos espacios, porque todo lo que oliera a oposición era rápidamente cooptado. Por eso se escribía con mucha metáfora, mucha alegoría, lo cual fue bueno en un sentido y malo en otro.
¿Por qué?
−Porque a veces derivó en el intento de hacer una literatura tan obtusa que no fuera entendida por casi nadie. O de crear mundos demasiado oníricos para aquello que se intentaba mostrar, en contraste, por ejemplo, con el texto más valiente y descarnado que circulaba en ese tiempo que era Tejas Verdes, de Hernán Valdés. Había como un miedo exacerbado, la autocensura operaba heavy.
¿Lo elusivo era más miedo a la censura que moda intelectual?
−Más miedo a la censura, sí. Se admiraba a Genet y a los estructuralistas franceses y todo eso, pero era más lo otro. Por ejemplo, yo tenía un cuento de un dictador sin nombre que convocaba al pueblo para mearlo, y todos me decían “no, por favor guarda ese cuento, rómpelo”. Y Lemebel en ese sentido lo hace muy bien, porque encuentra el reducto exacto desde donde escribir: un mundo que no es de nadie; por lo tanto, donde nadie te va a decir cómo tienes que hablar.
Y cuando publicabas tus libros en los 80 y 90, ¿la palabra feminismo ya era parte del enfoque?
−No, para nada. El feminismo era algo lejano, de otros países. Sí se hablaba de la apertura sexual femenina, al menos en los 90, pero no de luchar por derechos. En ese sentido, encuentro que el grito de ahora está apuntando justamente hacia donde debe hacerlo: hacia todo lo que antes se padecía como silencio.
¿Y existen todavía maridos tan ramplones como el de la señora K.? ¿O eso ya vale como cuadro de época?
−Están viejitos ya, pero todavía existen, te lo garantizo. Yo escribí Siete días cuando viví en Arica, a principios de los 90. Era el lugar perfecto para escribir ese libro, porque había muchas señoras K.
¿Anuladas por el marido?
−Estaba repleto. Y cuando salió el libro, una psicóloga de allá me mostró un kárdex gigante y me dijo: todas estas son casos de señoras K. Pero curiosamente, también fue en Arica donde yo empecé a relacionarme con mujeres. Hasta ese momento casi no tenía amigas, me avenía mucho más con mis amigos hombres. Pero en el norte aprendí la amistad entre mujeres, que es una cosa muy buena, una cosa sólida. Con las realmente amigas… Las conchudeces más grandes se pueden hacer en las etapas intermedias.
Pero las mujeres que tienen más amigos hombres, en general, no resienten tanto esas diferencias de personalidad de las que hablamos antes.
−Es que quizás, más que ser como ellos, yo era una gran oreja, como buena chismosa. Me interesaba mucho ver cómo ellos piensan, cómo afrontan la cuestión.
¿Prefieres el lugar del que mira la fiesta?
−La miro, sí, la miro desde la bisagra, prefiero. Soy bien voyerista.
¿Y el que mira la fiesta siempre va a envidiar al que la vive, o puede preferir ese lugar?
−Si tiene verdadera curiosidad, puede no tener envidia. Yo soy muy fisgona, me interesan todas las conversaciones del metro, daría mi vida por ver todos los WhatsApp que se mandan. Ahora, ¿me gustaría hacer lo que hacen otros, a lo que yo no me atrevo? A estas alturas, desde esta edad, creo que me gusta más ver cómo lo hacen. Pero no aplico eso a mi conciencia social como mujer, porque ahí sí quiero estar donde las papas queman, estar en la fiesta junto con todas, no evaluando desde afuera.
¿Y existe el riesgo de terminar diciendo “esto me pasa porque soy mujer” sobre cosas que en realidad te pasan por ser tú?
−Ah, no pues, porque a mí no me ponen uniforme.
¿Tampoco el de escritora?
−Esa podría ser una etiqueta, pero me la puse yo misma. Y estuve a punto de perderla en la academia, porque trabajaba todo el día como bruta. Así que ha sido muy rico cumplir 70 sacando una novela nueva y las dos que más quiero para ser releídas. Es como un empujón que estaba necesitando: poder confirmar que yo me voy a morir con el lápiz en la mano.
Óxido de Carmen y otras narraciones, Imbunche Ediciones, 2018, 150 páginas
Siete días, Imbunche Ediciones, 2018, 150 páginas
Jerónima, Zig-Zag, 2018, 345 páginas