Cultura
24 de Junio de 2019Adelanto del libro “El secreto de los próceres: La historia de Chile contada desde adentro”
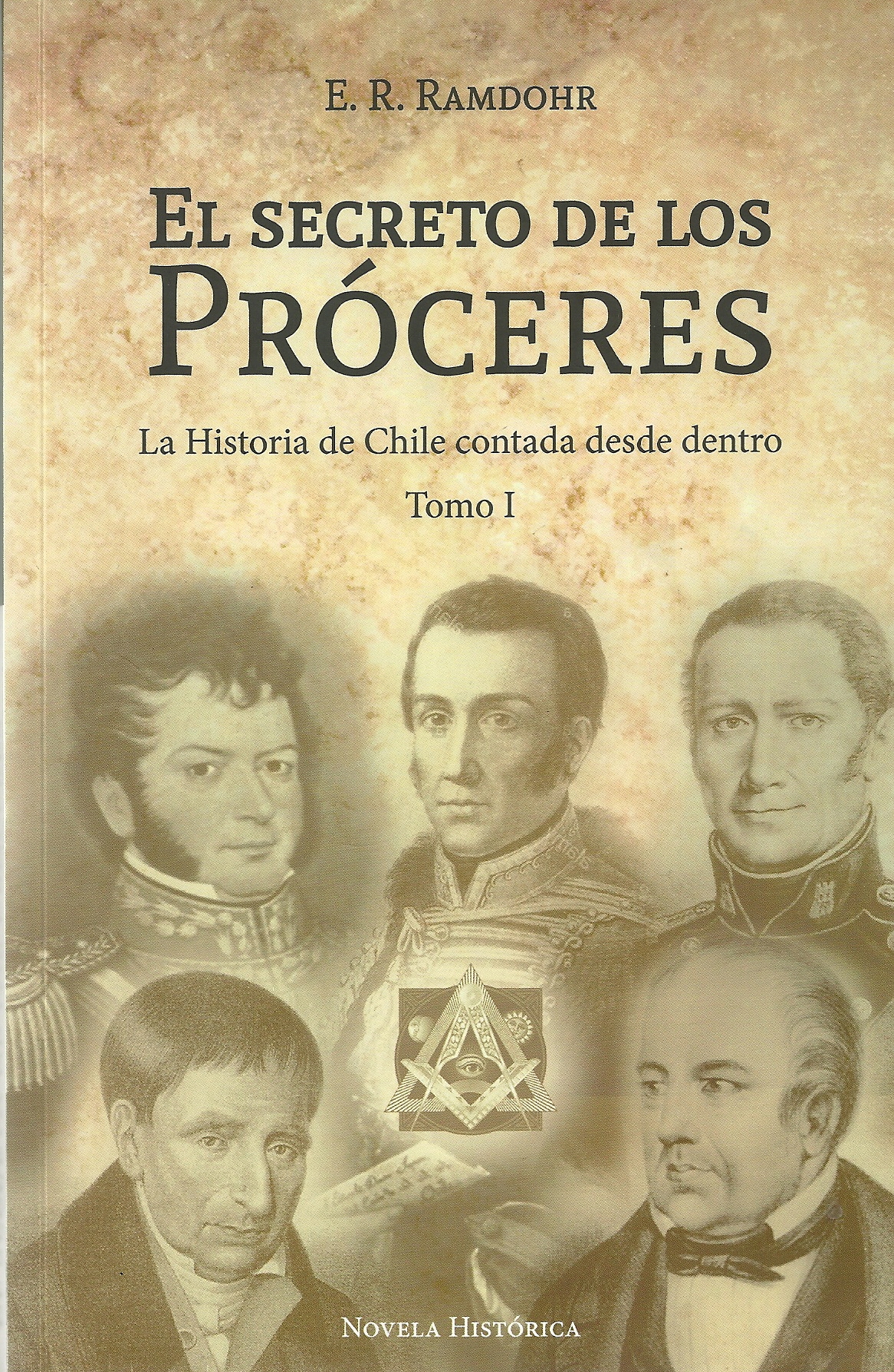
El Secreto de los Próceres es una novela histórica que invita a conocer el origen espiritual de la Independencia de Chile, de la mano del hacendado Luis Manuel García-Lazcano y su sirviente, secretario y confidente, Juan Ramírez. El relato nos adentra en lo que ha ocultado la historiografía oficial y que, por lo tanto, no se enseña en los colegios. Conforman la narración personajes unidos por conceptos originados en la Europa de la Ilustración, que fueron internándose en América Latina, y propiciaron la revolución emancipadora en Chile y en las demás colonias españolas de nuestro continente.

Sociedad Dividida, 1810
El domingo 16 de septiembre de 1810 el patrón congregó a toda la familia para ir a la misa de Novena a Nuestra Señora de las Mercedes una misa de carácter muy especial para toda la alta sociedad. Mientras caminaba, cerrando el cortejo, miraba el perfil de la señorita Trini y apreciaba sus mejillas hundidas y sus labios apretados como en una mueca de dolor. Me sentí culpable, sabía que yo era el motivo de su sufrimiento, pero no había nada que ella o yo pudiéramos hacer. La situación era muy triste. Traté de alejar esos pensamientos que me hacían sufrir y me concentré en observar a los vecinos que caminaban, al igual que nosotros, muy resueltos y animados, hacia la iglesia. Todos los hombres iban vestidos con sus trajes domingueros y las mujeres con sus más delicadas mantillas de encaje negro cubriéndoles el cabello y parte del rostro.
En el frontis de la iglesia había una gran congregación de personas que, era interesante de ver, estaba separada en dos por un callejón despoblado entre ambos lados. Los pro junta estaban al lado izquierdo del pórtico y los anti junta al lado derecho. Salvo unos muy discretos saludos cruzados, no había más conversación entre los de un bando y los del otro. De repente, todos se giraron con curiosidad cuando se detuvo un elegante coche en la mitad de la calle y se bajó de este el señor obispo con un prelado, los dos con sus más finos atuendos ceremoniales. Sin mirar hacia el lado izquierdo, caminaron impertérritos por el callejón e ingresaron apurados al templo. Entonces, desde el lado derecho, entraron detrás de ellos el señor regente de la Audiencia y todos los oidores. Luego entraron, desde el lado izquierdo, todos los miembros del cabildo. Entonces fuimos entrando todos los demás. Las autoridades se habían sentado en las primeras filas a uno y otro lado del pasillo central. Yo me ubiqué disimuladamente quedando parado junto a la pared del lado derecho, más o menos al centro de la nave, para poder observar desde allí a la feligresía.
Entre tres sacerdotes condujeron la liturgia hasta el momento de la prédica, cuando apareció por una puerta lateral el mismo fray José María Romo que había denostado antes a los criollos juntistas. Se produjo al instante una tremenda inquietud entre los vecinos ubicados al lado izquierdo del templo, un murmullo que fue in crescendo amenazaba con alterar la misa, hubo varios que se levantaron como llamando a retirarse, pero al final los ánimos se apaciguaron y todos los ojos se posaron en el cura, ese que era amado por los del lado derecho y odiado por los del otro lado.
—Queridos feligreses —comenzó sus palabras—, todos ustedes, reunidos hoy aquí, representan a lo más elevado de nuestra honorable sociedad. Seríamos ciegos si no advirtiéramos que hay en vuestro seno una división que amenaza con partir en dos el alma de nuestro pueblo. Ese pueblo que ve en ustedes a los guías en este valle de lágrimas gobernado por nuestro bien amado Señor. Unos y otros han invocado razones que creen valederas para apoyar o rechazar un acto que conlleva un desafío al orden establecido por Dios. No deseamos hoy exacerbar vuestros ánimos más de lo que ya están. La postura de Nuestra Santa Madre Iglesia es conocida por todos y solo puedo rogar a la adorada Señora de las Mercedes que interceda ante nuestro Señor para que su comunidad, establecida en esta bella y generosa tierra, sepa encontrar el camino que a Él le sea más querido. Si llega a prevalecer la ruptura del orden establecido y si nuestro amado Dios consiente en que eso suceda, hago votos desde aquí para que el comportamiento de los triunfadores sea magnánimo con los perdedores. Si, por el contrario, la voluntad de Dios logra disuadir a los ya mencionados de su acto, ruego también que los triunfadores de tal caso sean igualmente generosos con sus adversarios.
Desde mi privilegiada posición pude ver que las palabras del fraile habían calado hondo en ambos bandos. No era difícil reconocer el propósito de ellas. Los anti junta se sintieron con el respaldo de la iglesia y de Dios, sin embargo los pro junta sintieron que si tenían éxito en su empresa iba a ser precisamente porque el Señor los había apoyado. Si unos y otros debían seguir con sus posturas cerradas fue para mí una incógnita no resuelta. Yo veía cómo los de un lado y los del otro movían sus cabezas manifestando su extrañeza. Me convencí de que el cura había estado brillante para quedar bien con Dios y con el Diablo.
Pero la liturgia tenía que seguir y probablemente los unos rogarían a Dios en secreto porque se suspendiera el cabildo y los otros, al mismo ser divino, porque se efectuara a la brevedad. A la hora de comulgar se formaron en el pasillo dos filas separadas para recibir la hostia, las que no se mezclaron. Los feligreses de uno y otro lado mantenían sus cabezas inclinadas, lo que era una señal de sumisión, pero también evitaba encontrase con los ojos de los adversarios. Mal que mal eran todos vecinos, se conocían desde siempre y seguirían siendo miembros de la misma comunidad, pasara lo que pasara.
A la hora del Agnusdéi las palabras conciliatorias del cura Romo ya se habían olvidado, haciendo que la animosidad de unos y otros volvieran a crecer. Y cuando se inició la salida de la iglesia los concurrentes se retiraron en tenso silencio por el lado que les correspondía.
Pero, lo que pocos sabían, era que en ese momento ya se estaban repartiendo a lo largo y ancho de la ciudad las esquelas para la participación en el cabildo abierto, las que había sido redactadas por el hermano Joaquín Gandarillas haciendo honor a la sutil hipocresía que rodeaba el hecho:
≪Para el día 18 del corriente espera a usted el mui ilustre señor presidente con el ilustre cabildo en la sala del real tribunal del consulado a consultar i decidir los medios más oportunos a la defensa del reino i pública tranquilidad.≫
El lunes 17 tuvo un despertar intranquilo, nadie se sentía seguro de nada, los de un lado y los del otro usaban artimañas legales y no tan legales para interrumpir o apoyar el proceso que ya estaba en marcha. Esa misma tarde, después de la siesta, fui con mi señor y el tío Pancho a la casa de don Domingo Toro, uno de los hijos menores de don Mateo, donde se reunió un grupo grande de patricios juntistas convencidos de su triunfo, para ponerse de acuerdo en los posibles miembros de la anhelada Junta de Gobierno. Cuando llegamos, estaban todos de pie ubicados en el primer patio y los corredores aledaños. Al centro había una mesa donde estaban sentados el dueño de casa, el licenciado Correa de Saa, el procurador, el secretario del gobernador y dos señores más que yo no alcanzaba a distinguir entre el gentío.
Escuché desde detrás de un montón de espaldas que el licenciado Carlos Correa de Saa decía:
—Señores, por favor, escúchenme, ustedes saben que de acuerdo a la ley esta junta debe tener 1, 3 o 5 vocales. Y, establece el propósito de la ley que en ella se reúnan las voluntades de las instituciones y las personas más representativas del lugar. En estas circunstancias es conveniente que nos pongamos de acuerdo en 5 personas.
—Antes de que sigamos —elevó la voz el alcalde Eyzaguirre—, les ruego tener presente que ninguno de los miembros del cabildo está disponible para estos cargos. Queremos evitar a toda costa que se diga después que hemos propuesto esta junta con el solo propósito de integrarla.
—Dejemos entonces a don Mateo en la presidencia —dijo un señor ubicado bien atrás—, él puede representar al rey.
Todos aplaudieron en señal de aprobación.
—Luego habría que pensar en la iglesia —dijo entonces don Carlos.
—El obispo nuestro que está en Lima, ¿quién otro? —se escuchó a alguien que yo no veía.
Un nuevo aplauso selló ese acuerdo.
—Sería conveniente que las regiones tengan la certeza que alguien los representa —dijo don José Gregorio Argomedo—, yo propongo al señor Juan Martínez de Rozas, quien hoy no está presente, pero que es un ilustre vecino de la ciudad de Concepción.
—Aprobado —se escucharon varias voces al unísono.
—Preocupémonos, además —siguió don José Gregorio—, que los españoles peninsulares dispuestos a aceptar una junta tengan algo que decir en esta. Yo propongo, en tal sentido, al señor Fernando Márquez de la Plata, quien además fue Regente de la Real Audiencia y, de alguna manera, la puede representar.
Con algunas reticencias se impuso la mayoría por aplauso.
—Y, finalmente —dijo don José Miguel Infante—, alguien que represente a los criollos de nuestra ciudad. Se propone para tal efecto a don Ignacio de la Carrera, quien además es militar y puede representar al ejército español.
Nuevamente hubo cuchicheos y opiniones divergentes, pero al final fue aceptado por la mayoría.
—Señores —tomó de nuevo la palabra don Carlos—, les voy a pedir, por último, que elijamos a otras dos personas por si alguno de los nombrados se desistiere.
Se repartieron trozos pequeños de papel y todos pusieron en ellos sus preferencias. Una vez hecho el recuento, en horas muy tardías, quedaron elegidos los señores Joaquín Gandarillas y Juan Enrique Rosales, ambos pertenecientes a nuestro grupo secreto.
Cerca de la medianoche, finalmente, se había dado por concretado el propósito de la reunión y todos se pudieron ir a casa. Los ánimos eran curiosos de observar, yo notaba que en todos los asistentes había una especie de efervescente tranquilidad, todos dispuestos a mantener la seriedad para no desvirtuar la solemnidad de lo que se había hecho. Muchos aún albergaban dudas respecto del resultado del cabildo abierto, pero las ilusiones los hacían sonreírse temerosos. Yo me reía para mis adentros, reconocía la astucia de los hermanos masones, habían propuesto a don Mateo, quien estaba senil, al obispo Martínez de Aldunate, en condiciones similares, y a don Ignacio, con más de 80 años. Por otro lado, habían puesto al hermano Juan Martínez de Rozas, un hombre de gran sabiduría y capacidad de convicción. Y si alguno fallaba, estaban allí los hermanos Gandarillas y Rosales para reemplazarlos. El único que podía representar la voluntad de los realistas era don Fernando Márquez.
—Vamos, apuremos el tranco —dijo Manolo— quiero llegar a tomarme una jarra de vino, tenemos que celebrar.
—Estoy en ascuas —exclamó el tío—, ¿qué mierda va a pasar? ¿Qué piensas tú, Juancho?
—Se va a ganar —dije sin alterarme—, ya está todo cocinado, los juntistas somos muchísimos más que los otros.
—Así se dice, muchacho —rio el tío—, siempre adelante, optimismo inclaudicable, así debe ser.
—Y si nos resulta la artimaña —comentó Manolo—, va a ser perfecto, el tata está en las últimas, ya no entiende nada, y el obispo está igual. Con eso podemos dominar la discusión al interior de la junta.
—Sí, su merced —dije—, ha salido todo a pedir de boca.
—Juancho, te vas a tener que tomar unas buenas cañas de vino — dijo el patrón—, yo te obligo.
***
Complot Perfecto, 1810
El día martes 18 de septiembre de 1810 va a quedar para siempre en mi memoria, no por haber estado presente en el vórtice mismo de los acontecimientos, sino porque las ideas y los ideales que había empezado a conocer y abrigar ya a la edad de 14 años, habían encontrado un enorme y maravilloso derrotero por el cual introducirse en el alma de nuestra sociedad arraigada en el pasado. Al menos eso pensaba yo. A temprana hora me preocupé de despertar a mi señor y al tío para que fueran a cumplir con su deber cívico, cada uno de ellos cargando su esquela como un arma al cinto. Yo los quise acompañar para comprobar en primera persona cómo estaba el ambiente. Partimos minutos antes de las nueve de la mañana y, al llegar a la esquina de la Calle del Rey con la Calle de la Merced, nos encontramos con una multitud de hombres rodeando al cortejo de los miembros del cabildo que acompañaban a don Mateo hacia el salón del Consulado. Frente a este ya estaba reunido un enorme grupo de vecinos deseosos de participar en el cabildo abierto. La plazuela estaba rodeada de soldados y estos sólo dejaban entrar a quienes tuvieran en su poder una esquela, de manera que yo me quedé allí y decidí observar a todos los que estaban siendo, junto conmigo, testigos invisibles de la historia.
Me giré en varias direcciones y vi que a mi lado había un sinnúmero de hombres de todas las clases sociales. Las mujeres eran solo unas pocas, aquellas cuyo negocio parecía estar destinado a fracasar durante ese día. Nadie estaba interesado en hacer compras de ninguna índole, solo el evento político a puertas cerradas motivaba la máxima curiosidad, eso creía yo.
—¿Qué opina usted, vecino? —escuché que le decía un señor bien trajeado a otro de su misma clase pudiente.
—Estoy muy enrabiado porque no me llegó invitación —respondió este—, no sé con qué criterio mandaron estas.
—Se aseguraron de que les llegaran a quienes votarán por la junta
—le contestó el otro con bastante indiferencia—, ¿usted habría votado a favor?
—No lo sé, qué quiere que le diga, he escuchado al cura de mi parroquia y me da mucho miedo ir en contra de la opinión de la Iglesia, no vaya a ser cosa que el Altísimo me mande un castigo.
—¿De dónde que salió tan temeroso, vecino?
—¿Y a usted no le preocupa que la Inquisición esté tomando nota de quienes votan a favor o en contra?
—¿La Inquisición? —recapacitó el primero—, vaya, no había pensado en eso, suena peligroso, ¿no?
Me alejé de ellos y, a no más de 15 pasos, había un grupo de tres artesanos, a quienes se reconocía por sus mandiles de cuero muy sucios:
—¿Y qué se preocupan tanto? —comentó el primero—, si aquí no va a cambiar nada. Si hasta ahora el poder lo han tenido los españoles del gobierno y de la Audiencia, ahora se lo van a disputar los señoritos ricos.
—¿Pero a usted no le importa lo que pase en Chile? —lo picaneó el segundo.
—¿Qué es Chile, amigo mío? —preguntó el tercero—, un gran terreno que se disputan el rey de España y los hacendados de aquí, nada más.
—Pero algo tendrá que pasar —volvió a la carga el primero—, en algo tendrá que cambiar la vida en esta provincia.
—En nada —dijo el tercero—, nosotros seguiremos haciendo zapatos y sombreros para quién tenga plata para comprarlos. Eso no cambiará nunca.
—Ni creo tampoco —intervino el segundo— que, con o sin junta, los de arriba alguna vez vayan a preocuparse de nuestras necesidades y nuestros anhelos.
—Muy cierto, amigo, volvamos a nuestros talleres mejor, aquí no ganamos nada.
Seguí mi ronda y más allá había un grupo de criados que había acompañado a sus señores hasta allí. Estaban conversando sobre el roto Quintrapán, al que nadie le podía ganar en las carreras a caballo. Anteayer había ganado todas y se había echado una buena plata al bolsillo y eso causaba mucha envidia. Esta vez fui yo quien quise sonsacarles alguna opinión sobre lo que estaba pasando.
—¿Qué está pasando? —me remedó el primero— muy simple, los señoritos le van a quitar la tierra al godo mayor, nada más.
—¿Pero a ustedes no les importa? —les pregunté.
—¿Y quién erí’ vos para andar preguntándonos estas cosas?, si erís igual que uno, no más.
—Cierto —dije—, tení’ toitita la razón, pero está quedando la media cagada allá adentro. Si tú fuerai el rey, ¿te gustaría que te lo quitaran todo?
—¿De qué estai hablando?, metido a gente, ¿qué tenemos que hacer nosotros en peleas de perros grandes? —dijo uno con mala cara.
—Además —intervino otro—, ¿tú creí’ que a nosotros nos va a cambiar en algo la vida? Aquí no va a pasar nada, haya junta o no haya junta, los patrones nos van a seguir dando órdenes y tratando con la punta de los pies. ¿O no?
—Cierto —convinieron varios.
—Pero algún día podría cambiar eso —insistí yo—, ¿no saben acaso que hay un país donde todos ciudadanos, de todas las clases, eligen a los que gobiernan?
—¿De qué estai hablando malo de la cabeza? —me recriminó con ira uno de ellos—, ¿hai visto alguna vez que los ricos dejen que los pobres les digan lo que tienen qué hacer? Antes muertos.
Muy defraudado de lo que había escuchado, enfilé mis pasos hacia la casa. No me podía hacer a la idea de que esos ideales, que sonaban tan bien, pudieran tener tan poco asidero en las personas pobres. Y poco instruidas, agregué, ese es el gran problema. Si llegamos a ganar esta pasada, recapacité, va a ser algo fuera de serie, va a ser como la Revolución Francesa sin ningún populacho que la respalde. Va a ser una especie de juego de salón donde dos poderosos intentan ganar con astucia los cuadrados blancos y negros.
—Hasta cierto punto —pensé en voz alta mientras caminaba sin mirar—, si ganamos, va a ser como haber ganado al ajedrez jugando con dos figuras blancas contra todas las negras. Solo porque pillamos al rey negro abatido en el piso es que habremos podido ganarle.
Lo que había escuchado de todos esos hombres de mi clase me causó gran amargura, de repente sentí que yo me había involucrado en una lucha que no me correspondía. ¿Quién era yo para estar haciéndome cargo de cambios sociales que discutían los acaudalados? ¿Qué pretendía ese tal Rousseau diciendo que todos teníamos los mismos derechos? Eso era una tontera, siempre iba a haber ricos que iban a mandar sobre los pobres. Eso no iba a cambiar nunca.
Apenado me senté sobre los grandes leños en el patio y me puse a observar como el Bicho y el Negro Joaquín hacían sus tareas sin tener la más mínima idea de lo que estaba pasando a menos de un cuarto de legua de allí. Era demasiado triste. Quise haber estado en Santa Lucía al lado de la Tela y junto a mi muchacho, lejos, muy lejos de esa pequeña y provinciana gresca por el poder.
***
Triunfo de la Astucia, 1810
—¡Juancho, ven, atiéndenos! —escuché desde mi pequeño feudo privado como gritaba el patrón.
Por su ánimo deduje de inmediato que la lucha estaba ganada. Corrí hasta la bodega de vino y llené dos grandes jarras para llevarlas de prisa al primer patio, donde ya se estaba congregando una gran cantidad de señores que copaban todo el espacio disponible. Me di cuenta que el poco vino que llevaba no iba a apagar la sed de tantos exaltados, de manera que corrí de vuelta y les pedí al Bicho y al Negro Joaquín y, además, a la Rosita y la Rosaura, que tomaran todas las jarras disponibles, las llenaran y las llevaran para adelante.
El tío había corrido el escaño de madera hasta el centro del patio y se había subido arriba:
—Esperen un solo minuto, ya tenemos a un regimiento cargando combustible —exclamó riendo—, vean, ya vienen entrando, Rosaura, apúrese pues, mija, entregue las copas primero, después sirve.
Estaban todos enloquecidos, las risas eran estridentes y las sacudidas de manos, las palmoteadas de espaldas y los abrazos prolongados se repetían en todos los extremos del patio. Mientras servía apurado a los asistentes vi que misiá Charito se asomaba muy asustada y que la señorita Trini me sonreía desde la puerta de su habitación. ¿Qué hago en esto?, pensé. Atiende imbécil, me respondí, eso es lo que tienes que hacer.
—¡Un salud por el tata! —exclamó Manolo parado sobre el mismo escaño al lado de su tío.
—¡Salud! —gritaron todos.
—Y por los demás también —gritó alguien perdido en la multitud.
—¡Salud! —repitieron todos.
La algarabía duró alrededor de dos horas, mientras hubo vino, y luego se fue apagando hasta que los eufóricos vecinos se empezaron a ir a sus casas. Cuando el último hubo salido, el Humberto cerró el portón. Entonces vi que el patrón y el tío se echaban sobre el escaño que aún permanecía donde mismo y sus sonrisas parecían no querer amainar.
—Quiero comer —exclamó Manolo—, y harto, en todo el día no hemos comido nada. Juancho, avísale a la Nicolasa que caliente y mande servir.
Fui a transmitir las instrucciones y volví más tarde al comedor a servir las copas, lo de siempre. Se allegaron a la mesa todos los miembros de la familia y misiá Charito miraba a Manolo como exigiéndole que contara.
—Cuando llegamos —partió diciendo este— tuvimos que mostrar nuestras esquelas y solo así nos dejaron entrar. Como dos horas se demoró el trámite hasta que los 450 vecinos estuvimos debidamente registrados.
—Y recién entonces —siguió el tío Pancho—, como a las 11 de la mañana, entró don Mateo con su manera ceremoniosa. Se acercó a la mesa, colocó sobre ella la insignia del poder y dijo a los asistentes, a manera de explicación, estas breves palabras: ≪Aquí está el bastón; disponed de él y del mando.≫ Y dirigiéndose en seguida a su asesor, don José Gregorio Argomedo, que se hallaba a su lado, añadió: ≪Significad al pueblo lo que os tengo prevenido.≫
—En ese momento nuestro amigo Argomedo se apoderó de la palabra y con gran finura, sin decir nunca las cosas por su nombre, fue convenciendo a los asistentes de la necesidad imperiosa de elegir una junta de gobierno.
—Y después de ese —dijo el tío— le tocó su turno a nuestro otro amigo, José Miguel Infante, el procurador. Este, como siempre lo hace, dio una clase magistral respecto del derecho y la obligación que teníamos los miembros de este pueblo chileno de formar junta.
—Sí —siguió Manolo—, nuestro buen amigo es un maestro, casi al finalizar dijo: ≪Señores europeos, estad firmemente persuadidos que hombres inicuos han sido los que han procurado sembrar discordias con el fin de haceros oponer al justo designio de los patricios. El ánimo noble y generoso de estos no propende a otra cosa que a mantener una unión recíproca…≫
—Con eso la asamblea se exaltó —dijo el tío—. Cuando terminó sus palabras se alzaron verdaderos gritos enardecidos entre la concurrencia: ¡Junta queremos!, exclamaban sin refrenarse.
—Bueno, ¿y eligieron una junta? —preguntó José Pedro sin mucho interés.
—Sí pues —contestó Manolo— fue insoslayable, parecía no haber nadie en la sala que se opusiera. De manera que el procurador indicó las condiciones que debía cumplir esta, las mismas que nosotros ya habíamos discutido en varias oportunidades.
—¿Y quiénes fueron elegidos? —preguntó la señorita Trini.
—Te cuento, hija —dijo el tío—, a la cabeza, de presidente, quedó don Mateo; de vicepresidente el obispo Martínez de Aldunate; luego seis vocales, don Fernando Márquez de la Plata, don Juan Martínez de Rosas, don Ignacio de la Carrera, don Francisco Javier de Reina y don Juan Enrique Rosales.
—Y, lo mejor —agregó Manolo sonriendo sibilino— es que dejaron de secretarios a don José Gregorio Argomedo y a don José Gaspar Marín. Con eso tenemos cuatro miembros de nuestro grupo de amigos en la cúpula misma del gobierno.
Los patrones estaban terminando de cenar cuando se escucharon fuertes golpes en el portón. Como el Humberto ya se había retirado, partí a ver quién era. Al abrir la ventanilla pude ver al otro lado a don Bernardo Vera y Pintado riendo alegre:
—Juancho, dile a tus señores que la ciudad está de fiesta, que salgan a la calle.
—¿No quiere pasar, su merced? —le pregunté.
—No, diles que los espero en la esquina de la plaza, pero que vengan.
De vuelta en el comedor informé lo que se me había encomendado y todos, con excepción de misiá Charito, partieron a abrigarse para enfrentar el frío de la noche santiaguina. Yo también hice lo mismo y salí detrás de ellos. En todas las casas se habían instalado más antorchas de lo habitual y se habían colgado pendones y banderas de diversos orígenes. La gente caminaba en grupos y reía con una algazara pocas veces vista. El desánimo que me había provocado la conversación con los criados en la mañana pareció desaparecer, pero, por el contrario, me hizo sentir una incertidumbre difícil de enfrentar. ¿De dónde salía toda esa gente que parecía tan involucrada con los hechos acaecidos? ¿Habían entendido cuál había sido el triunfo de los patricios criollos? ¿Se hacían ilusiones de un Chile renovado? No tenía las respuestas. Por ahora para mí lo más importante era haber abierto un orificio por el cual se podrían introducir los avances sociales que ya se conocían en la Europa desarrollada. Y eso me ponía feliz.
Cuando llegamos a la plaza, pudimos advertir que en el palacio del antiguo gobernador García Carrasco había también una profusa iluminación, pero lo que más me sorprendió y que nunca pude entender, es que además había contratado una banda de música que tocaba a todo dar en el picadero alegrando a toda la concurrencia de la plaza.
Después de un par de horas de algarabía todos nos fuimos a la cama habiéndonos sacado un enorme peso de encima. El acta de la junta del cabildo abierto había satisfecho a moros y cristianos, a excepción de la Real Audiencia:
≪…Todos los cuerpos Militares, Xefes, Prelados, Religiosos, y Vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre del Señor Don Fernando Séptimo a quien estará siempre sujeta conservando las autoridades constituidas, y empleados en sus respectivos destinos…≫
***
Planificando Acciones, 1810
Todos nos habíamos ido al descanso pletóricos de felicidad esa noche del 18 de septiembre, pero yo intuía que mis patrones y todos los miembros de la cofradía secreta debían estar devanándose los sesos pensando cómo iban a transformar sus objetivos en realidad. Ellos sabían que tenían cuatro hermanos allí, en la más alta esfera del poder, sin embargo, no estaban solos, había otros que no abrigaban la misma filosofía libertaria del espíritu. A ellos habría que convencerlos o pasarlos por alto con gran astucia. Hacía ya tiempo el tío Pancho les había hecho ver que debían satisfacer los anhelos de los diferentes grupos para poder introducir, casi de contrabando, sus propios objetivos. Y eso, desde luego, no sería fácil de ejecutar.
Ya el miércoles 19 mi señor me pidió citar a todos los miembros para el jueves a un trabajo y un posterior ágape. Durante el primero elevarían, supuse yo, sus agradecimientos al Supremo Hacedor por el buen resultado de los acontecimientos. Durante el segundo podrían pensar en las acciones futuras.
Con el rigor de siempre, todos los miembros llegaron a la hora prefijada y se saludaron exultantes. Luego, mientras ellos sesionaban, yo me encargué de preparar el ambiente para la celebración posterior. Preví que habría muchos brindis que requerirían muchos litros de vino tinto de la casa. Revisé que la mesa estuviera bien servida y fui donde la Negra Nicolasa para confirmar que la cocina estuviera en perfecta marcha, que las carnes se estuvieran asando y los guisos cocinando.
Cuando, horas más tarde, hubieron pasado a la mesa y se hubieron tomado los primeros sorbos del buen vino de guarda, don Francisco José García-Lazcano, el tío Pancho, como superior del grupo, se levantó sonriente y dijo:
—Hermanos, antes hemos agradecido, invocando a nuestro espíritu, por la gran fortuna que se nos ha dado en este continente de poder comenzar a construir una sociedad nueva bajo el alero de nuestros ideales. Pero esto no será fácil y es nuestro sacro deber comenzar ya a elaborar los planes para que nuestras aspiraciones se vean materializadas antes de que circunstancias externas puedan impedirlo. Los invito a brindar por lo que ha sucedido y por el hecho de que cuatro hermanos representarán nuestras ideas en la primera junta de gobierno de Chile, por el hermano Juan Martínez de Rozas, quien, estando en Concepción, aún ni se ha enterado de la buena noticia, y por los hermanos Juan Enrique Rosales, José Gregorio Argomedo y José Gaspar Marín, aquí presentes, quienes tendrán una ardua tarea. Salud por ellos.
—Salud —dijeron todos los demás alzando sus copas.
—Ahora la parte espinosa, queridos hermanos —siguió el tío—, de la noche a la mañana el poder, que estaba en manos del rey y su aparato colonial, se nos ha traspasado a los ciudadanos de esta provincia. Esta, de facto, es una forma de democracia republicana en que el pueblo deberá señalar su destino. Ni el presidente Toro Zambrano, ni el vicepresidente Martínez de Aldunate, como tampoco los otros vocales van a tener muchas ideas de cómo imprimirle a la junta el sello reformador que nosotros anhelamos, de manera que seremos nosotros, quienes tengamos que elaborar los planes para su quehacer.
—Será nuestro primer deber —dijo don José Miguel Infante— proveer a las nuevas estructuras de gobierno de un soporte ético. El poder no debe llegar a los caudillos de siempre, cuyo único propósito es someter a la población. Es menester que elaboremos dentro de breve algún tipo de constitución que ponga los límites a los gobernantes. Nuestra orden, cuyo norte anhelado es el perfeccionamiento moral del hombre y la sociedad, es la llamada a delinear este código moral.
—En tal sentido —se incorporó mi amo—, yo quisiera proponer que formemos una comisión de peritos que elabore en un plazo cortísimo un plan de gobierno.
—Sí —intervino don José Gregorio Argomedo— yo sugiero que, al margen de las contribuciones de todos nosotros, sea alguien que tenga ‘buena literatura’ quien redacte el plan y lo presente a la junta como persona natural, de manera que no se pueda atribuir a intereses de grupo.
—Yo propongo al doctor Juan Egaña para este encargo —dijo don Manuel de Salas señalándolo con el dedo—, tal como lo conozco, me parece que es la persona idónea.
—Sí, de acuerdo —dijeron varios al unísono.
—No nos olvidemos —dijo el tío— de lo que hemos acordado antes, debemos encauzar acciones que satisfagan a todos, a los vecinos poderosos, a los militares, a las regiones, al clero y… a nosotros. Nuestros ideales terminarán por beneficiar algún día a la sociedad en toda su extensión.
—El ejército, hermanos —intervino muy serio el capitán Mackenna—, es fundamental. Vean ustedes lo que pasó en Quito y en Charcas. No crean por un minuto que el virrey va a reconocer a esta junta. Y tenemos que prepararnos para ir a la guerra contra sus regimientos, eso denlo por hecho.
—Es muy cierto —reconoció don Gaspar.
—Y esto requerirá mucha plata —afirmó el capitán Mackenna—, lo que significa que deberíamos ya empezar a pensar de dónde podrá salir aquella. Yo les digo, aquí y ahora, que nuestro ejército está en la inopia. No tenemos armas, no tenemos uniformes, nos faltan oficiales entrenados y no tenemos plata para pagar sueldos, de manera que es por allí por donde tenemos que comenzar.
—Entonces tendrá que ser usted mismo, querido hermano Mackenna, quien elabore un plan para restaurar la fuerza del ejército — dijo don José Gregorio.
—Y sería bueno que lo haga a la brevedad, hermano —intervino el procurador Infante—, porque en el cabildo hay molestia y preocupación, ya que se ha filtrado que algunos miembros de la junta, con apenas un día en el poder, estarían pensando en instalar un nuevo regimiento y de seguro nos van a pedir plata para eso.
—Hagamos una cosa sabia —dijo don José Gregorio Argomedo—. Si eso sucede, usted hermano Infante presenta una queja a la junta por estar pidiendo plata sin tener pensado un plan general. Y entonces el hermano Rosales, como miembro de esta, y nosotros como secretarios, presionamos al resto para que se le encargue al cabildo que confeccione dicho plan. Ganamos unos días y el hermano Mackenna puede presentar su plan.
—Es harto trabajo —dijo el capitán—, me gustaría contar con el apoyo del hermano Egaña, que es bueno para la redacción y del capitán José Samaniego, que no pertenece a nuestro círculo, pero que es muy versado en el mundo militar.
Yo los observaba con el alma inquieta, la conversación seguía llena de planes futuros y con innumerables brindis por el momento presente.
Era una circunstancia cúlmine en el devenir de nuestras vidas, en que los altos ideales de la orden vislumbraban su materialización. Y parece que los brindis fueron demasiados, ya que pude constatar más tarde que varios de los asistentes se fueron tambaleantes a sus casas. Tuve, mientras observaba a los hermanos masones en su alborozo, una impresión de dulce y de agraz, por un lado, me llamaba a ser parte de esa alegría y, por el otro, me decía que yo era un advenedizo, que no tenía derecho a compartir los sentimientos de ellos.
*
Al día siguiente le pedí autorización a mi señor para ir al campo ese fin de semana:
—La Tela está por dar a luz —le dije—, es importante que vaya.
—Anda, hombre por Dios —me dijo riendo—, no puedes faltar en este momento. Y vuelve recién cuando la Tela se haya mejorado.
—¿Alguna razón para el ministro? —le pregunté.
—No, nada en especial…, que tenga un ojo sobre las siembras de trigo, eso dile.
Así que no esperé ningún momento más y partí con mis dos jumentos al galope tendido hacia la hacienda. Y efectivamente mi mujer estaba en capilla. Las madres estaban junto a ella dándole ánimo, de manera que solo le di un beso y luego tuve que esperar afuera en compañía de mi padre y del ministro. A las siete y media, después de un largo y difícil parto, salió mi suegra con la guagua en alto y riendo con lágrimas en los ojos:
—Es niñita —exclamó— y llevará los nombres de sus dos abuelas, ¿qué tal?
—¿Y a mí nadie me pregunta? —dije yo entre extrañado y sonriente.
—Usted, yerno, les pone los nombres a los hombrecitos, su mujer a las niñitas, eso es lo que corresponde.
—¿Puedo ver a la Tela, suegra?
—Espera un poco, Juancho —contestó—, quedó muy cansada, tu madre la está atendiendo.
—Bueno, yerno —dijo mi suegro—, entonces nos vamos los tres a la bodega a probar esos vinos del año antepasado, que fue tan re bueno.
—Benaiga estos hombres —dijo mi suegra sacudiendo la cabeza—, si no les falta motivo para emborracharse.
—No diga eso, comadre —rio mi padre—, nosotros nunca nos emborrachamos, solo nos alegramos, eso usted lo sabe.
—Clarito que lo sé compadre, deje que me muera de la risa —rio ella.
Me quedé hasta el lunes en la mañana y, aunque Auristela estaba
adolorida y un poco nerviosa, logramos compartir unos minutos de gran intimidad. Los cuatro, con el Juanito, permanecíamos en el dormitorio durante horas mientras las dos señoras se encargaban de todo. La Luisa Marina chillaba cada vez que le daba hambre, pero luego dormía plácidamente. Era de tez mate y cabello negrito, exquisita.
Finalmente me despedí de mi mujer y la dejé al cuidado de sus dos madres, que tanto la querían. Y yo me fui sin gran apuro de vuelta a Santiago. A decir verdad, me habría quedado más, pero sabía que el patrón me necesitaría mucho en esos días. Una y otra vez me preguntaba si el haber seguido siendo su lacayo había sido una buena idea. Yo no era esclavo y habría podido decidir el vivir en otra parte y trabajar en otra cosa. Así podría haber llevado una vida tranquila como toda la gente del campo y podría haber estado todos los días de Dios con mis seres que tanto amaba. Sin embargo, una vez que la mente se ha llenado de ideas, es muy difícil prescindir de una vida intelectual palpitante. Y ese era mi caso, yo ya estaba demasiado comprometido con el proceso histórico que se estaba viviendo delante de mis narices, sabía que con mi contribución silenciosa se iban trazando los planes que estaban fructificando. Yo, en mi alma, había dejado de ser el peón Juan y había pasado a ser el filósofo invisible.
***
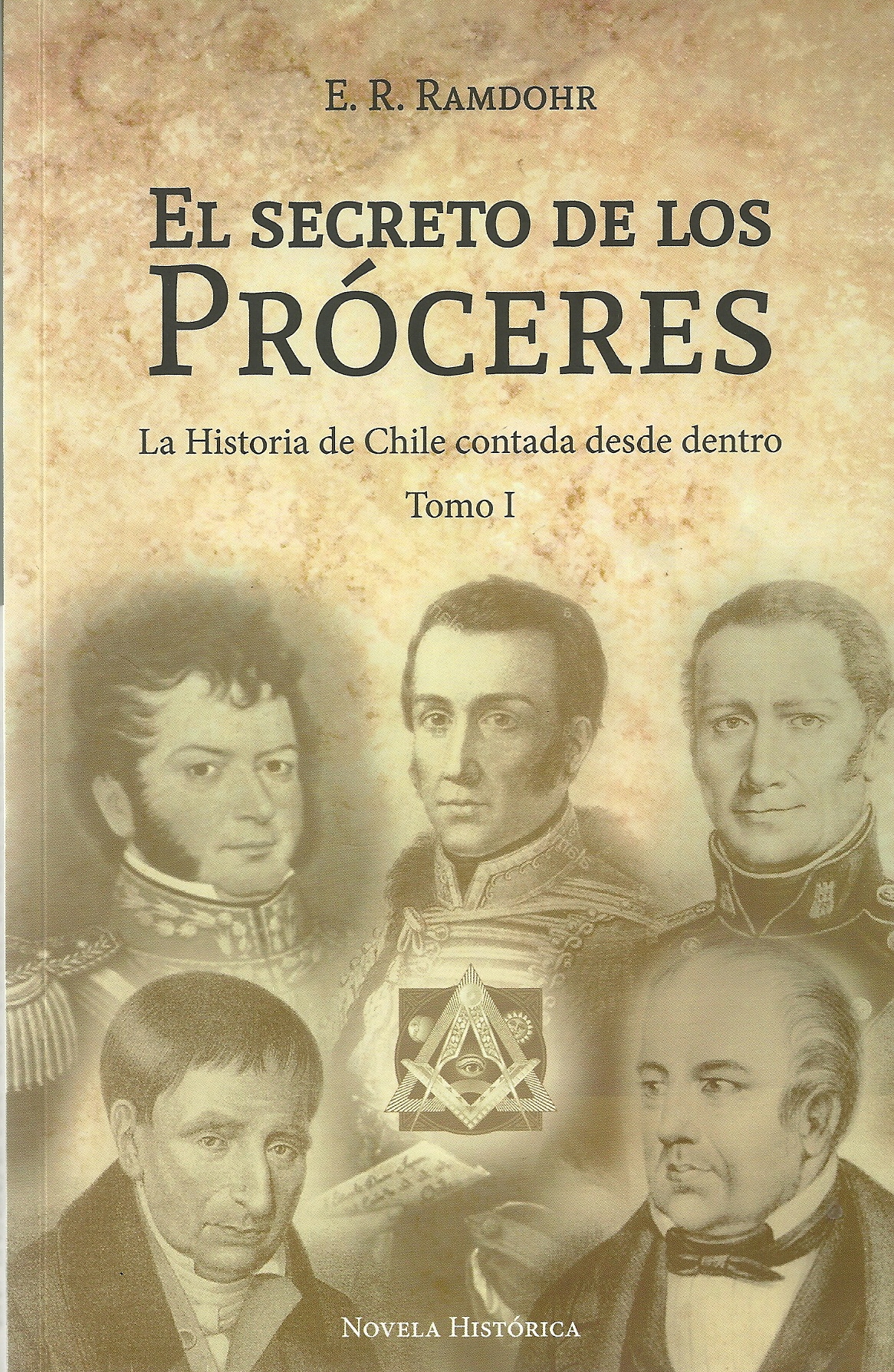
Libro: El secreto de los próceres. La historia de Chile contada desde adentro
Autor: Erwin Ramdohr
425 páginas
*Si te gustó este adelanto, participa por un ejemplar de este libro en nuestro Instagram @theclinic_cl






