Opinión
18 de Julio de 2017María José Ferrada, escritora: “No por haber crecido en dictadura tuvimos todos una infancia triste, eso no es verdad”

Reconocida por sus cuentos y poemas para niños, publicar su primera novela “para adultos” la ha sometido a otro tipo de escrutinio, de ceño más fruncido. Y si bien casi todo han sido aplausos –y las ventas ya obligaron a una segunda edición–, el hecho de que “Kramp” (Emecé) evoque su infancia en los años 80 la inscribió de inmediato en la “narrativa de los hijos de la dictadura”, catálogo al cual no pretendía sumar un nuevo producto. Para María José Ferrada (Temuco, 1977), se trataba de contar la relación de una niña con su padre, compañeros de ruta en el insólito mundo de los vendedores viajeros que prosperó hasta los años 90, cuando el comercio a gran escala y la aceleración del tiempo se llevaron por delante algo más que una forma de ganarse la vida. En esta entrevista habla de padres con derecho a fracasar, de niños con derecho a pensar y de una generación –la suya– que está pagando los costos de haberse plegado sin objeciones al exitismo económico. También explica por qué es tan difícil llevar la poesía a los colegios.
Daniel Hopenhayn

Omo, Rinso, Sedal, condimentos Gourmet, colonias inglesas y otro sinfín de productos vendió el padre de María José Ferrada a las tiendas y almacenes del sur de Chile. El personaje de su novela viaja de pueblo en pueblo ofreciendo los productos ferreteros de la marca Kramp: serruchos, tuercas o martillos que para su hija de siete años son también los elementos que componen la armonía del universo, perfectamente organizado por el Gran Carpintero. Un dios a su medida que, por ejemplo, colgó a este mundo del cielo con tachuelas de tres pulgadas que el común de los mortales confunde con estrellas.
Pero no todo en “Kramp” es inocencia. Padre e hija llevan su complicidad al punto de manipular a sus clientes con estrategias desvergonzadas, basadas en el talento de la niña para simular caritas de pena que obliguen a la compasión. Así, embusteros y felices, cada día salen en la Renoleta –en dirección al colegio, según cree la madre– a recorrer caminos, llenar el mundo de tornillos y compartir en cafeterías con sus colegas de oficio, igualmente encantadores y ladinos.
–Yo partí escribiendo esta novela para contar la historia de los vendedores –cuenta Ferrada, dedicada a la literatura infantil desde que tenía 18 años y se puso a escribir cuentos para su hermano de tres–. Conviví mucho con ellos, porque me encantaba acompañar a mi papá, y era un mundo muy insólito. Pero cuando empecé a escribir me di cuenta de que no: era la relación con mi papá.
Hay poca literatura sobre la relación padre-hija. Se escribe más sobre relaciones padre-hijo o madre-hija.
–Es verdad. Quizás sea porque uno escribe sobre lo que le genera más conflicto, y la relación padre-hija tiende a ser más sencilla. Pero yo no tengo ese típico conflicto de la hija con la madre. De hecho… es medio ridículo contar esto, pero me preocupé de explicarle a mi mamá por qué hice una novela sobre mi papá y ella no sale: “Es que contigo tengo una relación muy normal, pero el papá es súper pastel, entonces literariamente es más interesante, qué querís que haga”.
El papá es súper pastel, pero la hija de la novela lo admira igual.
–Es que uno idealiza a su papá. El papá es fantástico, lo perdonas todo el tiempo, aunque sea un gil. Yo me cuestiono mucho eso, el perdón a los otros… No, no el perdón, sino que poder decir “yo sé cómo eres tú, tienes muchos errores, y está bien, no nos estamos vendiendo ni una pescada aquí”. Por eso no quería que él quedara como un súper padre, porque para mí está bien que no sea un súper padre. Igual, cuando terminé la novela, le dije “si hay algo que te molesta, lo sacamos”. Pero como es tan egocéntrico, él feliz, “¡no, me encanta, me encanta!”. Le fascinó eso de ser el protagonista de una novela.
Junto a sus amigos vendedores…
–Obvio, feliz. Pero también le dio pena el final. Me decía “claro, si estaban todos muriéndose”. Mi papá tiene 70, pero sus amigos son un poco mayores y ya se estaban muriendo. Y ellos son muy de café, porque son todos viudos o solterones, entonces funcionan más con los amigos que con la familia. Pero los amigos se van muriendo…
Él queda retratado como un típico padre chileno de clase media, pero no el que agarra la ola del progreso y saca a su familia adelante, sino el que no se la puede.
–Totalmente. Además él hace alarde de eso, es divertido. Eso es lo otro de mi papá: él es como súper loser, pero yo creo que es muy consciente de que fracasó en términos de lo que se esperaba de él: que tuviera plata, que tuviera una familia bonita, nada de eso funcionó. Y lo único que le quedó fue la relación conmigo –mi hermano es hijo del segundo matrimonio de mi mamá–, por eso la cuidamos mucho. El año 2009, él estuvo en coma una semana –le dio un infarto, antes le había dado cáncer, le ha dado de todo– y yo pensé que iba a tener que vivir conmigo. Pero al final le dije “no podemos vivir juntos, porque si nos peleamos yo tengo otra familia, pero tú no tenís a nadie más. Tú no te podís pelear conmigo”.
No deja de ser rescatable que un hombre pueda vivir tranquilo con su fracaso.
–Él vive súper tranquilo, me impresiona. Cuando le pregunto sobre algo que me tiene aproblemada, me dice “no sé, no te puedo decir qué hacer. Sé todo lo que no hay que hacer en la vida, pero lo que hay que hacer, eso pregúntale a tu mamá”. Pero no se atormenta con eso, es una persona más feliz que triste.
Además, a él le empezó a ir mal justo cuando a la mayoría le empezó a ir mejor.
–Claro, cuando apareció todo ese rollo del éxito económico, que fue muy pesado en los 90. En Temuco además te conocía todo el pueblo, y tenías que ser bonito y tenías que ir a la nieve y tenías que mil cosas.
¿Ya no?
–En parte sí, pero yo creo que los 90 fueron más exitistas que ahora, porque los éxitos y los fracasos ya no son tan obvios. Ya vimos que tener más plata y poder comprarte la casa y el auto y viajar a Europa no era tan fantástico: al final del día, estás igual de amargado. Después de las súper vacaciones tienes que llegar al siquiatra. Eso les ha pasado a muchos de mi generación, y quizás ha servido de ejemplo para que hoy día haya más jóvenes que se den la oportunidad de probar de otra manera. Dejar de estudiar era gravísimo en mi época, pero ahora parece que no estaba tan errado quien no haya querido meterse, por ejemplo, en la academia, una vorágine que puede ser tan brutal como tener que irte al call center en micro todos los días. Mi hermano, por ejemplo, estudia Filosofía y yo le insistía mucho en que terminara la carrera y se fuera a Alemania. Y de repente me dijo “mira, quizás a ti te gustaría hacer eso, yo quiero estudiar pa profe”. Entonces yo empecé con “ya, pero saca luego la pedagogía, para cuándo la pedagogía”. Y él me hace ponerme en un papel un poco ridículo.
¿Por qué?
–Porque me dice “oye, relájate, tal vez no voy a ganar mucha plata, pero no me preocupa tanto”. Y es verdad, al final estoy preocupada de eso. Me las doy de “nooo, no importa la plata”, pero sí, lo que me preocupa es que quede indefenso si no tiene plata. Cuando en realidad, yo voy mucho a los colegios por los libros infantiles y los niños que más me parecen indefensos son los de colegios de plata, que están estresados y con ojeras en segundo básico. Tú les haces un ejercicio, que escriban un cuento, y es “tía, ¿está bien?, pero tía, ¿está bien?”, urgidísimos. La otra vez fui a un cuarto básico y dos niños se pusieron a llorar, “¡es que todo lo hago mal!”. “No, niño, no pasa nada, estamos jugando, no está bien ni mal”. Heavy.
UN CHAMULLO CHICO
¿Ya no existen los vendedores viajeros en el sur?
–Quedan todavía, mi papá todavía sale con un amigo. Pero son los últimos que quedan dando vueltas, por eso quería contar ese mundo. La noche que mi papá entró en coma, como pensé que se iba a morir, me acordé mucho de esos viajes, de cuando íbamos a comer al mercado, y dije “qué loco, todo ese mundo ya no va a estar, se va, se acaba”. Yo me vine a Santiago a los doce años, cuando mis papás se separaron, y a esa edad ya dejas de ser niño, entonces el paisaje de la infancia te queda encapsulado para siempre.
Como “rescate cultural” este es un caso curioso, porque es un mundo que existió y produce nostalgia, pero no hay por dónde darle valor patrimonial.
–Qué valor patrimonial puede tener, si además son unos chamullentos. Por eso esta historia no podía encajar entre los libros para niños, porque son personajes muy políticamente incorrectos. Pero por eso también uno los quiere. Es como una película cómica, uno los quiere porque hacen chamullos todo el rato, pero un chamullo chico, sin poder.
Y que ya no sirve para estos tiempos.
–¡No po, si eran súper ingenuos! No sabían que existía este “agrrrg” que llegó en los 90, cuando se empieza a llenar de supermercados y el mundo de ellos se muere.
Pero como lo de ellos también era capitalismo puro, no hay épica de resistencia posible.
–¡Ninguna! Era un capitalismo pequeñito, pero todo era con plata de por medio. Y tampoco es que fuera lo más ético del mundo, porque eso de que inflaban los pedidos es verdad. Y esa señora que se muere de un infarto, también es verdad.
Cuando el vendedor le manda al almacén un millón de agujas.
–Sí.
¿Y se murió por la impresión?
–Sí, eso fue verdad. No eran agujas, no me acuerdo qué era. Pero el vendedor, que era un amigo de mi papá, le mandó un cargamento tan gigantesco que a la señora le dio un infarto.
¿Y ganaban harta plata?
–A principios de los 80, sí, ganaban harto. Pero claro, como eran zafados también se la gastaban muy rápido. Es que todo era mucho más desordenado que ahora. Y otra cosa que me impresiona es que había que tener mucho tiempo para hacer ese trabajo, porque podías estar una tarde entera embolinando la perdiz. Al día siguiente iba a llegar otro vendedor con un detergente igual, entonces todo pasaba por tu simpatía: entretener a las viejas, hacerlas reír, traerles el cahuín del pueblo de al lado, y así te compraban.
No era tan productiva la hora hombre.
–Nada, si vivían en su planeta.
Como esos bazares que todavía existen en los caracoles vacíos y uno no entiende de qué viven.
–Sí, había un montón de eso, ¡unas tiendas rarísimas! Vendían vestidos, bolitas, galletas, todo mezclado. Ese desorden ya no sirve, porque nadie va a un negocio de “lo que sea” a preguntar si hay tuercas. Necesitas ir rápido adonde sabes que hay tuercas. Y en los 90, además, empezó a haber tanto ingeniero comercial joven sin pega que los contrataban a ellos. Y eran “representantes”, no vendedores, aunque hacían la misma pega. Entonces a mi papá lo bajaron de grado y le empezaron a pagar menos. Ahí empezó a ir todo para abajo… según él. Una de las tantas veces que “todo fue para abajo”.

CRISTOS Y PELUCHES
La mamá de la niña, que arrastra un dolor antiguo, es el personaje sensato de la familia pero también un poco agobiante, porque está ahí pero no pesca, reprocha con su indiferencia.
–Sí, como que pone el aire un poco denso. Pero él tampoco se hace cargo de ver qué le está pasando a ella, no se mete. Al final, es uno de esos matrimonios que son sólo por compañía. Y también pasa que ellos están viviendo en capas distintas de la sociedad chilena de ese momento. Si tú le sacas una foto a un lugar, ahí están pasando varias cosas, y algunas tienen más intensidad que otras. Y la mamá, que tiene esta historia con un detenido desaparecido, está en una capa más espesa, más viscosa. El papá y la niña están en su tontera, que es más incorrecta, pero yo creo que ellos están más conectados con lo vital.
O sea que, al revés de lo que uno tiende a suponer, aquí lo menos intenso es lo más vital.
–Sí, yo creo que estar un mundo más denso no significa estar un mundo más real. A veces tú crees que estás metido en un cuento súper sofisticado, pero en el fondo es que no estás en el mundo real, nomás. Yo me doy cuenta con los niños. Cuando voy a colegios siempre pido que ojalá sea un segundo básico, porque son muy divertidos a esa edad. Llegan a unas conclusiones muy profundas que también son muy disparatadas, pero después de estudiar mucho y hacerse adulto uno termina creyendo cosas igual de disparatadas, tan fantásticas como el niño que cree que su juguete es un conejo de verdad. Creemos que vamos a llegar a conclusiones muy importantes, pero no llegamos muy lejos.
El problema es que esa niña vive en un mundo mágico en el que todo funciona, pero sustentado en la inconsciencia de un adulto que la hace faltar al colegio, mentir, fumar…
–Claro, en un incorrectísimo. Pero uno también podría decir que la madre era irresponsable, porque si tienes un niño tienes que pararte, no te puedes quedar abatida todo el tiempo. Hay formas de irresponsabilidad que son más obvias, por eso siempre las juzgamos primero. Pero el papá se las arregla con las herramientas que tiene, que son bien pocas. Al final, lo que tienen en común estos personajes es que son bien precarios, a todos la vida les pasa un poco por encima. La niñita es la única que no se sabe qué va a pasar con ella, porque es chica.
Y porque ella cuenta todo esto cuando ya dejó de ser niña, pero respetando la lógica infantil que tenía cuando ocurrieron los hechos.
–Sí, de eso me cuenta después de publicar la novela. Pienso que fue un error. Yo creo que ahí me anduve pifiando, ¡ja, ja, ja!
Es raro escuchar esa confesión de alguien que acaba de sacar una novela. Quizás aferrarse a esa lógica es su manera de no juzgar esa niñez con parámetros de adulto.
–Es muy posible, porque yo no quería que la novela enjuiciara nada. Pero si uno lo ve en términos lógicos, igual está raro.
Al final, lo que pierde la niña es una manera de entender cómo funcionan las cosas. ¿Crees que es bueno saber cómo funcionan?
–No. Además, es una ilusión creer que uno va a saber cómo funcionan. Los mecanismos de la existencia… cuánto se invierte en tratar de saber eso. ¡Si eso nunca se va a saber! Y qué bueno, está bien que no se sepa. Alguien me comentó que había encontrado un poco fríos a los personajes de la novela. Yo creo que, más que fríos, son entregados. No es que no sufran, sufren mucho, pero tal vez tienen una conciencia de que no van a poder pelear con algunas cosas.
¿Con qué cosas?
–Con los cambios. Cuando tú estás tranquilo, siempre quieres que las cosas permanezcan así, pero lo único que puedes saber es que no van a permanecer así. ¿Qué puedes hacer contra ese monstruo? Por eso para mí era muy importante esa imagen del universo que se iba expandiendo.
Eso no lo puedes parar, por más que quieras.
Quizás la frialdad de la niña sea dejar atrás lo que cambia, en lugar de aceptar que las cosas van a ser distintas pero los vínculos pueden mantenerse.
–Es que para mí esa despedida es metafórica: el mundo del papá ya se acabó. Y aunque al final lo dejé afuera, yo también quería expresar ahí la idea de que los afectos se sostienen en cosas súper extrañas. En este caso, que el afecto entre la niña y el papá se sostenía en el catálogo de ventas: si el catálogo ya no estaba, el afecto se desarmaba. Yo creo que uno se separa de gente por cosas más ridículas que eso. Tú después puedes elaborar una teoría impecable: “sí, me separé de Juanito porque…”, pero en realidad no sabemos por qué se terminan las cosas.
¿Y crees que la infancia siempre consiste en crear una explicación del mundo que se va a venir abajo?
–Sí, pero el resto de la vida también. Uno se la pasa en eso siempre, tratando de parchar, de poner andamios. Y la relación de un niño con su peluche puede ser igual de lógica que alguien que va a rezarle a “un señor colgado en una X”, como dijo el hijo de una amiga cuando vio un Cristo por primera vez. Creer en el peluche y en el Cristo es igual de extraño, igual de válido. Yo soy creyente, no me bautizaron ni nada, pero digamos que soy cristiana. Y sé que es un peluche, pero me alegra, me permite tener esa confianza en que algo pasará después de que uno se muere… Y tampoco intento darle más vueltas, porque sé que al final uno hace una apuesta medio absurda.
Así como hablas de un peluche o un Cristo, la relación de los niños con los objetos es otra dimensión muy importante de la novela.
–Sí, eso lo he trabajado mucho en mis libros infantiles: el lenguaje de las cosas, el origen de las cosas, lo que esconden las cosas dentro de las cosas. Yo creo que la libertad de los niños para darles sentido a los objetos, para darles una función según su propio gusto, es algo muy profundo y muy definitivo, porque en la adultez no se vuelve a replicar un pensamiento tan libre. Eso de poder decir “mira, esto es una piscina”, y que todos te digan “no, es una taza”, pero tú “no po, mira bien, si es una piscina”. Yo creo que si eso no es fuerte cuando eres niño, después también va a ser más fácil que te tragues cualquier cosa que te digan.
Cuando ya no podemos elegir qué son las cosas.
–Claro, porque estamos obligados a ser parte de un consenso mucho mayor, o si no la sociedad no funciona. Ahí no hay mucho que hacer, por eso de los ocho años en adelante estai medio frito. Además, la mirada de los otros te va inhibiendo, salirte de ciertos marcos te empieza a dar vergüenza. A mí me importa lo que digan los otros, mucho más de lo que quisiera. Cuando me hicieron una crítica mala al libro, no me preocupó lo que me habían dicho, sino pensar “eso lo va a leer otra gente”. Es tonto, pero te importa un montón.
LA PALABRA DICTADURA
Apenas salió, tu novela fue asociada a la “narrativa de los hijos de la dictadura”, casi la marca literaria de tu generación. ¿Te sientes cómoda ahí?
–Yo había publicado antes un libro de poemas (“Niños”) relacionado con las víctimas de la dictadura, pero pensé que quedaba súper claro que el giro de esta novela lo marca el cambio económico que llegó con los 90. Ahora me doy cuenta de que la palabra dictadura es muy pesada, lo eclipsa todo. Pero por suerte, muy pocos la entendieron como una novela “sobre la dictadura”, que si está ahí es porque ese fue el escenario que tuve yo de niña. ¿Tal vez me equivoqué? No sé.
¿Por qué tal vez te equivocaste?
–Porque tal vez ese personaje del detenido desaparecido, pese a no ser protagónico, se chupa la película. Yo lo puse porque esa realidad también estaba presente, yo la sentía, entonces no me la podía saltar. Pero de repente no fue tan buena idea.
La mayoría de los críticos te trató muy bien, pero no todos. Patricia Espinosa dijo que en “Kramp” la dictadura aparece filtrada por una inocencia naif que te exime de enfrentar el horror.
–Respeto su opinión, pero te insisto, yo no estaba haciendo un libro sobre la dictadura. Y creo que los personajes sí tienen un dolor, pero el dolor no necesariamente tiene que ser visceral y expuesto, como tal vez estamos acostumbrados en la literatura nacional. Hay muchas otras maneras de padecerlo. Y en esta novela hay una despedida triste, pero la vida sigue. ¡Porque la vida sigue! Con los dolores a cuestas, por supuesto.
También han salido críticas a otros libros que recusan la omisión de escribir sobre la memoria o sobre los años 80 sin profundizar en la violencia política. ¿Crees que hay algún tipo de responsabilidad del escritor al respecto?
–¡Pero es que en esos años convivimos con mil cosas! Mi infancia no fue sólo “en dictadura”. Tuvo cosas de la dictadura, pero también fue súper feliz, y eso no me hace menos sensible a los crímenes. No por haber crecido en dictadura tuvimos todos una infancia triste, eso no es verdad. Como también sería una ingenuidad decir que todos los inmigrantes están súper mal, o que los pobres están súper tristes, o que los campesinos son súper sabios. Esas visiones tan sesgadas… La Susana Thénon, poeta argentina, parodiaba esto en su poema “La Antología”, en el que propone hacer una “antología democrática” de mujeres, pero que ojalá sean todas lesbianas, violadas y alcohólicas, nada de gente normal. O sea, mujeres que sirvan como objetos de estudio. Pero en fin, cada uno sabe para qué está escribiendo.
Quizás lo que incomoda, desde una perspectiva crítica que busca una evaluación de la historia, es que estos personajes no sean tan víctimas de los represores de la dictadura como de otros aspectos de la existencia, más bien inexorables.
–Sí. Yo quería retratar, más que la dictadura, el tema del poder: cómo se come a los más frágiles, por más pillo que te puedas creer. Y eso no pasó sólo en la dictadura, es evidente que sigue pasando. Hay algo más grande, un poder que te quiebra, que te pone el pie encima. Pero eso tampoco quiere decir que tú no tengas tu propia vida. Es más sencillo definir que si estás oprimido estás triste, porque así estás criticando la opresión, pero no es necesariamente así. Hay espacios del ser humano que pueden ir cambiando de forma, de lenguaje, pero la felicidad o la tristeza no se cortan en épocas históricas.
Tu generación, y los un poco mayores, quedaron como en un paréntesis entre los viejos y los jóvenes, como un sujeto histórico que no emergió en su juventud y entonces se quedó contando su infancia.
–Sí, fue una generación medio callada, de cabeza agachada. Nos costó sacar la voz en términos de decir “tal vez no quiero hacer lo que me están diciendo que hay que hacer”. A mí no se me ocurría.
Y cuando tenías veinte años, ¿te sentías parte de una generación perpleja que no sabía para dónde ir?
–No. Yo estudié en el Latinoamericano, un colegio súper político, pero nunca tuve una conciencia de época muy grande y todavía no la tengo. Quizás mi generación escribe tanto de la infancia porque fue un período que quedó más marcado, y uno trata de registrar cómo fue algo que ya no es. Pero hablo por mí, la verdad no sé qué motiva a los otros, ni cómo conversa este libro con los demás. Tal vez debí tomar eso en cuenta, porque había muchos libros sobre esa época, pero en realidad lo que me importaba era que esta historia quedara bien armada.
Lidiar con estos debates debe ser bien distinto a sacar un libro para niños.
–Sí, por la exposición, porque el libro infantil pasa mucho más piola. Y me he dado cuenta de que está súper bien que pase piola. Yo quería hacer este libro lo mejor posible –me demoré tres años y es muy corto– pero no me interesa mucho que esto esté en tal lugar de la “literatura chilena”. Me gusta más esa manera de hacer las cosas que tenían los oficios manuales: “voy a poner todo en hacer bien el zapato”, y listo, con eso está todo bien. Que el libro quede bien hecho y lo disfrute el que lo lea. Este lo leen los vendedores, es muy gracioso.
¿Los vendedores viajeros?
–Sí, se lo prestan, hasta lo fotocopian. Van a las librerías en el sur y preguntan si está la cuestión de novela. Sergio Parra, como es de San Rosendo, me dijo “me acordé que llegaban esos vendedores a San Rosendo y eran muy jóvenes, pero ya parecían unos señores, vestidos como grandes”. Entonces hablamos de que ahora se atrasa mucho la adultez. Y también he tenido comentarios positivos de gente que casi no lee. Seguramente por la costumbre de escribir para niños, yo trato de hacer eso en todos los libros: que no sea difícil, pero que no por eso sea una tontera.
Luis García Montero, poeta español, dice que cuando va a los colegios tiene que explicarles a los niños que poesía no es rimar “ratoncito” con “quesito”.
–Sí, es terrible, está lleno de libros así. Es cierto que, cuando los niños son muy chicos, la poesía entra por esa sonoridad. Pero si te quedas pegado en eso, una literatura que debería ser mucho más libre que la adulta, al final es mucho más rígida. En los últimos diez años los textos se han soltado un poco, pero nos sigue quedando esa cosa aleccionadora. Los argentinos están en otra.
¿Qué están haciendo?
–Son mucho más libres, mucho menos programados. David Wapner, por ejemplo, ¡hace cada locura! Porque no está escribiendo para niños, está escribiendo para él, pero en un estado absolutamente infantil. O Juan Lima, que ahora hizo un libro de puros gatos. Pero no lo hizo para los niños, lo está pasando la raja haciendo los poemas de gatos.
Los escritores suelen lamentar lo mal que se está mostrando la literatura en los colegios.¿Cómo lo ves tú?
–Pucha, lo pienso un montón. Es muy difícil que los profesores tomen la poesía, porque les cuesta mucho evaluarla. Tendrían que inventar un sistema que no consista en una misma vara para todos, sino en cómo fue el proceso de lectura de cada uno. ¿Pero en qué momento van a estar inventando eso, si están todos reventados? ¡No quieren saber más! Y las editoriales se quejan de que siguen pidiendo los mismos libros de siempre. Claro, si ya tienen la prueba hecha, no van a ir a la Primavera del Libro a ver qué hay en los estantes para echarse más pega encima. De verdad lo he pensado mucho y no le veo solución, porque la única manera sería bajarles la carga de horas a la mitad y eso es totalmente inviable. Este no es un problema de la educación, es una sociedad entera que está sobreexigida por todos lados. Tampoco les puedes pedir a los padres que lleguen a la casa a leerles libros a sus hijos.
Recomendemos entonces un buen libro para niños de siete u ocho años.
–“Sapo y Sepo”, de Arnold Lobel. Insuperable.
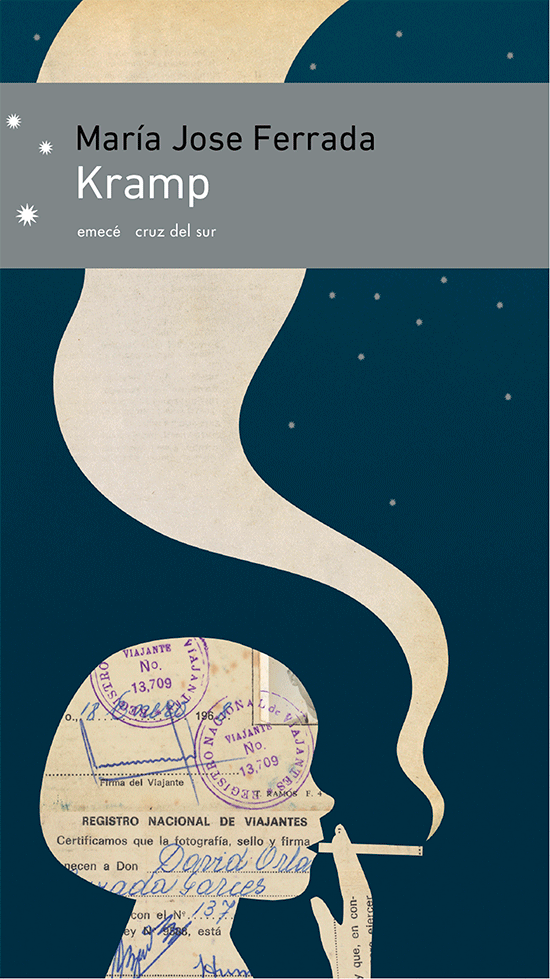
KRAMP
María José Ferrada
Emecé, 2017, 132 páginas






