Opinión
28 de Septiembre de 2016Columna de Constanza Michelson: Depilación brasileña del alma
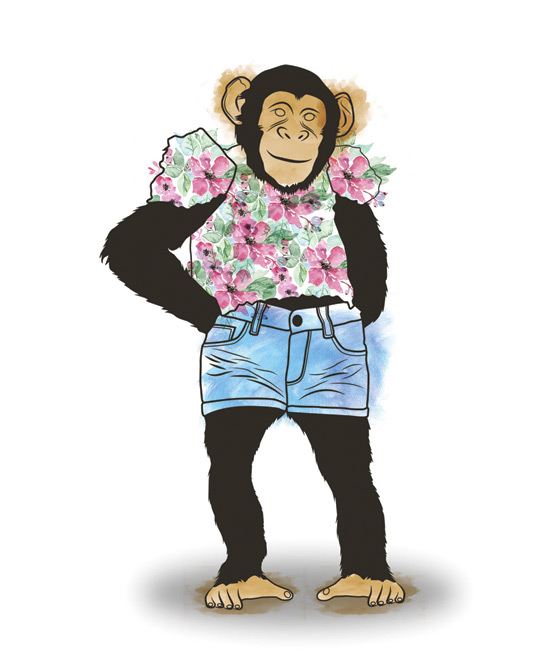
"Mi hija de nueve años me acusa de ochentera cuando le impongo algo, nada tan distinto del senador Guillier apuntando a Lagos como un anacronismo del siglo XX".
Constanza Michelson

No niego que lo cursi funcione. Algunas de esas frases para el bronce que circulan por las redes sociales sí nos tocan a veces el corazoncito. Pero entre ellas también transitan unos cuantos sofismas que, enmarcados en la estética de “grandes pensamientos” junto a una puesta de sol de colores Village, pasan inadvertidos.
Me topé por estos días con dos de estas frases, ambas provenientes de las ciencias del comportamiento: una la difundía cierta asociación de psicología, la otra un pediatra. La primera, lubricada por una gramática que simula poesía, propone que a los niños hay que protegerlos de convertirse en lo que somos los adultos, pues los chicos estarían libres de las bajas pasiones que corrompen a su especie: envidia, egoísmo, celos, competitividad (cualquiera que tenga niños sabe que, por el contrario, están inundados de tales afectos). La frase número dos tiene menos poesía y más semblante de proposición lógica, como para hacer sentir inteligente a quien la aprueba. Postula que si a los niños los preparamos para la adultez y los adultos dormimos acompañados y comemos lo que queremos, no hay razón para privar a los niños de esos privilegios.
La ética común a ambas es la de la depilación brasileña del alma. Esa ficción de que la humanidad, tras despojarse de toda alienación, podría reconquistar un estado de superficie pulida (Byung-Chul Han) libre de las arrugas y manchas propias del acontecer. No por nada las nuevas vaginas aspiran a quedar –cirugía y depilación mediante– tan inmaculadas como las del cuerpo infantil. Porque la fantasía de tal pulcritud última ha ido marcando el pulso del sentido común, y cierto naturalismo de la bondad supone que los niños y las mascotas son el territorio virgen de aquella transparencia que, por cierto, opera como máscara de toda fractura moral y libidinal: antes que revelar una verdad, impone una forma de existir, colmada de vanidad y que trabaja en contra del otro. Porque posiblemente nadie alcance el vector moral idealizado.
Ideal de pulcritud, de inocencia como dice Rafael Gumucio, que entonces nos arroja al silencio de la radiografía de los huesos como verdad última. Y que la ciencia ha sabido acompañar con la fantasía de la manipulación genética para crear seres bellos, sanos y buenos, así como con la pretensión de las neurociencias de explicar toda conducta como si no hubiese lugar en que el alma pueda esconder sus pensamientos impúdicos. La esperanza en la “humanidad-mascota” comparte la misma linealidad ética de la química cerebral: si hay hambre se come, si hay felicidad se mueve la cola, si sube la libido hay que tener sexo. Todos discursos que se orientan a borrar el dolor de habitar el valle de lágrimas que implica la relación insoslayablemente imperfecta e impura con los nuestros, donde no siempre se come cuando se tiene hambre. Y no siempre nos aman, por más que amemos. Arriesgamos ser abandonados siempre, y no por razones animalescas, instintivas, sino por razones humanas, pensadas, escogidas. No hay nada que duela más que eso. ¿Quién no se ha quedado pegado en la pregunta por las razones de una ruptura, como buscando una causa de fuerza mayor?
El higienismo utópico también logra biologizar la política, y subir en las encuestas a más de un candidato de colores Village, revestido de una cierta cualidad moral que le otorga el griterío contra otros –o la impunidad del silencio, incluso– antes que una posición contrastable: el candidato Brasilian Wax, como una vagina infantil, libre de cualquier deseo sucio.
Volvamos a nuestras frases para el bronce. Si a los “niños-mascota” hay que cuidarlos de la obscena adultez, la profilaxis tendría que apuntar a resguardarlos de la socialización masiva, sea con la educación en casa, que alguna élite ya promueve, o bien procurando que el chico sólo escuche las normas de su hogar, ya que los vecinos, los educadores, su gobierno, son todos una chusma. Enseñarles que no le crean ni respeten a nadie, autorizarlos a decidir en qué cama duermen y qué comen, relegando el lugar de la autoridad a un recuerdo del mal gusto de la historia. Mi hija de nueve años me acusa de ochentera cuando le impongo algo, nada tan distinto del senador Guillier apuntando a Lagos como un anacronismo del siglo XX. Y sí, claro que la tolerancia a la autoridad ha cambiado, para bien en muchos sentidos, pero otra cosa es reaccionar frente a toda autoridad con un alarmismo histérico que la confunde con dominación.
Hay tiempos en que pensar la política de lo imposible es necesario, pero también hay que reconocer que la ética del “no todo es posible” es inseparable del pacto social. La autoridad es un traje –no una piel permanente– que a veces hay que ponerse, por ejemplo con los niños. Para protegerlos de otros y de sí mismos, y para que luego sepan decidir con quién duermen y qué comen. Porque para poder deliberar sobre cualquier cosa, antes debe existir una transacción entre las pulsiones y la ley, es decir, una cierta alienación de la carne animal al pacto del humanismo.
Ahorrarse la deliberación, jugar al “humano-mascota”, lejos de habilitar unos deseos armoniosos con la vida, abre demasiado la puerta a la inundación de ese lugar opaco del ser: el goce en versión exceso. “Quien siempre comió con moderación nunca experimentó lo que es una comida, nunca sufrió una comida. Así a lo sumo se conoce el placer de la comida pero no la voracidad”. Ese es el relato de Walter Benjamin sobre su afán descontrolado por unos higos infames, goce al que se entrega tras renunciar a una responsabilidad dolorosa con lo humano: evade decidir qué hacer con una carta que llevaba en el bolsillo. Cualquiera que se haya replegado en la pasión por un objeto único, sabrá de lo mortífero del goce cuando es ilimitado, ese dolor en la adicción o la obsesión. O bien, en la desidia de la depresión como cobardía: huir del siempre riesgoso campo del interés por los otros.
Si bien estamos llenos de vicios, aún estamos de acuerdo en que requerimos de un pacto –siempre refundable– para vivir juntos. ¿Por qué satanizar tal lugar para las nuevas generaciones? Ya sabemos, por lo demás, a qué monstruosidades llevaron siempre los higienismos morales: para que una superficie se mantenga pulcra, se quema la piel con cera caliente.






